FORMATO DE MENSAJE AL EDITOR
Calle 100 # 16-66, Oficina 102.
Teléfonos: (57+1) 4624434 | Fax: (57+1)
Apartado Aéreo 89499 - Bogotá, Colombia - S.A.
www.imeditores.com | E-mail: editor@imeditores.com
© BANCO DE OCCIDENTE
CARRERA 4 No. 7–61
TELÉFONO (572)4850707 Ext. 21008 y 20963
CALI – COLOMBIA
Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial, dentro y fuera del territorio de Colombia, del material escrito y/o gráfico, sin autorización expresa de los editores.
Las ideas expuestas en este libro son responsabilidad exclusiva de los autores.





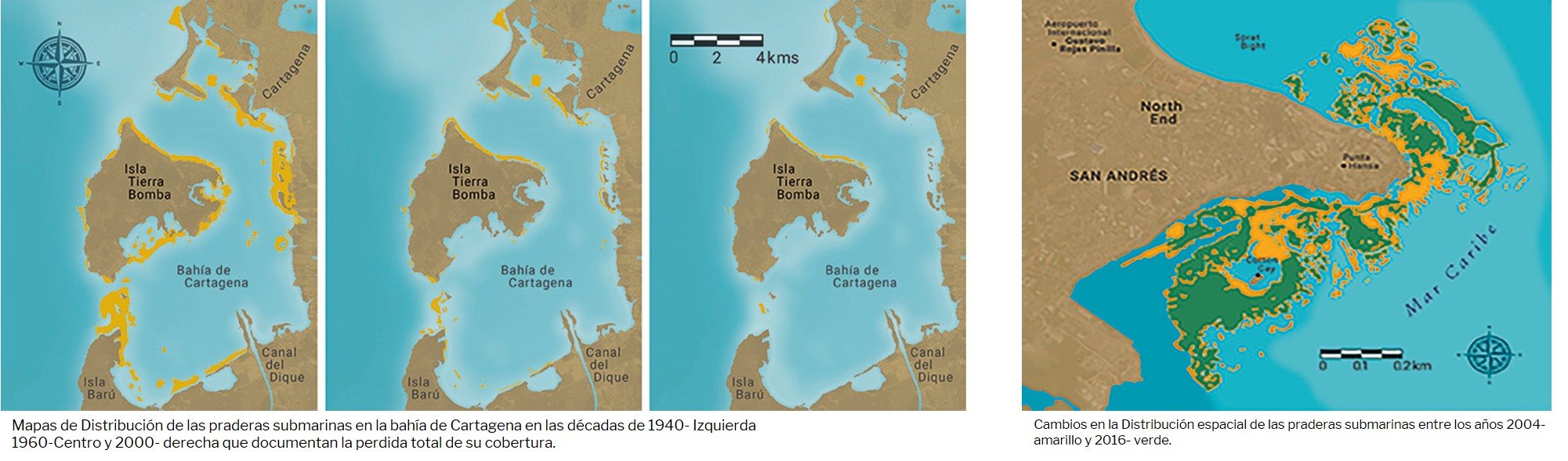

LOCALIZACIÓN
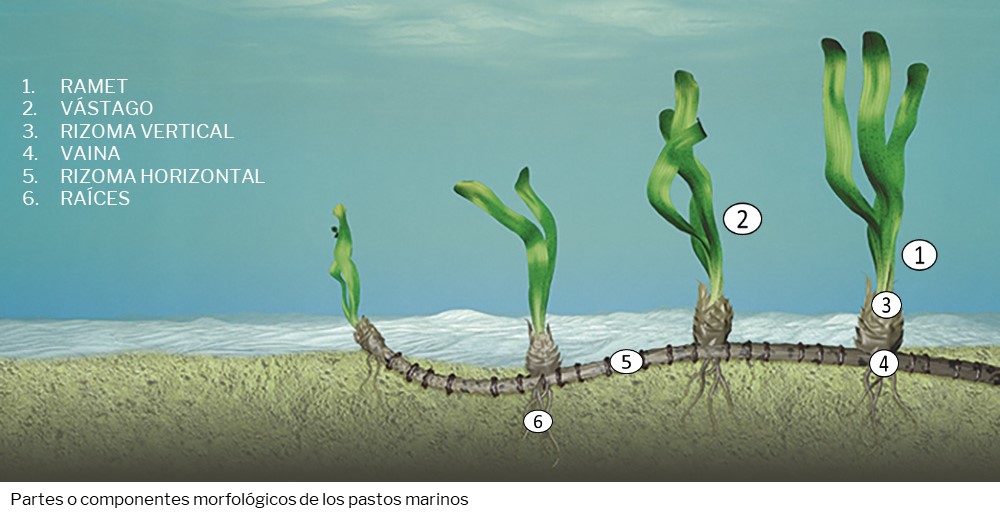
Anóxico, ca adj. Que carace de oxigeno.
Antrópico, ca adj. Relacionado con los seres humanos.
Antropogénico ca: adj. Que procede o tiene Origen en los seres Humanos.
Bentónico, ca: adj. Que esta relacionado con el fondo del mar, y con el conjunto de organismos que viven en este.
Biogeográfico, ca. adj. Que esta relacionado con la distribucion de los seres vivos sobre la tierra.
Biomasaf. Cantidad de materia producida por fotosíntesis y presente en una comunidad biológica o un ecosistema.
Cadena trófica:f. Mecanismo de transferencia de materia organica, nutrientes y energia a traves de distintas especies de seres vivos que componen una comunidad biológica o un ecosistema.
Carbonatado, da.adj. Relativo al producto de una reacción quimica en que el hidróxido de calcio reacciona con el dióxido de carbono y forma carbonato calcio.
Carey: m. Material duro y resistente que procede del caparazón de ciertas tortugas marinas principalmente la tortuga carey cuyo nombre científico es Eretmochelys imbricata.
Carroñero, ra. adj. Animal que consume cadaaveres de animales sin haber participado en su caza.
Circumglobal::adj. Que se distribuye alrededor de todo el mundo.
Circumtropicaladj. Que se distribuye en la franja tropical alrededor de todo el mundo.
Desarrollo sostenible: m. Modalidad de desarrollo que satisface las necesidades de la generacion present, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.
Desove:m. Acción en la que las hembras de ciertos animales, especialmente peces, reptiles, anfibios o incectos sueltas sus huevos o huevas.
Detrito m. Resultado de la descomposición de una masa solida en particulas.'
Dulceacuíola: adj.Que vive o habita en agua dulce.
Efecto invernadero:m. Fenomeno por el cual determinados gases que son componentes de la atmosfera de la tierra retienen parte de la energia que el suelo emite por haber sido calentados por la radiación solar.
Epífito, ta.adj. Planta que crece sobre otro vegetal o sobre un objeto usandolo solamente como sustrato de soporte, pero que no lo parasita nutricionalmente.
Espermatofitas:(Spermatophita). f. PLantas vasculares que producen semillas.
Estambre:m. Organo floral masculino portador de sacos pólinicos que originan los granos de polen.
Estigma, na: m. En botánica parte del organo femenino de las flores que reciben el polen durante la polinización.
Estuarino, naadj. Relativo a estuario.
Estuario.m. Zona en donde un rio caudaloso desemboca enel mar. Allí se mezclan las aguas dulces y saladas por la acción de la mareas.
Eutrofización: f. Enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema acuático.
Fitoplancton: m. También llamado plancton vegetal. Conjunto de microorganismos vegetales que se encuentran en ecosistemas acuáticos y que hacen parte del plancton.
Florístico, ca:adj. Relacionado con la Flora o la Vegetación.
Fotosíntesis:f. Proceso quimico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía.
Geoquímico, ca:adj. Relacionado con la cantidad, combinación y distribución de los elementos químicos en la corteza terrestre.
Gimnospermas: f. PLantas vasculares que producen semillas, pero no frutos ni flores.
Inorgánico. ca:adj. Material que no es, ni ha sido parte de un ser vivo y tampoco esta formado por restos de seres vivos.
Integridad ecológica. f. Condicion en la que se encuentra un ecosistema, en un lugar y tiempo definido.
Macroalga: f. Alga marina de tamaño macroscopico o grande.
Macromareal:adj. Caraterizado por una diferencia amplia y vertical entre el nivel del mar durante la marea alta (pleamar) y la baja (bajamar) Usualmente la macromareal es una diferencia a los 4 metros.
Marejada.f. Movimiento agitado del mar con grandes olas generalmente asociado a fuertes vientos.
Meridional: : adj. Relacionado con el sur, con una región o pais del sur o con la parte de algo que esta situado al sur.
Meteomarino, na. adj. Que surge o se origina a partir de una combinación de procesos físicos de la atmósfera, (metereológicos) y del mar. Los huracanes y ciclones y mares de leva son ejemplos de fenomenos meteomarinos.
Microalga. f. Alga de tamaño microscopico o filamentoso.
Monoespecífico, adj. Que esta formado por una sola especie.
Nicho ecológico: m. Rango de condiciones ambientales, fisicas y bióticas, en las cuales una especie puede vivir y perpetuarse de manera exitosa.
Orgánico, ca. adj. Material que e o ha sido parte de un ser vivo o que esta formado por restos de seres vivos.
Osmótico, ca.adj. Que permite la difución entre dos solciones a traves de una membrana o tabique semipermeable que las separa.
Paleontológico, caadj. Relacionado con la evidencias acerca del pasado de la vida sobre la tierra, especialemente con los fósiles.
Pandémico, ca: adj. Relacionado con una enfermedad epidémica, que se ha extendido por areas muy extensas o por todo el mundo.
Patogénico, ca:fadj.Que tiene el potencial para causar enfermedades.
Patógeno. m. Agente infeccioso que puede provocar enfermedades a su huesped.
Pedúnculo: m. En botánica, estructura en forma de rabillo que sirve de sosten a flores, hojas o frutos.
Pelágico, ca. adj. Relacionado con las aguas libres que no estan en contacto con el fondo.
Pistilo: m. Organo floral de reproducción femenino que tiene forma de botella. En las flores las hermafroditas se encuentra rodeado por los estambres.
Plancton.m.Conjunto de organismos, bacterias, animales y vegetales que viven tanto en agua marina como en agua dulce y que se desplazan a merced de las corrientes a pesar que pueden moverse autonomamente en espacios reducidos.
Polinización:f. proceso de transferencia de polen, desde los estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores en ls angiospermas donde germinan y fecundan los ovulos de l flor haciendo posible la producción de semillas y frutos.
Producción primaria: f. Producción de materia prima orgánica o de biomasa que realizan las plantas y ciertas bacterias a traves de los procesos de fotosintesis o quimiosisntesis.'
Psamófilo, la adj. En botánica planta adaptada a vivir en sustrato arenoso.
Red trófica: f. Ver cadena trófica.
Reloj molecular. m. En genetica tecnica para datar la divergencia entre dos especies. Deduce el tiempo transcurrido a partir del numero de diferencias entre las secuencias del ADN de ambas.
Reproducción vegetativa. f.También llamada propagación vegetativa o reproducción asexual. es la que se produce sin la union de los nucleos de la celulas sexuales o gametos, si no a partir de otras celulas del individuo adulto ya desarrollado; el individuo resultante es geneticamente identico al parental.
Resaca. f. Movimiento de retirada de las olas despues de haber avanzado sobre la orilla en especial cuando tienen fuerza.
Resiliencia ecológica. f. Capacidad de una comunidad biológica o de un ecosistema para asimilar perturbaciones. sin alterar significativamente sus caracteristicas de estructura y funcionalidad.
Rizoide.m. Pelo o filamento que realiza la fijación al sustrato en algunos organismos acuáticos sesiles que no poseen raices.
Rodal.m. Comunidad de plantas que ocupa un espacio mas o menos grande o redondeado que por alguna circunstancia se distigue de aquelo que lo rodea.
Salinidad.f.Contenido de sales minerales disueltas en el agua.
Salobre.adj. Que tiene mas sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua del mar.
Septemtrional. adj. Relacionado con el norte con una región o pais del norte o con la parte de algo que esta al norte.
Sesíl.adj. En Biología se aplica al organo u organismo que vive fijo a un sustrato.
Simbiosis. f. Interacción estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies que componen una comunidad biologicaa lo largo del tiempo.
Simbiosis:f. Se aplica a la interacción biológica y a la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies.
Sucesion ecológica.f. Serie de cambios progresivos en las especies que componen una comunidad biológica a lo largo del tiempo.
Surgencia. f. También llamado alfloramiento. Proceso oceanografico que consiste en el desplazamiento de masas de agua fria.
Taxónomico, ca.adj. Relacionado con a clasificación y la ordenacion sistematica y jerarquizada de los organismos vivos.
Tejido Vascular.Tejido complejo que en las plantas comunica los organos de la raiz con las hojas y las ramas permitiendo un transporte efectivo de agua y nutrientes.
Trófico, caadj. De la nutricion o relacionado con ella
Vagíl.m. adj. Organismo bentónico con capacidad de desplazamiento, antonimo de Sesil.
Vástago.m. En bótanica, cuerpo vegetal pluricelular, opuesto a la raíz y diversificado en tejidos que posibilita el cumplimiento de funciones vitales de la planta. Renuevo o ramo tierno que brota del arbol o de otra planta.
Zooplancton. m. También llamado plancton animal. Conjunto de organismos animales incluidos huevos y larvas que se encuentran en ecosistemas acuaticos y hacen parte del plancton.
ANGELINI, C., ALTIERI, A. H., SILLIMAN, B. R., & BERTNESS, M. D. (2011). Interactions among foundation species and their consequences for community organization, biodiversity, and conservation. BioScience, 61(10), 782-789. doi: 10.1 525/bio.2011.61.10.8
BÖRJK, M., SHORT, F., MCLEOD, E., & BEER, S. (2008). Managing seagrasses for resilience to climate change. IUCN Resilience Science Group Working Paper Series - No 3. Recuperado de: https://www.reefresilience.org/pdf/Managing_Seagrasses_for_Resilience_to_Climate_Change.pdf.
BURKHOLDER, J. M., TOMASKO, D. A. & TOUCHET, B. W. (2007). Seagrasses and eutrophication. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 350(1-2), 46-72. doi: 10.1016/j.jembe.2007.06.024.
CHRISTIANEN, M. J. A., HERMAN, P. M. J., BOUMA, T. J., LAMERS, L. P. M., VAN KATWIJK, M. M., VAN DER HEIDE, T.,… VAN DE KOPPEL, J. (2014). Habitat collapse due to overgrazing threatens turtle conservation in marine protected areas. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 281(1777), 20132890. doi: 10.1098/rspb.2013.2890.
CONSERVATION INTERNATIONAL. . (2008). Economic values of coral reefs, mangroves, and seagrasses: A global compilation. Arlington, USA: Center for Applied Biodiversity Science, Conservation International.
COSTANZA, R., D’ARGE, R., DE GROOT, R., FARBER, S., GRASSO, M., HANNON, G.,… VAN DEN BELT, H. (1997). The value of the world´s ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253-260.
COSTANZA, R., DE GROOT, R., SUTTON, P., VAN DER PLOEG, S., ANDERSON, S. J., KUBISZEWSKI, I.,… TURNER, R. K . (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26, 152–158. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002.
CREED, J. C., PHILLIPS, R. C., & VAN TUSSENBROEK, B. I. (2003). The seagrasses of the Caribbean. En: E. P. GREEN, F. T. SHORT, UNEP-WCMC (Ed.), World Atlas of Seagrasses (pp. 234-242). Berkeley, USA: UNEP University of California Press.
DÍAZ, J. M. (Ed.). (2000). Áreas Coralinas de Colombia. Serie Publicaciones Especiales de INVEMAR, 5. Santa Marta: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis”.
DÍAZ, J. M. (2014). Región Caribe de Colombia. Cali: Banco de Occidente.
DIAZ, J. M. (2016). Propuesta sobre criterios y procedimientos para la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales en las praderas de pastos marinos de Colombia (Documento técnico elaborado para Asocars y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).
DÍAZ, J. M. . (2017). Microecosistemas de Colombia: Biodiversidad en detalle. Cali: Banco de Occidente.
DÍAZ, J. M., BARRIOS, L. M., & GÓMEZ-LÓPEZ, D. I. (Ed.). (2003). Praderas de pastos marinos en Colombia: Estructura y distribución de un ecosistema estratégico. Serie de Publicaciones Especiales de INVEMAR, 10. Santa Marta.
DÍAZ, J. M., & GÓMEZ-LÓPEZ, D. I. (2003). Cambios históricos en la distribución y abundancia de praderas de pastos marinos en la bahía de Cartagena y áreas aledañas (Colombia). Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, 32, 57-74.
DUARTE, C. M. . (2002). The future of seagrass meadows. Environmental Conservation, 29(02), 192-206. doi: 10.1017/S0376892902000127.
DUARTE, C. M., MIDDLEBURG, J. J., & CARACO, N. (2005). Major role of marine vegetation on the oceanic carbon cycle. Biogeosciences, 2: 1-8. doi: 10.5194/bg-2-1-2005.
DUARTE, C. M., BORUM, J., SHORT, F. T., & WALKER, D. I. (2008). Seagrass ecosystems: their global status and prospects. En N. V. C. Polunin (Ed.): Aquatic Ecosystems: Trends and global prospects (pp. 281-294). Cambridge University Press.
DUARTE, C. M., LOSADA, J. I., HENDRIKS, E., MAZARRASA, I., & MARBÀ, N. (2013). The role of coastal plant communities for climate change mitigation and adaptation. Nature Climate Change, 3, 961-967. doi: 10.1038/NCLIMATE1970.
ERFTEMEIJER, P. L. A., & LEWIS, R. R. R. (2006). Environmental impacts of dredging on seagrasses: a review. Marine Pollution Bulletin, 52(12), 1553-1572. doi: 10.1016/j.marpolbul.2006.09.006.
FOURQUREAN, J. W., DUARTE, C. M., KENNEDY, H., MARBÀ, N., HOLMER, M., MATEO, M. A.,… SERRANO, O (2012). Seagrass ecosystems as a globally significant carbon stock. Nature Geoscience, 5, 505-509. doi: 10.1038/NGEO1477.
GÓMEZ-LÓPEZ, D., DÍAZ, C., GALEANO, E., MUÑOZ, L., MILLÁN, S., BOLAÑOS, J., & GARCÍA, C (2014). Proyecto de actualización cartográfica del atlas de pastos marinos de Colombia: Sectores Guajira, Punta San Bernardo y Chocó: Extensión y estado actual. Informe técnico final. [CD-ROM]. PRY- BEM-005-13. Santa Marta: FONADE-INVEMAR.
GÓMEZ-LÓPEZ, D. I., ACOSTA-CHAPARRO, A., GONZÁLEZ, J. D., SÁNCHEZ, L., NAVAS-CAMACHO, R., & ALONSO, D. (2018). Reporte del estado de los arrecifes coralinos y pastos marinos en Colombia (2016-2017). Serie de publicaciones Generales de INVEMAR, 101. Santa Marta: INVEMAR.
GREEN, E. P., & SHORT, F. T. (2003). World Atlas of Seagrasses. UNEP World Conservation Monitoring Centre. Berkeley, USA: University of California Press.
GUANNEL, G., ARKEMA, K., RUGGIERO, P., & VERUTES, G. (2016). The power of three: coral reefs, seagrasses and mangroves protect coastal regions and increase their resilience. PLoS ONE, 11(7), e0158094. doi: 10.1371/journal.pone.0158094.
JOHNSON, R. A., GULICK, A. G., BOLTEN, A. B., & BJORNDAL, K. A.. (2017). Blue carbon stores in tropical seagrass meadows maintained under green turtle grazing. Scientific Reports, 7. doi: 10.1038/s41598017-13142-4.
HARLEY, C.D., HUGHES, A. R., HULTGREN, K.M., MINER, B. G., SORTE, C. J., THORNBER, C. S.,… WILLIAMS, S. L. .(2006). The impacts of climate change in coastal marine systems. Ecology Letters, 9, 228-241. doi: 10.1111/j.1461-0248.2005.00871.x.
HECK, K. L., PENNOCK, J., VALENTINE, J., COEN, L. D., & SKLENAR, S. A. . (2000). Effects of nutrient enrichment and large predator removal on seagrass nursery habitats: an experimental assessment. Limnology and Oceanography, 45, 1041-1057.
HECK, K. L. JR., HAYS, C., & ORTH, R. J. 2003). A critical evaluation of the nursery role hypothesis for seagrass meadows. Marine Ecology Progress Series, 253, 123-136. doi: 10.3354/meps253123.
HECK, K. L., CARRUTHERS, T. J., DUARTE, C. M., HUGHES, R. A., KENDRICK, G., ORTH, R. J., & WILLIAMS, S. W. .(2008). Trophic transfers from seagrass meadows subsidize diverse marine and terrestrial consumers. Ecosystems, 11(7), 1198-1210.
VAN DER HEIDE, T., GOVERS, L. L., DE FOUW, J., OLFF, H., VAN DER GEEST, M., VAN KATWIJK, M. M., & VAN GILS, J. A. (2012). A three-stage symbiosis forms the foundation of seagrass ecosystems. Science, 336: 1432-1434. doi: 10.1126/science.1219973.
HEMMINGA, M. A., & DUARTE, C. M. (2000). Seagrass ecology: An introduction. London: Cambridge University Press.
IBARRA S. E., & RÍOS, R. (1993). Ecosistemas de fanerógamas marinas. En: S. I. Salazar, & N. E. González (Ed.). Biodiversidad marina y costera de México (pp. 54-65). Chetumal: Centro de Investigaciones de Quintana Roo.
INVEMAR.. (2015). Monitoreo de Pastos Marinos en el Caribe colombiano como insumo para el indicador condición tendencia ICTPM. Santa Marta: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”.
MILLÁN, S., BOLAÑOS, J. A., GARCÍA-VALENCIA, C., & GÓMEZ-LÓPEZ, D. I. (2016). Teledetección aplicada al reconocimiento de praderas de pastos marinos en ambientes de baja visibilidad: La Guajira, Colombia. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, 45(2), 289-315.
MILOSLAVICH, P., DÍAZ, J. M., & KLEIN, E. (2010). Marine biodiversity in the Caribbean: Regional estimates and distribution patterns. PLoS ONE, 5(8), e11916. doi:10.1371/journal.pone.0011916.
NORDLUND, L. M., CULLEN-UNSWORTH, L. C., UNSWORTH, R. K. F., & GULLSTRÖM, M. (2018). Global significance of seagrass fishery activity. Fish and Fisheries, 19, 399–412. doi: 10.1111/faf.12259.
NORDLUND, N. L. M., KOCH, E. W., BARBIER, E. B., & CREED, J. C. . (2016). Seagrass ecosystem services and their variability across genera and geographical regions. PLoS ONE, 11(10), e0163091. doi: 10.1371/journal.pone.0163091.
OGDEN, C. J. ( . (1980). Faunal relationships in Caribbean seagrass beds. En R. C. Phillips, & C. P. McRoy (Ed.), Handbook of seagrass biology: an ecosystem perspective (pp. 173-198). New York: Garland STPM Press.
ÓLAFSSON, E (Ed.). (2016). Marine macrophytes as foundation species. London: CRC Press, Taylor & Francis Group.
ORTH, R., CARRUTHERS, T. J. B., DENNISON, W. C., DUARTE, C. M., FOURQUREAN, J. W., HECK, K. L.,… WILLIAMS, S. L. (2006). A global crisis for seagrass ecosystems. BioScience, 56(12), 987-996.
PAPENBROCK, J. (2012). Highlights in seagrasses’ phylogeny, physiology, and metabolism: What makes them special? ISRN Botany, 2012. doi: 10.5402/2012/103892.
PHILLIPS, R. C. . (1992). The seagrass ecosystem and resources in Latin America. En U. Seeliger (Ed.), Coastal plant communities in Latin America (pp. 233-246). San Diego, California: Academic Press.
RAMESH, R., BANERJEE, K., PANEERSELVAM, A., RAGHURAMAN, R., PURVAJA, R., & LAKSHMI, A. 2019). Importance of seagrass management for effective mitigation of climate change. En R. R. Krishnamurthy, M. P. Jonathan, S. Srinivasalu, B. Glaeser (Ed.), Coastal Management: Global Challenges and Innovations (pp. 283-299). London: Academic Press.
RESTREPO, J. D., ZAPATA, P., DÍAZ, J. M., GARZÓN-FERREIRA, J., & GARCÍA, C. B. (2006). Fluvial fluxes into the Caribbean Sea and their impact on coastal ecosystems: The Magdalena River, Colombia. Global and Planetary Change, 50(1-2), 33-49. doi: 10.1016/j.gloplacha.2005.09.002.
SCOTT, A. L., YORK, P. H., DUNCAN, C., MACREADIE, P. I., CONNOLLY, R. M., ELLIS, M. T.,… RASHEED, M. A. . (2018). The role of herbivory in structuring tropical seagrass ecosystem service delivery. Frontiers in Plant Science, 9, 127. doi: 10.3389/fpls.2018.00127.
SHORT, F., & WYLLIE-ECHEVERRIA, S. . (1996). Natural and human-induced disturbance of seagrasses. Environmental Conservation, 23(1), 17-27. doi: 10.1017/S0376892900038212.
SHORT, F., & NECKLES, H. A. . (1998). The effects of global climate change on seagrasses. Aquatic Botany, 63(3-4), 169-196. doi: 10.1016/S0304-3770(98)00117-X.
SHORT, F., CARRUTHERS, T., DENNISON, W., & WAYCOTT, M. (2007). Global seagrass distribution and diversity: A bioregional model. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 350(1-2), 3-20. doi: 10.1016/j.jembe.2007.06.012.
SHORT. F., POLIDORO, B., LIVINGSTONE, S. R., CARPENTER, K. E., BANDEIRA, S., SIDIK BUJANG, J.,… ZIEMAN, J. C.(2011). Extinction risk assessment of the world´s seagrass species. Biological Conservation, 144(7), 1961-1971. doi: 10.1016/j.biocon.2011.04.010.
SIERRA-ROZO, O., GAVIO, B., & MANCERA-PINEDA, J. E. (2012). Estructura de las praderas de Thalassia testudinum en la isla de Providencia, Caribe colombiano, después del paso del huracán Beta. Caldasia, 34(1), 155-164.
SPALDING, M. D., TAYLOR, M. L., RAVILIOUS, C., SHORT, F. T., & GREEN, E. P. (2003). The distribution and status of seagrasses. En E. P. Green, & F. T. Short (Ed.), World Atlas of Seagrasses (pp. 13-34). UNEP World Conservation Monitoring Centre. Berkeley: University of California Press.
SULLIVAN, B. K., SHERMAN, T. D., DAMARE, V. S., LILJE, O., & GLEASOND, F. H. (2013). Potential roles of Labyrinthula spp. in global seagrass population declines. Fungal Ecology. 6(5), 328-338. doi: 10.1016/j.funeco.2013.06.004.
VAN TUSSENBROEK, B. I., CORTÉS, J., COLLIN, R., FONSECA, A. C., GAYLE, P. M., GUZMÁN, H. M.,… WEIL, E. (2104). Caribbean-wide, long term study of sea grass beds reveals local variations, shifts in community structure and occasional collapse. PLos ONE, 9(3), e90600. doi: 10.1371/journal.pone.0090600.
VAN TUSSENBROEK, B. I., BARBA-SANTOS, M. G., RICARDO-WONG, J. G., VAN DIJK, J. K., & WAYCOTT, M. (2010). Guía de los pastos marinos tropicales del Atlántico oeste. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
VAN TUSSENBROEK, B. I., VILLAMIL, N., MÁRQUEZ-GUZMÁN, J., WONG, R., MONROY-VELÁZQUEZ, L. V., & SOLIS-WEISS, V. (2016). Experimental evidence of pollination in marine flowers by invertebrate fauna. Nature Communications, 7, 12980. doi: 10.1038/ncomms12980.
UNSWORTH, R.K.F., NORDLUND, L., & CULLEN‐UNSWORTH, L.C..(2018). Seagrass meadows support global fisheries production. Conservation Letters, 12(1). doi: 10.1111/conl.12566.
WAYCOTT, M., DUARTE, C. M., CARRUTHERS, T. J., ORTH, R. J., DENNISON, W. C., OLYARNIK, S.,… WILLIAMS, S. L. (2009). Accelerating loss of seagrasses across the globe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(30), 12377-12381. doi: 10.1073/pnas.0905620106.
WILLETTE, D. A., CHALIFOUR, J., DEBROT, A. O. D., SABINE-ENGEL, M., MILLER, J., OXENFORDF, H. A.,… VÉDIE, F.(2014). Continued expansion of the trans-Atlantic invasive marine angiosperm Halophila stipulacea in the Eastern Caribbean. Aquatic Botany, 112, 98-102. doi: 10.1016/j.aquabot.2013.10.001
WILLIAMS, S. L. (2007). Introduced species in seagrass ecosystems: status and concerns. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 350(1-2), 89-110. doi: 10.1016/j.jembe.2007.05.032.
CÉSAR PRADO VILLEGAS
GERARDO SILVA CASTRO
LINA MOSQUERA AGUIRRE
DIRECCIÓN EDITORIAL
SANTIAGO MONTES VEIRA,
I/M EDITORES
DIRECCIÓN CIENTÍFICA Y TEXTO
JUAN MANUEL DÍAZ MERLANO
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
ANGÉLICA MONTES ARANGO
COORDINACIÓN EDITORIAL
DAVID MONTES ARANGO
FOTOGRAFÍA
DIEGO MIGUEL GARCÉS GUERRERO
JUAN MANUEL DÍAZ MERLANO
VALERIA PIZARRO NOVOA
ANGÉLICA MONTES ARANGO
FREDERICK T. SHORT
RON VANDERHOFF
ARCHIVO IM EDITORES
ISTOCK
ILUSTRACIONES
DAVID LEAÑO
CORRECCIÓN DE ESTILO
HELENA IRIARTE NÚÑEZ
CORRECCIÓN ORTOTIPOGRAFICA
YESENIA RINCÓN JIMÉNEZ
SELECCIÓN DIGITAL DE COLOR
IMPRESIÓN Y ACABADOS
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.
QUE ACTÚA ÚNICAMENTE COMO IMPRESOR.
IMPRESO EN COLOMBIA






| FAUNA | |
| INVERTEBRADOS | |
| Abanicos de Mar | Gorgonia spp. |
| Anémona Gigante | Condylactis gigantea |
| Anémonas | Orden Actiniaria |
| Anfípodos | Orden Amphipoda |
| Balanos | Clase Cirripedia |
| Bibalvos | Clase Bivalvia |
| Bollo e' burro o pepino negro | Holothuria Mexicana |
| Calamar de Arrecife | Sepiotheutis sepioidea |
| Cangrejo de Coral | Carpilus corallinus |
| Cangrejo ermitaño gigante del caribe | Petrochirus diogenes |
| Cangrejos ermitaños | Familia Paguridae |
| Caracol de pala | Lobatus gigas |
| Coral de fuego | Millepora spp. |
| Corales | Clase Anthozoa |
| Corales blandos | Orden Alcyonacea |
| Corales duros | Orden Scleractinia. |
| Equinodermos | Filo Echinodermata |
| Erizo blanco | Tripneustes ventricosus |
| Erizo verde | lytechinus variegatus |
| Erizos de mar | Clase Echinoidea |
| Esponja Azul | Haliclona caerulea |
| Esponja de fuego | Tedania ignis |
| Eponja excavadora roja | Cliona delitrix |
| Esponjas | Filo porifera |
| Estrella cojin de mar | Oreaster reticulatus |
| Estrellas de mar | Clase Asteroidea |
| Gasterópodos o caracoles | Clase Gastropoda |
| Gusano de abanico | Sabella spallanzanii |
| Gusano de plumero | Sabellastarte magnifica |
| Gusanos poliquetos | Clase Polychaeta |
| Hidrozoarios | Clase Hidrozoa |
| Hidrozoarios pluma | Aglaophenia spp. |
| Langosta espinosa | Panulirus argus |
| Langostas | Familia Palinuridae |
| Latígos de mar | Pterogorgia Pseudopterogorgia spp. |
| Medusa alreves invertida o patasarriba | Cassiopea xamachana |
| Octocorales | Subclase Octocorallia |
| Tunicados | Subfilo:Urochordata |
| P E C E S | |
| Abadejo de Alaska | Theragra chalcogramma |
| Arenque del Atlántico | Clupea harengus |
| Arenque del Pacífico | Clupea pallasii |
| Bacalao del Atlántico | Gadus morhua |
| Bacalao del Pacífico | Mauritia spp. |
| Barracuda | Sphyraena barracuda |
| Caballitos de mar | Hippocampus spp. |
| Gallina pintada | Prionotus punctatus |
| Gobio gallo o crestado | Lophogobius cyprinoides |
| Lábridos | Familia Labridae |
| Meros | Epinephelus spp. |
| Pargos | Familia Lutjanidae |
| Peces aguja | Familia Signathidae |
| Peces lora | Familia Scaridae |
| Peces roncos | Familia Haemulidae |
| Pejesapo o pez globo ajedrezado | Sphoeroides testudineus |
| Pepino de mar de cinco dientes | Actinopygia agassizzi |
| Pepinos de mar | Clase Holothuroidea |
| Pez cirujano rayado | Acanthurus chirurgus |
| Pez globo rayado de espinas | Chilomycterus schoepfi |
| Pez león | Pterois volitans |
| Pez lora princesa | Scarus taeniopterus |
| Pez lora semáforo | Sparisoma viridis |
| Pez mariposa ocelado | Chaetodon capistratus |
| Pez puercoespín | Diodon holocanthus |
| Pez torito de hexágonos | Acanthostracion polygonius |
| Pez trompeta | Aulostomus maculatus |
| Raya amarilla | Urobatis jamaicensis |
| Rayas | Orden Rajiformes |
| Ronco amarillo | Haemulon sciurus |
| Ronco boca colorá | Haemulon plumieri |
| Ronco de lomo prieto | Haemulon melanurum |
| Roncos | Familia Haemulidae |
| Salmonete amarillo | Mulloidichthys martinicus |
| Salmonete colorao | Pseudupeneus maculatus |
| Tiburón gato o nodriza | Ginglymostoma cirratum |
| R E P T I L E S | |
| Tortugas | Orden Testudines |
| Tortuga carey | Eretmochelys imbricata |
| Tortuga verde | Chelonia mydas |
| M A M Í F E R O S | Dugongo | Dugong dugon |
| Manatíes | Orden Sirenia |
| Manatí antillano o del Caribe | Trichechus manatus |
| FLORA | |||
| Abanico de sirena | Udotea flabellum | ||
| Alga pluma verde | Caulerpa sertularioides | ||
| Algas calcáreas | Orden Corallinales | ||
| Algas psamófilas | Familias Halimedaceae y Caulerpaceae | ||
| Brocha de barbero | Penicillus capitatus | ||
| Buchón | Eichhornia crassipes | ||
| Cícadas o zamias | División Cycadophyta | ||
| Cintilla | Ruppia marítima | ||
| Gramíneas terrestres | Familia Poaceae | ||
| Helechos | División: Monilophyta (antes Pteridophyta) | ||
| Hepáticas | División Marchantiophyta o Hepaticophyta | ||
| Hierba paleta | Halophila decipiens | ||
| Hierbas de los torrentes | Familia Podostemaceae | ||
| Juncos | Familia Juncaceaes | ||
| Lenteja de agua | Lemna spp. | ||
| Lagartija de bosque | Anolis spp. | ||
| Lotos | Familia Nelumbonaceae | ||
| Mangle rojo | Rhizophora mangle | ||
| Musgos | División Bryophya | ||
| Nenúfar gigante | Victoria amazonica | ||
| Nenúfares o lotos | Familias Nymphaeaceae, Cabombaceae y Nelumbonaceae | ||
| Papiro | Cyperus papyrus | ||
| Pasto cintita o pelo de marisma | Ruppia maritima | ||
| Pasto de manatí | Syringodium filiforme | ||
| Pasto de tortuga | Thalassia testudinum | ||
| Pasto del Mediterráneo | Posidonia oceánica | ||
| Pasto o hierba de bajío | Halodule wrightii | ||
| Pastos marinos | Familias Zosteraceae, Posidoniaceae, Cymodoceaceae, Hydrocharitaceae y Ruppiaceae. | ||
| Trébol de mar | Halophila baillonii | ||

Avista de pájaro e incluso a la altura de un avión que vuela sobre la costa, pueden apreciarse en el mar unas manchas extensas de color verde oscuro, casi negro, que contrastan con el intenso tono azul del agua. Es posible confundirlas con desechos asentados en el fondo o, en días soleados, con las sombras que proyectan las nubes sobre la superficie. En realidad, son praderas submarinas, uno de los ecosistemas más productivos, biodiversos e importantes del planeta que, aunque no gozan de la popularidad ni tienen el carácter emblemático de los manglares o los coloridos arrecifes de coral, encierran un sinnúmero de facetas entre las que quizás la más sorprendente es que su esencia radica en unas pocas y peculiares plantas que proporcionan refugio y alimento a todo tipo de animales, desde diminutos invertebrados hasta grandes peces, tortugas, mamíferos marinos y aves, además de brindar importantes servicios al ser humano.
Comúnmente conocidas como pastos marinos, semejantes a algunas gramas o hierbas rastreras de tierra firme, estas plantas suelen asentarse y crecer sobre los fondos lodosos, arenosos y rocosos de aguas saladas, poco profundas y tranquilas, a lo largo de las costas insulares y continentales de todo el mundo, a excepción de las de la Antártida y las de gran parte de los litorales del Pacífico de América del Sur y del Atlántico de África. Aunque no tienen un parentesco cercano con las gramíneas de la familia Poáceae, a la que pertenecen los pastos terrestres, se denominan así debido a que la mayoría de las especies presentan hojas alargadas y crecen densamente, formando una suerte de céspedes que cubren amplias extensiones del fondo marino. Por el hecho de vivir bajo el agua suelen ser confundidas con las algas verdes, pero lo cierto es que, como gran parte de las plantas terrestres, son angiospermas, o sea, plantas que producen flores.
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS PASTOS MARINOS
Las plantas terrestres evolucionaron a partir de un tipo de algas denominadas carofitas, que son las únicas que poseen estructuras reproductivas masculinas y femeninas diferenciadas y tienen pedúnculos en vez de tallos firmes y rizoides —estructuras velludas— en lugar de raíces. El paso del medio acuático al de tierra firme implicó un cambio fundamental en su forma de vida, pues exigió adaptaciones fisiológicas y morfológicas profundas para hacer frente a los efectos deshidratantes de la atmósfera y para asegurar la reproducción fuera del agua. La secuencia de eventos históricos que condujeron a este cambio no se conoce a ciencia cierta, pero el registro fósil indica que las plantas terrestres posiblemente evolucionaron en el Periodo Ordovícico —hace alrededor de 460 millones de años— y con toda seguridad ya estaban en tierra firme en el Silúrico —hace unos 430 millones de años—.
Probablemente, las primeras plantas terrestres tenían una apariencia similar a la de las plantas hepáticas modernas —pequeñas herbáceas con forma de hígado— y más tarde evolucionaron hacia los musgos que continuaban dependiendo del agua para crecer y reproducirse. Fue gracias al desarrollo del tejido vascular —sistema de tubos a través del cual se transportan agua, nutrientes y carbohidratos dentro de la planta— como los vegetales se fueron liberando paulatinamente del medio líquido. Se presume que las primeras plantas vasculares eran semejantes a los helechos y eventualmente, en el periodo Devónico, hace unos 400 millones de años, evolucionaron hacia las plantas con semillas —espermatofitas—, lo que supuso una gran novedad en la evolución. Esto, sumado a la posterior aparición de un nuevo proceso de dispersión, conocido como polinización, permitió que se independizaran completamente del medio acuático.
Las Angiospermas fueron las últimas en aparecer y sufrieron una diversificación tan numerosa y abrupta, que actualmente constituyen el grupo florístico más numeroso del planeta, debido precisamente, al refinado proceso de polinización mediado por insectos, aves, murciélagos u otros organismos que evolucionaron con ellas. A diferencia de las gimnospermas —plantas que producen semillas desnudas pero no flores, como los pinos— cuya polinización ocurre por el viento, las angiospermas crearon una gran variedad de estrategias para atraer a los polinizadores y desarrollaron también el fruto que recubre las semillas: un mecanismo eficiente para su protección y dispersión.
Más tarde, muchos grupos vegetales volvieron a hacer del agua su hábitat, pero llevaron con ellos el sello indeleble de la evolución: la flor y el fruto que resguarda la semilla para asegurar la perpetuidad de la especie. Hoy se conocen cerca de 300.000 especies de angiospermas en el mundo, de las cuales unas 6.000 son acuáticas, incluyendo las emergentes como los juncos y papiros, las de hojas flotantes como los lotos y nenúfares, las que flotan libremente como las lentejas de agua y el buchón, las que permanecen siempre sumergidas como las podostemáceas que viven ancladas en las rocas de los arroyos torrentosos y los pastos marinos. Sin embargo, tan solo 140 especies —menos del 0,05% de las angiospermas— han logrado adaptarse por completo a la vida subacuática sin requerir que alguna de sus estructuras, como las flores y los frutos, se desarrolle o permanezca fuera del agua como parte de su ciclo vital. Son hidrófilas, es decir, que su polinización no depende del viento o de insectos, sino que se lleva a cabo, exclusivamente, mediante el flujo del agua.
De este subgrupo, tan solo 6 familias de monocotiledóneas del orden Alismatales, que comprenden 13 géneros y 72 especies, equivalentes a menos del 0,03% de todas las angiospermas, han colonizado el medio marino. A este reducido grupo, al igual que a los cetáceos —delfines, cachalotes, ballenas y orcas—, la evolución los condujo a colonizar de nuevo las aguas marinas. Se trata de una rareza evolutiva, puesto que tal evento se dio solo en uno de los nueve grupos de monocotiledóneas. No obstante, su adaptación a estas aguas tuvo lugar, independientemente, en al menos tres ocasiones durante su proceso de transformación.
Si bien se conocen restos fósiles de plantas Alismatales que se remontan al Cretácico Superior, hace unos 80 millones de años, el registro mejor confirmado para los pastos marinos data del Eoceno, hace alrededor de 40 millones de años. Existen seis familias agrupadas en tres ramas evolutivas: Hydrocharitaceae, Posidoniaceae/Cymodoceaceae/Ruppiaceae y Zosteraceae/Potamogetonaceae, y estudios paleontológicos, apoyados con calibración de relojes moleculares, sugieren que todas ellas evolucionaron de forma casi simultánea hace entre 40 y 78 millones de años, pero cada una lo hizo de manera independiente.
LOS PASTOS MARINOS EN EL MUNDO
Los pastos marinos, que crecen completamente sumergidos y enraizados en fondos someros de aguas salobres, ocupan un mismo nicho ecológico en el medio marino, aunque pertenecen a seis familias distintas, y poseen unas adaptaciones que les permiten sobrevivir en estos ambientes, por lo cual constituyen un grupo funcional desde el punto de vista ecológico, cuyas principales características son: • Habilidad para crecer completamente bajo el agua y responder adecuadamente a la fluctuación de los gases —concentración y tasa de difusión— para sobrevivir en aguas de salinidad variable. • Sistemas de anclaje al sustrato que les permite soportar los movimientos del agua. • Mecanismos subacuáticos de polinización. • Capacidad para competir exitosamente con otras especies en el medio marino.
Estas cualidades son evidentes en la morfología que exhiben casi todas las especies de pastos marinos, entre las que se destacan: las hojas aplanadas y delgadas —a excepción de las especies del género Syringodium y algunas de Phyllospadix—, las hojas alargadas o en forma de cinta —excepto en las especies del género Halophila— y un sistema de raíces y rizomas muy bien desarrollado.
Los pastos marinos conforman entonces un grupo ecológico pero no uno taxonómico, es decir, que las distintas familias no tienen una relación estrecha de parentesco. Las 72 especies conocidas en la actualidad corresponden a 13 géneros de 6 familias, todas ellas pertenecientes al orden Alismatales de las angiospermas.
MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE LOS PASTOS MARINOS
La unidad morfológica de los pastos marinos se denomina ramet y consta de un rizoma, de cuyo extremo nace un vástago o haz de hojas y un sistema de raíces. Las praderas submarinas colonizan el sustrato sedimentario —lodo, arena y grava— mediante el crecimiento horizontal del ápice o punta de los rizomas, el cual, en determinados intervalos de espacio, forma haces verticales de donde se originan nuevos ramets con sus vástagos, flores y frutos. Eventualmente, los rizomas pueden romperse y de cada fragmento brota una planta genéticamente idéntica a la original. Por lo tanto, una misma planta puede consistir en secciones de rizomas independientes llamadas clones. El éxito de la colonización de estas plantas radica, precisamente, en este sistema de ramets que se replican vegetativa y asexualmente mediante crecimiento clonal.
Las partes visibles de estas plantas son las hojas verdes que surgen por encima del sustrato. Tienen forma de cinta plana, cordón cilíndrico semejante a un espagueti, o son ovoides alargadas, con venas generalmente paralelas y una base semitransparente envainada que protege los tejidos en desarrollo. Dado que siempre están sumergidas, el intercambio gaseoso entre la planta y el medio no ocurre a través de estomas, sino mediante una fina cutícula porosa. Las raíces varían en tamaño, grosor, vellosidad y patrón de ramificación, y entre sus funciones están absorber los nutrientes, oxigenar el sustrato y anclar las plantas al sedimento.
Las hojas son producidas por tejidos del ápice del rizoma vertical —meristemos— alojados en una vaina y crecen hasta alcanzar la talla de su especie según las condiciones del hábitat. Nuevas hojas se producen continuamente mientras las antiguas siguen creciendo. Si se suman las tasas de crecimiento de todas las hojas de un mismo vástago, el resultado diario es de varios centímetros.
La velocidad de crecimiento horizontal de los rizomas varía según la especie, desde los 2 cm de la Posidonia oceánica, hasta más de 2 m por año de la Cymodocea nodosa. El crecimiento y sus ramificaciones aceleran la expansión de las plantas sobre el sustrato, que es generalmente más rápida en las especies de menor tamaño. Sin embargo, las condiciones del ambiente —turbulencia, temperatura, nutrientes y tipo de sedimento— y la densidad de ramets, juegan un papel importante.
Su reproducción es tanto asexual —vegetativa— como sexual y, aunque no es común encontrar flores, se ha estimado que en la mayoría de las especies, no más del 10% de los ramets las producen durante el año. Estas son simples y poco atractivas, pues carecen de los colores llamativos que la mayoría de las plantas terrestres utiliza para atraer a los polinizadores.
Algunos pastos marinos se reproducen sexualmente al igual que los pastos terrestres, pero la polinización ocurre con ayuda del agua. Los estambres de las flores macho liberan polen con características especiales para aumentar la probabilidad de hacer contacto con los pistilos de alguna flor femenina y fertilizarla. Estos son los granos de polen más largos del mundo: mientras que los de las plantas terrestres rara vez superan 0,1 mm, los de los pastos marinos alcanzan 5 mm y a veces, incluso, se aglutinan para formar hilos extensos. En las especies de los géneros Halodule y Syringodium que se encuentran en el Caribe, el polen se asemeja a pequeños y delgados hilos blancos y en las especies caribeñas de Thalassia y Halophila, son pequeñas esferas unidas en cadena por un mucílago, una sustancia orgánica viscosa producida por la planta.
Investigadores de la Universidad Autónoma de México demostraron, en 2016, que ciertos crustáceos pequeños llamados anfípodos y algunos gusanos poliquetos visitan las flores de Thalassia testudinum en las noches, de manera que eventualmente transportan la masa de mucílago, con el polen incrustado, de las flores masculinas a las femeninas. Detectaron también la formación de tubos de polen en los estigmas de los pistilos, lo que indica que la fertilización había sido exitosa y que esos pequeños invertebrados ayudan en la fertilización de esa especie de una manera similar a como lo hacen los insectos con las plantas terrestres.
Una vez fecundada la flor, el pistilo se transforma en un fruto que produce una o varias semillas que, por lo general, caen cerca de la planta madre, por lo que su capacidad de dispersión es limitada. No obstante, en algunas especies, como la Thalassia testudinum, los frutos flotan y son transportados por las corrientes a lo largo de muchos kilómetros, antes de asentarse sobre el sustrato blando y germinar en una nueva planta.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PASTOS MARINOS
Como ocurre en la mayoría de grupos de flora y fauna, las regiones tropicales son las que albergan la mayor cantidad de especies de pastos marinos, pero también en latitudes templadas y frías es posible encontrar una diversidad inesperadamente alta. Fred T. Short y colaboradores establecieron, en 2007, un conjunto de seis regiones biogeográficas en los océanos y mares del planeta, definidas de acuerdo con los patrones de distribución de las distintas especies.
Hay cinco lugares del mundo, todos en el hemisferio oriental, con alta diversidad de pastos marinos. Cuatro de ellos se encuentran en la región 5 o Indo-Pacífico CircumTropical y el otro en la costa suroccidental de Australia, es decir, la región 6 o Franja Circumglobal Meridional Templada. El primero y más diverso, con un total de 19 especies de pastos marinos, abarca las islas del sudeste asiático y se extiende a lo largo de la costa tropical del norte de Australia e incluye la Gran Barrera Coralina. Esta área se conoce como el Triángulo de Coral y en ella se concentra la mayor cantidad de especies de corales, mangles, peces, moluscos y otros organismos marinos del mundo. El segundo centro más poblado corresponde a la costa suroriental de la India y contiene 13 especies. Los otros tres, localizados en la costa oriental de África, el sur de Japón y el suroeste de Australia, por hallarse en la zona limítrofe entre dos regiones, albergan especies tanto tropicales como de aguas templadas. África oriental y el sur de Japón poseen, cada uno, 12 especies, en su mayoría tropicales, mientras que de las 13 presentes en el suroccidente de Australia, solo cuatro son tropicales.
Curiosamente, hay una ausencia total de pastos marinos en un tramo de casi 5.000 km a lo largo de las costas templadas y tropicales del Pacífico de Suramérica, desde la zona central de Chile hasta Panamá. A pesar de que se han contemplado varias causas posibles para esta anomalía biogeográfica, como la influencia de la fría corriente de Humboldt, los cambios drásticos de la temperatura del mar debidos a los fenómenos de El Niño y La Niña, la ocurrencia relativamente frecuente de tsunamis y la gran amplitud de las mareas —régimen macromareal—, ninguna hipótesis reúne suficientes argumentos concluyentes. En primer lugar, no todas pueden aplicarse a toda el área en cuestión: las bajas temperaturas de la corriente de Humboldt tienen poca influencia en las costas de Ecuador y Colombia y, mientras que el régimen macromareal está restringido a las costas de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, los pastos marinos están presentes en los dos últimos. En otras regiones del mundo donde ocurren tsunamis con cierta frecuencia, como en el Pacífico oriental tropical y el Indo-Pacífico oriental, existen varias especies de pastos y grandes extensiones de praderas submarinas. Además, las anomalías térmicas causadas por los fenómenos de El Niño y La Niña generalmente no superan los 5º C, lo cual está dentro del intervalo tolerado por la mayoría de especies. Es plausible sugerir que la ausencia de pastos marinos en el Pacífico suramericano es, más bien, el resultado del aislamiento. biogeográfico de esta región, debido a la gran distancia que existe entre el Pacífico occidental tropical —supuesto centro mundial de diversidad de estas plantas— y las costas suramericanas. A esto se suma que las corrientes marinas predominantes en la franja tropical del océano Pacífico, que podrían eventualmente dispersar las semillas de los pastos desde el centro de diversidad hacia Suramérica, fluyen del este hacia el oeste por la Corriente Ecuatorial del Norte y del Sur, es decir, en sentido opuesto.

Los pastos marinos forman praderas que alcanzan extensiones considerables, usualmente entremezcladas con arrecifes de coral y manglares: un mosaico de comunidades biológicas. Estas formaciones —también llamadas pastizales o ceibadales— cubren, aproximadamente, tan solo el 0,1% de los fondos marinos y, sin embargo, han captado la atención de los científicos en tiempos recientes, debido a que constituyen uno de los ecosistemas más productivos del planeta y dan origen a complejas redes alimenticias que sustentan buena parte de la biodiversidad y de las pesquerías del mundo. Aunque su origen es relativamente simple, a partir del establecimiento de unas pocas especies de pastos marinos y algas sobre el fondo marino, bajo condiciones adecuadas de temperatura, luz, salinidad y turbulencia del agua, el ecosistema que se desarrolla en las praderas submarinas adquiere una complejidad estructural y funcional extraordinaria, la cual constituye la base de la producción de una amplia gama de bienes y servicios ecosistémicos cruciales para el bienestar y la supervivencia del ser humano. Es precisamente por ello que las praderas submarinas ocupan el tercer lugar en el escalafón de importancia de los ecosistemas a nivel global, antecedidas únicamente por los estuarios y los humedales.
NO HAY JARDINES EN CUALQUIER LUGAR
Una serie de variables, como ciertos factores que regulan la actividad fisiológica de las plantas, algunos fenómenos naturales y los efectos derivados de las actividades humanas, determinan dónde se pueden desarrollar las praderas submarinas.
En la zona superficial, cerca de la tierra firme, la supervivencia de los pastos depende de su exposición al aire durante las mareas bajas, de la turbidez del agua generada por la fuerza del oleaje y de la disminución de la salinidad debida a la descarga de agua dulceacuiola en la zona costera. Por otro lado, la máxima profundidad a la que pueden prosperar está fijada por la disponibilidad de luz necesaria para hacer la fotosíntesis —proceso mediante el cual la clorofila de las plantas produce sustancias orgánicas a partir de energía lumínica, dióxido de carbono y agua—, cuya longitud de onda debe estar entre 400 y 700 nanómetros; por tal razón, la mayoría de los pastizales marinos se desvanecen cuando el fondo supera entre 15 y 18 metros de profundidad, aun en aguas muy claras. Sin embargo, algunas especies del género Halophila pueden crecer por debajo de los 25 metros, en grupos poco densos, e incluso en forma aislada, hasta casi 60 metros, en las aguas claras del Pacífico occidental.
Por su parte, la temperatura afecta fisiológicamente a estas plantas según la tolerancia térmica y el punto óptimo de cada especie para hacer la fotosíntesis, respirar y crecer. Cuando esta supera el nivel ideal, que varía para cada especie, los pastos experimentan estrés térmico y, después de cierto tiempo, mueren. De igual manera, influye en la distribución de las especies, pues afecta la floración y la germinación de las semillas.
Aunque los pastos marinos toleran amplias fluctuaciones en la salinidad del agua, los valores óptimos se sitúan entre 24 y 35 ups —unidades prácticas de salinidad o gramos de sal por litro de agua—. Cuando se salen de dicho intervalo, tienden a perder las hojas —exfoliación— y en salinidades reducidas, su capacidad para realizar fotosíntesis se ve seriamente afectada, como ha sido documentado tras las copiosas lluvias que acompañan el paso de huracanes por el Caribe. Otro efecto adverso de valores anormales de salinidad es una reducción en su reproducción y, por lo tanto, en su distribución, puesto que facilita que sea sustituida por especies de pastos más tolerantes o por macroalgas. Además, estas anomalías generan en la planta estrés causado por una concentración muy baja o muy elevada de iones de sal —estrés osmótico—, lo cual la hace más susceptible a contraer enfermedades.
Las corrientes y el oleaje son también factores determinantes en la distribución de los pastos marinos, muchos de los cuales toleran desde aguas prácticamente estancadas, hasta las turbulentas y con alto flujo de corriente. La mayoría de las especies crece sobre sustratos blandos de lodo y arena —característicos de aguas relativamente tranquilas—, pero otras, como varias especies de los géneros Phyllospadix, Amphibolis y Thalassodendron, se desarrollan en zonas de mayor movimiento del oleaje, donde predominan los fondos pedregosos con poca cantidad de sedimentos. En todo caso, requieren de cierta profundidad de sedimento para anclar sus raíces y así poder hacer frente a la turbulencia y acceder a los nutrientes del suelo.
Las tormentas y los huracanes impactan directamente las praderas por la erosión causada por el oleaje y la resuspensión de los sedimentos, que pueden ser transportados a otros lugares, causando una pérdida de sustrato, o pueden acumularse en ciertas zonas, cubrir las plantas y eventualmente sofocarlas.
Puesto que el carbono, el nitrógeno y el fósforo son los principales elementos constitutivos de la materia vegetal, la obtención de dichos elementos es crucial para la producción de biomasa en los pastos marinos. En términos generales, estos obtienen el carbono inorgánico del gas carbónico libre disuelto en el agua, mientras que el nitrógeno y el fósforo lo adquieren del suelo, a través de las raíces y, en una pequeña proporción del agua circundante a través de las hojas. Los sedimentos de los fondos marinos a lo largo de las costas, en regiones con clima lluvioso o donde la escorrentía y los ríos descargan en el mar cantidades importantes de residuos y nutrientes, tienen mayoritariamente un origen terrestre, mientras que en otras, los sedimentos predominantes son de origen marino, resultado de la desintegración de esqueletos de organismos —corales, esponjas, moluscos, crustáceos, equinodermos y algas calcáreas, entre otros— y, por lo tanto, están compuestos en gran parte por carbonato de calcio. Esta geoquímica de los sedimentos determina zonas con más o menos nutrientes para los pastos y, por consiguiente, sus patrones de distribución: en franjas con sedimentos provenientes de tierra firme, los pastos marinos acumulan grandes cantidades de fósforo pero carecen de nitrógeno y, en contraste, los que crecen en sedimentos marinos, carbonatados, suelen experimentar deficiencias de fósforo, que queda atrapado en el suelo.
En cuanto a los factores antrópicos, la intensificación de las actividades humanas en las zonas costeras de todo el mundo ha aumentado los impactos negativos sobre las aguas y los fondos del litoral. Uno de los impactos más serios que inhibe la presencia de pastos marinos es el enriquecimiento exagerado de nutrientes en las aguas costeras —eutrofización—, causado por el uso excesivo de abonos, detergentes y otros productos ricos en fósforo, nitrógeno, potasio, calcio y magnesio. Otros impactos importantes son los relacionados con el transporte marítimo y la operación portuaria —navegación, muelles y otras infraestructuras, dragados, encallamientos, paso de hélices—, que suelen alterar o erradicar la estructura física de las praderas.
LOS PASTOS MARINOS,
“INGENIEROS” DE UN ECOSISTEMA
Los pastos son el componente primordial de las praderas marinas, de la misma manera que los corales lo son para el arrecife coralino y los árboles de mangle para el manglar. Son esas las especies que juegan un papel esencial en la conformación de una comunidad biológica, denominadas por ecólogos como especies fundamentales pues sin ellas no puede existir el ecosistema. Desempeñan el papel de ingenieros ecosistémicos ya que modifican físicamente el ambiente, no solo para beneficiarse a sí mismas, sino para crear y mantener hábitats que aprovechan otros organismos y para brindar una serie de beneficios o servicios ecosistémicos al ser humano.
Las especies fundamentales no deben confundirse con las especies clave, que tienen un efecto importante en la estructura de una comunidad a pesar de no ser abundantes, como es el caso de los peces loro en los arrecifes de coral, los cuales, al consumir grandes cantidades de algas, controlan su crecimiento y mantienen saludable el ecosistema. En el caso de las praderas submarinas del Caribe, la tortuga verde se considera una especie clave, puesto que consume ávidamente los vástagos de Thalassia testudinum en zonas que establece como sus parcelas de forrajeo; el resultado es que la estructura —densidad de los vástagos y del follaje y longitud de las hojas— varía dependiendo de la cantidad de tortugas en el sistema.
Para que una pradera pueda establecerse en un fondo marino virgen, es indispensable la llegada de semillas de una especie pionera. Las condiciones físicas del ambiente deben ser propicias para que estas germinen, sus plántulas se arraiguen y los vástagos crezcan y se reproduzcan vegetativamente; además, las perturbaciones naturales y humanas, como tormentas, marejadas, dragados, derrames de hidrocarburos y tráfico de embarcaciones, deben ser poco frecuentes y de intensidad moderada. Es por esto que difícilmente se encuentran pastos marinos en lugares expuestos a oleajes fuertes o en inmediaciones de la desembocadura de ríos caudalosos y de aguas turbias.
Una vez asentadas en el sedimento, las semillas pueden permanecer en letargo por un periodo antes de germinar, el cual varía para cada especie y es de máximo nueves meses —en especies de Cymodocea—. Cuando germinan dan origen a plántulas que, después de anclarse al sustrato y de que sus primeras hojas alcancen cierta longitud, extienden horizontalmente sus rizomas para dar inicio al crecimiento vegetativo o clonal mediante el cual van surgiendo nuevas plántulas que, a su vez, repiten el proceso. De este modo, se van formando pequeños parches o rodales de pastos que poco a poco amplían su extensión hasta formar, eventualmente, praderas que ocupan grandes áreas del fondo marino. Sin embargo, la mayoría de las plántulas muere antes de iniciar su crecimiento clonal, puesto que no alcanza a acumularse la cantidad necesaria de nutrientes en el sedimento y, por lo tanto, no tiene el alimento necesario.
DE LO SIMPLE A LO COMPLEJO
La colonización del sustrato, así como la conformación de las praderas, su expansión y el ensamblaje de una comunidad biológica propia, ocurren a través de un proceso secuencial de cambios llamado sucesión ecológica: unas especies pioneras son reemplazadas gradualmente por otras a medida que las condiciones del medio se van modificando hasta alcanzar una relativa estabilidad. Las especies pioneras o colonizadores primarios suelen tener pocas habilidades para competir por los recursos y tienen ciclos de vida cortos, pero se propagan rápidamente por el sustrato. Bajo condiciones ambientales estables y ausencia de fenómenos perturbadores, estas especies son desplazadas por colonizadores secundarios con mayores habilidades competitivas. Las que arriban luego para integrarse a la comunidad son más longevas, permanecen un mayor tiempo en el lugar que han colonizado y su avance o expansión hacia nuevos espacios ocurre de forma considerablemente más lenta.
Las características morfológicas y las estrategias de vida de las diferentes especies de pastos marinos sitúan a cada una de ellas en un orden jerárquico de importancia en la estructuración y desarrollo de los pastizales. Durante la sucesión ecológica, el nivel de complejidad de los ecosistemas evoluciona: las primeras etapas consisten en comunidades con cadenas alimenticias sencillas y poca biodiversidad, pero con el tiempo se van transformando en ecosistemas complejos, con más interacciones y una mayor riqueza y diversidad de seres vivos.
En las comunidades de praderas submarinas del Caribe, la sucesión comienza, generalmente, con el arribo de alguna especie considerada pionera que, según las condiciones del lugar, puede ser Halodule wrightii o una de las del género Halophila. Sin embargo, cuando el sustrato es inestable y carece de nutrientes, algas verdes —especies psamófilas de los géneros Halimeda, Penicillus, Avranvillea, Udotea y Caulerpa— se anclan al sustrato arenoso para acondicionarlo y darle estabilidad. Una de las colonizadoras secundarias que desplaza a las pioneras en estas praderas es Syringodium filiforme, la cual se instala como pasto dominante al cabo de un tiempo relativamente breve. Después, comienzan a aparecer plántulas y ramets de Thalassia testudinum que se entremezclan con Syringodium filiforme para configurar transitoriamente una pradera mixta. Finalmente, Thalassia testudinum consigue dominar las praderas del Caribe y le otorga al ecosistema su máxima madurez estructural y funcional. La duración y el ritmo de estas sucesiones varía dependiendo de las especies involucradas, del régimen estacional de cada lugar y de la frecuencia e intensidad de los eventos perturbadores.
Con el progreso de la sucesión ecológica, el sistema va cambiando su composición de flora y fauna. El resultado es una estructura eficiente y con máxima diversidad. También se producen cambios en su funcionamiento a medida que más especies se van integrando a la comunidad: hay un aumento en la producción de biomasa, en la cantidad de materia orgánica y en la regulación biológica. Cuando ocurren perturbaciones antrópicas o naturales que simplifican la estructura alcanzada, la sucesión se reanuda desde la última etapa lograda antes del fenómeno. Sin embargo, si el sistema es destruido completamente, se reinicia desde la llegada de la primera especie pionera.
En áreas donde las praderas se formaron hace mucho tiempo —decenas de años o incluso siglos—, la cantidad de materia orgánica acumulada genera condiciones anóxicas —carentes de oxígeno— y niveles tóxicos de sulfuro en los sedimentos, que afectan incluso a los mismos pastos. Sin embargo, recientemente, T. van der Heide y otros científicos de la Universidad de Groningen, Holanda, descubrieron que varias especies de pastos marinos han establecido una relación simbiótica con almejas de la familia Lucinidae, cuyas branquias albergan grandes cantidades de bacterias que oxidan el sulfato y de esta forma reducen los niveles de toxicidad y elevan la producción de los pastos. Como contraprestación, las almejas y sus bacterias se benefician de la acumulación de materia orgánica y del oxígeno que liberan las raíces de los pastos.
EL TODO ES MÁS QUE LA SUMA DE LAS PARTES
La producción primaria de las praderas submarinas, es decir, la fabricación de biomasa o materia orgánica por parte de los pastos y las algas asociadas a este ecosistema —algas fijas al sustrato del fondo, algas epífitas adheridas a las hojas de los pastos y algas flotantes—, por medio de la fotosíntesis, es el punto de partida de la circulación de energía y nutrientes a través de la red trófica. En promedio, se calcula que las praderas submarinas producen alrededor de 1.012 g/m2 al año (medido en muestras deshidratadas), significativamente superior a los 850 g/m2 de los bosques húmedos tropicales y los 230 a 320 g/m2 de los pastizales de tierra firme.
La compleja disposición de los pastos marinos constituye un refugio para una gran variedad de organismos y hace que la turbulencia ocasionada por el oleaje y las corrientes sea significativamente más moderada, con lo cual los sedimentos suspendidos se precipitan y el agua se aclara. Esto contribuye a que el sistema sea más complejo, ya que amplía la gama de hábitats y recursos disponibles que se encuentran en la columna de agua, sobre o bajo el sustrato, en la superficie de las hojas y entre el follaje.
Por lo tanto, a pesar de estar articuladas a partir de unas pocas especies de pastos, las praderas submarinas albergan una rica y variada comunidad biológica en la que cada planta o animal cumple un papel específico en el funcionamiento del ecosistema. Muchas de las especies son primordiales y no se encuentran en ningún otro ecosistema, algunas habitan las praderas durante una etapa de su ciclo de vida, usándolas como área de desove o salacunas y otras, después de nacer y pasar su etapa juvenil en otro ecosistema, las prefieren como lugar para pasar su vida adulta. También es posible encontrar especies propias de otros ecosistemas que incursionan transitoriamente en las praderas, como tiburones, delfines, peces de arrecife y peces de mar abierto. Ciertos animales herbívoros —particularmente caracoles y erizos de mar—, que viven en los huecos de las rocas o entre las colonias de coral durante el día, realizan cortas migraciones nocturnas para pastar en la periferia de las praderas vecinas. Algunos peces, en cambio, deambulan durante el día entre el follaje, pero en la noche buscan refugio entre corales o entre las raíces sumergidas de los mangles.
Las hojas de los pastos son un sustrato al que se fija una amplia variedad de organismos epífitos, como algas filamentosas y calcáreas, gusanos sésiles, briozoarios y pequeñas anémonas, que sirven de alimento a invertebrados y peces. La producción de hojas nuevas por parte de los vástagos de los pastos es permanente y la vida de las hojas es relativamente corta —entre 30 y 60 días según la especie—, por lo que la tasa de renovación del follaje es sumamente alta. Mediante el flujo de las corrientes, una parte de las hojas que caen puede ser transportada a ecosistemas vecinos e incorporarse a su cadena alimenticia, o acumularse en las playas y descomponerse.
Sin embargo, la mayoría de la hojarasca se descompone en el fondo de las praderas, donde da origen a una compleja red trófica basada en detritos —residuos que provienen de la descomposición de materia orgánica— que albergan una gran población bacteriana de la que se nutren algunos invertebrados como almejas, esponjas, pepinos de mar y gusanos poliquetos, que succionan el detrito, filtran el agua y retienen las partículas alimenticias entre las branquias. En los sedimentos de este ecosistema habitan hasta 25 veces más invertebrados que en los fondos vecinos desprovistos de vegetación.
La cadena alimenticia de este ecosistema es una de las más complejas, pues en ella se entremezclan los procesos de transferencia de energía a partir de las biomasas producidas, más o menos independientemente, por los pastos, las macroalgas, las pequeñas algas epífitas, el fitoplancton, el detrito y las microalgas del fondo.
La amplia gama de microambientes que ofrecen las praderas ha hecho que los organismos que viven en ellas adopten estrategias para evitar la competencia por los recursos, aun teniendo que compartirlos. Bajo estas estrategias se pueden diferenciar tres grupos: los organismos sésiles que permanecen adheridos al sustrato o a las hojas de los pastos toda su vida, entre ellos los hidrozoarios, las esponjas, las ascidias, los balanos y algunos bivalvos; los organismos sedentarios, que permanecen la mayor parte del tiempo en un mismo lugar, pero tienen la capacidad de desplazarse eventualmente, como las anémonas y algunos gusanos; y los animales vágiles, que se mueven libremente o en contacto con el sustrato, como tortugas, peces, crustáceos, gasterópodos o caracoles, erizos, estrellas y pepinos de mar.
En cuanto a los hábitos de alimentación, al contrario de lo que podría pensarse en un ecosistema dominado por vegetales, tan solo una minoría de las especies practican el herbivorismo: algunas tortugas, el manatí antillano y su pariente del Indopacífico y Pacífico occidental tropical —el dugongo— son los principales herbívoros, y solo unas pocas especies de gasterópodos, crustáceos, erizos y peces consumen las hojas de los pastos, pues la mayoría prefiere las algas.
Algunos ecólogos sostienen que las hojas de los pastos marinos tienen poco valor nutritivo y alto contenido de celulosa, por lo que son poco atractivas y difíciles de digerir. No obstante, los herbívoros especializados en consumirlas lo hacen tan eficientemente que pueden ser muy abundantes, como es el caso de algunos erizos de mar, o alcanzar un tamaño corporal considerable, como las tortugas y los manatíes. La intensidad de este consumo juega un papel importante en la productividad de las praderas, en su apariencia y estructura física y en la diversidad de organismos que albergan. La mayoría de las praderas del Caribe son más frondosas y densas en la actualidad —mayor cantidad de vástagos por unidad de área— que cuando abundaban la tortuga verde y el manatí antillano hace ya varios siglos; hoy albergan menor cantidad y variedad de animales herbívoros y estos, en su gran mayoría, son pequeños.
En contraste, la diversidad de carnívoros y carroñeros en las praderas submarinas es generalmente alta, pues incluye especies de muchos grupos zoológicos, incluyendo anémonas, cangrejos, langostas, caracoles, pulpos, calamares, estrellas de mar, gusanos, peces y aves. Adicionalmente, existe una variedad asombrosa de animales suspensívoros y detritívoros; los primeros —como las esponjas, varios moluscos bivalvos y gusanos— filtran el agua para ingerir plancton y partículas en suspensión, mientras que los detritívoros —principalmente almejas, pepinos de mar y algunos caracoles— ingieren microalgas, bacterias y materia orgánica del fondo.
UNA TRINIDAD SINERGÉTICA:
PRADERAS, MANGLARES Y ARRECIFES DE CORAL
PRADERAS, MANGLARES Y ARRECIFES DE CORAL
Por lo general, los ecosistemas costeros —aquellos que se encuentran cerca de la interfase mar-tierra— son biológicamente diversos, ecológicamente productivos y económicamente valiosos. Los más característicos de las regiones tropicales son los manglares, las praderas submarinas y los arrecifes de coral, ambientes que a menudo se encuentran próximos entre sí, interactúan tanto física como biológicamente y contribuyen a la estabilidad ambiental de la zona. De esta manera, la salud de cada uno de los sistemas depende de la relación con los otros dos, en lo que tiene que ver con su estructura, con el flujo de la materia orgánica y con el desplazamiento de los animales entre los tres.
Los arrecifes de coral son como barreras hidrodinámicas que disipan la energía de las olas y generan un ambiente relativamente tranquilo para la colonización de comunidades de manglares y pastos marinos. Por su parte, los manglares y las praderas atrapan la contaminación y el exceso de nutrientes, a la vez que estabilizan los sedimentos, con lo cual disminuyen aún más el movimiento del agua y la aclaran, lo que mejora su calidad para beneficio de los organismos de los arrecifes coralinos.
Los manglares y las praderas producen cantidades considerables de materia orgánica, principalmente hojarasca, que se desplaza a las aguas y sedimentos adyacentes y a los arrecifes coralinos, que son ambientes naturalmente pobres en nutrientes. También aportan cantidades elevadas de detritos y materia orgánica particulada, elementos que juegan un papel fundamental en los ciclos biogeoquímicos del carbono, lo cual es un aporte significativo a las redes alimenticias de aguas abiertas —sistema pelágico— y del fondo marino —sistema bentónico—.
Muchos animales realizan desplazamientos migratorios entre los arrecifes de coral, las praderas y los manglares. Estas especies, incluyendo invertebrados y peces, dependen de la conexión entre estos ecosistemas para completar sus ciclos de vida, puesto que deben moverse de un hábitat a otro en algún momento de su vida. Los manglares y las praderas marinas son áreas vitales de crianza para peces que viven como adultos en los arrecifes coralinos. Esta función de salacuna se debe a la disponibilidad de refugios para las larvas y los juveniles y a la abundancia de alimento representado en detritos orgánicos.
Un buen ejemplo es el ronco amarillo, un pez común en los arrecifes coralinos del Caribe. Los juveniles migran de las praderas a los manglares cuando alcanzan una longitud de entre 4 y 6 cm, pero si no hay manglares cerca, los pequeños roncos se desplazan a los arrecifes. Dado que los manglares ofrecen mejores espacios de refugio que los arrecifes, donde la cantidad de depredadores es mayor, su probabilidad de supervivencia se reduce. Al igual que el ronco amarillo, muchos otros peces de arrecife se trasladan gradualmente a su hábitat final como adultos. A medida que la cantidad de depredadores aumenta en cada etapa, resulta conveniente crecer lo máximo posible antes de dar el siguiente paso.

Aunque Colombia posee amplios espacios oceánicos y costeros en el Pacífico Oriental Tropical, los pastos marinos están presentes únicamente en el Caribe, donde tres de las seis especies registradas conforman extensas praderas en sectores que se encuentran frente a la costa continental y alrededor de las islas del archipiélago oceánico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La composición y estructura de la flora y fauna asociadas a ellas varía de acuerdo con el tipo de sustrato en el que se desarrollan, de las condiciones oceanográficas y climáticas prevalentes y del grado de intervención humana.
EL GRAN CARIBE
La región denominada Gran Caribe, que comprende el mar Caribe —enmarcado en el norte y el oriente por las Antillas y en el occidente y el sur por las costas continentales de Centro y Suramérica—, el Golfo de México, la costa atlántica al sur de la península de La Florida y las aguas que rodean las islas Bahamas y las Turcas y Caicos, es considerada el núcleo de alta diversidad en el Atlántico Occidental Tropical y uno de los cuatro centros de biodiversidad marina tropical en el mundo.
Las praderas submarinas que están presentes a lo largo de casi todas las costas del Gran Caribe se desarrollan en las lagunas arrecifales —cuencas localizadas entre la playa y los arrecifes de coral— o tapizan los fondos arenosos de los golfos, las bahías y los estuarios en zonas protegidas del oleaje. Pueden estar constituidas por una sola especie —praderas monoespecíficas—, pero son más comunes las conformadas por dos o tres especies —praderas mixtas—.
En el Gran Caribe hay diez especies de pastos marinos pertenecientes a tres de las seis familias existentes. Nueve de ellas se consideran nativas de esta región, mientras que Halophila stipulacea, originaria del Indo-Pacífico, colonizó algunas zonas del Mediterráneo Oriental tras la apertura del Canal de Suez en la segunda mitad del siglo XIX y desde allí parece haberse desplazado, hace casi dos décadas, a alguna de las islas de las Antillas Menores, desde donde se ha propagado a otras islas del Caribe Oriental.
De las diez especies presentes en la región, tan solo tres son relevantes para la formación de praderas: la hierba de bajío o Halodule wrightii, el pasto de manatí o Syringodium filiforme y el pasto de tortuga o Thalassia testudinum, todas ellas ampliamente distribuidas por el Gran Caribe. Una cuarta especie, Ruppia marítima, conocida localmente como cintilla o pelo de marisma, forma praderas efímeras y de poca extensión en ambientes estuarinos y lagunares costeros, ocasionalmente entremezclada con Halodule wrightii, pero su presencia en el sur del Caribe no es muy frecuente.
Los pastos marinos se desarrollan en el interior de bahías protegidas del oleaje de mar abierto, en aguas marinas o salobres, en estuarios y en arrecifes coralinos. Actúan como corredores ecológicos, puesto que exportan e importan materia orgánica y proporcionan áreas de pastoreo y crianza para peces e invertebrados de ecosistemas adyacentes. Además, algunas algas psamófilas, que crecen con los pastos, incorporan carbonato cálcico en sus tejidos, lo que les brinda cierta dureza y rigidez; al morir y descomponerse las algas, este material carbonatado constituye una fuente importante de arenas calcáreas de color blanco.
En muchas áreas de esta región, principalmente en las Antillas Mayores, La Florida y el norte del Golfo de México, las praderas submarinas se ven sometidas con frecuencia a fuertes tormentas y huracanes. Aunque estas perturbaciones pueden tener consecuencias drásticas, como la interrupción y el retroceso en la trayectoria de la sucesión ecológica, el sofocamiento de los pastos por sedimentos y la modificación del relieve del fondo, estos ecosistemas poseen una considerable capacidad para superar las perturbaciones sin alterar significativamente su estructura y funcionalidad y pueden regresar a su estado original poco tiempo después de la perturbación —resiliencia ecológica—.
Aproximadamente el 10% de los fondos en las plataformas continentales del Caribe, es decir, alrededor de 66.000 km2, están cubiertos por praderas submarinas. Si a ellos se suman los casi 19.500 km2 contabilizados en el Golfo de México y los aproximadamente 3.000 km2 existentes en la costa oriental de La Florida y en las Bahamas, la superficie total de praderas submarinas en la región del Gran Caribe asciende a alrededor de 88.500 km2. Esta área sobrepasa los casi 34.000 km2 que ocupan los arrecifes coralinos y los 18.700 km2 de manglares en la misma región. Por lo tanto, de los tres ecosistemas más importantes y emblemáticos del Gran Caribe, el de mayor extensión está conformado por las praderas submarinas.
En las praderas de esta región, la presencia histórica de tortugas verdes ha tenido probablemente efectos ecológicos y evolutivos sustanciales; entre ellos está el aumento en la tasa de producción de biomasa, al igual que ocurre con los grandes herbívoros que han influenciado la productividad de las praderas terrestres norteamericanas y de las sabanas africanas. No obstante, los cambios en la temperatura, la salinidad y la cantidad de nutrientes, así como una reducción, estimada entre el 93% y el 97%, de la cantidad de tortugas verdes —comparada con la que había en tiempos precolombinos— han causado cambios significativos en la extensión de las praderas. Con base en el área total estimada y en su capacidad de carga para mantener poblaciones de tortuga verde, se calcula que en el Caribe debieron de existir entre 16 y 586 millones de tortugas antes de su explotación intensiva por parte del ser humano. Este amplio rango en las cifras se debe tal vez a la falta de información precisa sobre la extensión real de las áreas para forrajeo de tortugas.
PASTOS Y PRADERAS SUBMARINAS
EN EL CARIBE COLOMBIANO
El espacio marítimo de Colombia en el Caribe ocupa una superficie de 536.574 km2, lo que representa aproximadamente el 19,5% del mar Caribe, y sus 1.600 km de línea costera caribeña representan casi el 12% de la longitud total de las costas continentales e insulares de dicho mar.
En aguas colombianas han sido registradas seis de las diez especies de pastos marinos presentes en el Gran Caribe: Halodule wrightii, Syringodium filiforme, Thalassia testudinum, Halophila baillonii, Halophila decipiens y Ruppia marítima. Sin embargo, solo las tres primeras participan significativamente en la formación de praderas y si bien cualquiera de las tres puede ser la dominante, es frecuente encontrarlas entremezcladas debido al estado de la sucesión ecológica, a las condiciones locales de exposición al oleaje, al sustrato y a la turbidez del agua.
Halodule wrightii tolera amplias variaciones de salinidad, temperatura, transparencia y turbulencia. A menudo, crece formando praderas a lo largo de las playas con poco oleaje, especialmente en aguas ricas en nutrientes, turbias y con salinidad reducida o elevada con respecto a los valores normales. Es una especie pionera en la sucesión ecológica, que coloniza los fondos que han quedado desprovistos de vegetación después de perturbaciones drásticas causadas por tormentas, huracanes y dragados. Se desarrolla en aguas muy someras, hasta una profundidad entre 15 y 18 m, sola o con algas psamófilas y otros pastos marinos. Las hojas tienen forma de cinta delgada, de 2 a 3 mm de ancho y de 5 a 30 cm de largo. Los vástagos, con 2 a 4 hojas, surgen de una vaina semitransparente y los rizomas son delgados y se ramifican moderadamente.
Aunque Syringodium filiforme suele entremezclarse con Halodule wrightii o con Thalassia testudinum, tiende a ser dominante en zonas poco abrigadas del oleaje. Se desarrolla en fondos someros, de menos de 1 m, hasta casi 20 m de profundidad. No tolera aguas extremadamente calmadas ni de salinidad reducida. Sus hojas se fracturan con facilidad, flotan y se acumulan con frecuencia en las playas. Los vástagos poseen una o dos hojas cilíndricas, como un tubo de 2 a 3 mm de diámetro y de 15 a 50 cm de longitud. Los rizomas son delgados, blancos y lisos, y sus raíces son altamente ramificadas, rosadas y lisas.
Finalmente, Thalassia testudinum —el pasto de tortuga— es la especie más robusta, común y abundante, que domina las praderas poco perturbadas por fenómenos naturales y con estados de sucesión avanzados o de clímax. Crece en aguas muy someras y hasta aproximadamente 14 m de profundidad, que no sean dulces ni salobres por periodos prolongados. Por su abundancia y alta tasa de crecimiento, produce grandes cantidades de materia orgánica y constituye la principal fuente de alimento para la tortuga verde, los erizos de mar y algunos peces. Los vástagos poseen entre 3 y 6 hojas con forma de cinta, un ancho de 1,5 a 3 mm y de 6 a 50 cm de longitud que, extraordinariamente, pueden alcanzar hasta 80 cm; surgen de una vaina semitransparente que generalmente alberga fibras de color marrón —restos de hojas muertas—. Los rizomas son gruesos, leñosos y provistos de escamas y las raíces son gruesas, blancas o grisáceas y sin ramificaciones.
Según evaluaciones que datan de 2014, las praderas submarinas en el Caribe colombiano ocupan una extensión de 661,3 km2 y su distribución es bastante irregular. Dicha cifra no solo incluye las praderas de mayor extensión, sino también parches o rodales entremezclados con algas psamófilas o con tapetes conformados por corales pétreos, corales blandos, esponjas y algas. Sin embargo, representan menos del 0,75% de la cobertura total de praderas del Gran Caribe y poco más del 1% de las del Caribe propiamente dicho. Es indudable que esta extensión, en comparación con las de las penínsulas de La Florida —16.000 km2— y de Yucatán, en México —1.319 km2—, y las de la islas de Belice —2.092 km2—, es bastante modesta. Todo parece indicar que se ha reducido en el transcurso de las últimas décadas y que las causas de ello, tanto directas como indirectas, han tenido un origen primordialmente humano.
La distribución de las praderas submarinas es bastante irregular a lo largo de la costa continental colombiana, alrededor de las islas cercanas y en torno a las islas oceánicas y algunos de los cayos del archipiélago oceánico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De acuerdo con ciertas particularidades del entorno donde se desarrollan y según algunas características sobresalientes de las comunidades biológicas que albergan, conviene subdividirlas en seis sectores o ámbitos geográficos: el antidesierto de La Guajira, los mosaicos del Tayrona, la costa continental central, las islas de la plataforma continental, el Urabá chocoano y el archipiélago oceánico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
EL ANTIDESIERTO DE LA GUAJIRA
En el extremo septentrional de Suramérica, la península de La Guajira tiene casi 400 km de línea costera que se extienden desde la ciudad de Riohacha hasta el límite fronterizo con Venezuela, en Castilletes. Por su ubicación geográfica, está sometida durante la mayor parte del año a los vientos alisios provenientes del oriente y nororiente, los cuales tienen un gran poder desecante que se refleja en las condiciones semidesérticas y en los rasgos xerofíticos de la vegetación terrestre, dominada por arbustos espinosos y cactus. Adicionalmente, al soplar en sentido más o menos paralelo a la línea de costa del lado occidental de la península, generan un fenómeno oceanográfico denominado surgencia o afloramiento, que consiste en corrientes ascendentes que transportan, desde los fondos de la plataforma continental hasta la superficie, aguas relativamente más saladas, frías y ricas en oxígeno disuelto y nutrientes. Las algas microscópicas del plancton y las macroalgas aprovechan tales nutrientes y el oxígeno para producir grandes cantidades de biomasa vegetal, que a su vez sustenta una extraordinaria abundancia y diversidad de organismos marinos que son aprovechados por pequeños y grandes herbívoros que, también a su vez, son consumidos por carnívoros de diversos tamaños. La alta producción y la gran riqueza biológica del mar de La Guajira contrastan marcadamente con la aridez y la escasa cobertura de la vegetación de la zona terrestre.
La plataforma continental, formada principalmente por fondos arenosos, se extiende mar adentro como una gran llanura submarina al occidente de la península por más de 40 km, lo que permite el asentamiento de pastos y el desarrollo de extensas praderas. En efecto, en este sector se han contabilizado 536,2 km2 de este ecosistema, que corresponden al 81% de la superficie total de los pastos marinos del Caribe colombiano. Aunque no desembocan ríos que descarguen cantidades importantes de agua dulce ni sedimentos, las aguas costeras de este sector tienden a ser turbias debido a la abundancia de plancton y a que los vientos fuertes, casi permanentes, arrastran grandes cantidades de polvo del desierto hacia el mar y el oleaje que generan levanta del fondo los sedimentos más finos. La turbidez del agua reduce la distribución vertical de los pastos, ya que por debajo de 4 m, la densidad de Thalassia se reduce ostensiblemente, pasando de alrededor de 300 a menos de 60 vástagos por metro cuadrado (vástagos/m2) entre los 3 y los 7 m de profundidad. Aunque es posible encontrar parches aislados de Halophila decipiens y Halodule wrightii hasta los 10 y 12 m, solo se ven praderas bien desarrolladas hasta los 7 m.
Otros 17,5 km2 de praderas se distribuyen irregularmente a lo largo de la costa más septentrional de la península, en el interior de las bahías Portete, Honda, Hondita y Tukakas. Allí, la densidad de Thalassia sobrepasa los 600 vástagos/m2 y sus hojas alcanzan 50 cm de longitud. En las zonas más someras, principalmente en Bahía Portete, es frecuente observar grandes colonias de coral de fuego que crece entre los pastos. Estas colonias y el follaje de pastos circundante son el hábitat de una gran cantidad de cangrejos de la familia Porcellanidae, diversos caracoles y gusanos poliquetos.
Es tan significativa la participación de algas, tanto epífitas como ancladas al fondo en la biomasa vegetal de las praderas, que puede superar la de los pastos, lo cual radica, seguramente, en la elevada cantidad de nutrientes disueltos en el agua.
Entre la fauna asociada se destaca la tortuga verde, un recurso que ha sido explotado tradicionalmente por los indígenas wayúu que habitan la región. Pese a los elevados niveles históricos de explotación, la abundancia de estos animales tiene su explicación en las vastas extensiones de praderas submarinas que utilizan como territorio de forrajeo. Otros herbívoros comunes son los erizos de mar y los peces lorito. Las esponjas, los octocorales, las medusas, las almejas y otros invertebrados que se alimentan de plancton son componentes característicos de la comunidad de estas praderas y entre los invertebrados carnívoros se destacan las jaibas, las langostas, las estrellas de mar y ciertos caracoles.
MOSAICOS DEL TAYRONA
Este sector abarca un tramo de costa aproximado de 90 km, cuyas características morfológicas y ecológicas están decididamente determinadas por las estribaciones noroccidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta, las cuales se proyectan hacia el mar configurando un litoral irregular caracterizado por la presencia de escarpados acantilados y la alternancia de cabos rocosos con pequeñas bahías y ensenadas. No existe una plataforma continental propiamente dicha, y a escasa distancia de la costa se hallan profundidades que superan los 200 m. Por lo tanto, únicamente en las zonas más protegidas del interior de las bahías y ensenadas es donde se encuentran las condiciones apropiadas para el establecimiento de praderas y donde, además, se desarrollan formaciones coralinas y pequeños manglares.
La mayoría de estos fondos tiene rodales que no superan las dos ha. de extensión y su área total en el Tayrona suma apenas 0,9 km2. No obstante, a excepción de Ruppia marítima, todas las especies de pastos marinos registradas en Colombia están presentes en este sector y la comunidad biológica asociada a ellas presenta ciertas particularidades; una de ellas es la ausencia de la estrella cojín de mar, uno de los componentes más característicos y más vistosos de la comunidad de praderas submarinas en el Caribe, debido posiblemente al tamaño tan reducido de las praderas, a su aislamiento geográfico o a las bajas temperaturas del agua que suelen registrarse en los primeros meses del año. Sin embargo, dado que en este sector la mayoría de las praderas comparte espacios reducidos con arrecifes rocosos, formaciones coralinas y manglares, se configuran mosaicos de hábitats que albergan comunidades con una inusitada diversidad de especies que incluye esponjas, corales blandos y duros, bivalvos, caracoles, erizos de mar y gusanos poliquetos.
COSTA CONTINENTAL CENTRAL
Este sector, que se extiende por cerca de 255 km de línea costera, pertenece a los departamentos de Bolívar, Sucre y, parcialmente, de Córdoba; incluye las bahías de Cartagena y Barbacoas y el golfo de Morrosquillo, pero excluye la península de Barú. Se caracteriza por la abundancia de descargas continentales de los ríos Sinú y Magdalena, este último, a través de su desembocadura principal en Bocas de Ceniza y de los tres distributarios del Canal del Dique, que vierten sus aguas en la bahía de Cartagena, en la de Barbacoas y algunos kilómetros al sur de ésta. La plataforma es relativamente amplia, dominada por fondos lodosos y de arena fina, y la costa es de morfología variable y muy dinámica, lo que se refleja en procesos activos de erosión.
Las praderas submarinas del sector se distribuyen de forma irregular y suman 31,8 km2, equivalentes al 4,8% del área total de las del Caribe colombiano. En la parte más septentrional se encuentra Isla Arena, un pequeño islote localizado a escasos 10 km de la población de Galerazamba, formado por la acumulación de escombros coralinos y arena y poblado por algunas yerbas y plantas rastreras. Al suroccidente del cayo, abrigado del fuerte oleaje, el fondo marino es un plano arenoso que se profundiza muy suavemente y está cubierto por menos de 2 ha. de rodales de pastos marinos, que debido a la turbidez del agua no alcanzan más de 1 metro de profundidad, por lo cual quedan parcialmente emergidos durante la bajamar. No obstante, la densidad de Thalassia testudinum, de hasta 950 vástagos/m2, es una de las más altas en el Caribe colombiano.
Más al sur, frente al casco urbano de Cartagena y hasta la isla de Tierra Bomba, aparecen rodales dispersos y poco densos que suman menos de 18 ha y otras 58 se distribuyen en el interior de la bahía de Cartagena, principalmente a lo largo del borde costero del norte de Tierra Bomba y en un bajo aislado que circunda el monumento a la Virgen del Carmen, cuyos pastos se encuentran entre 0,8 y 2,5 m de profundidad. Se trata de los remanentes de praderas mucho más extensas que tapizaban buena parte de los fondos de la bahía hasta mediados del siglo XX. Algunas macroalgas de los géneros Codium, Halimeda, Caulerpa, Enteromorpha y Gracilaria son abundantes, tanto que representan casi la mitad de la biomasa vegetal de estas praderas. Los altos niveles de contaminación orgánica de la bahía favorecen la proliferación de estas algas, así como la de las epífitas, pero también son los responsables de la escasa diversidad animal, restringida a algunas especies de caracoles, cangrejos y gusanos poliquetos. Erizos, estrellas, pepinos de mar, almejas de la familia Lucinidae y otros invertebrados típicos de la comunidad de pastos marinos están prácticamente ausentes.
Al continuar hacia el sur, después de un tramo de litoral de casi 40 km dominado por aguas turbias y de baja salinidad descargadas por los caños Lequerica y Correa del Canal del Dique, en la costa del departamento de Sucre, en la medida en que la naturaleza de los sedimentos se vuelve más carbonatada —formada por restos de algas calcáreas y corales—, reaparecen las praderas, dominadas inicialmente por macroalgas. Unos pocos kilómetros más en esa dirección, Thalassia testudinum es la planta preponderante, entremezclada en algunas zonas con Syringodium filiforme. En esta zona las praderas, que tienen una profundidad de entre 1 y 8 m, se extienden por 31 km2 aproximadamente y forman una franja de anchura variable que se prolonga paralela a la costa, a lo largo de casi 45 km antes de bifurcarse en Punta San Bernardo e incursionar en el Golfo de Morrosquillo. La fauna asociada es diversa y abundante. Incluye corales, octocorales, anémonas, esponjas, caracoles, cangrejos, erizos, estrellas, pepinos de mar y peces. Lamentablemente, es frecuente la captura ilegal de tortugas mediante redes en Punta San Bernardo, donde las praderas submarinas seguramente les sirven de campos de forrajeo.
En el extremo sur del sector —la costa más meridional del golfo de Morrosquillo—, entre la población de Coveñas y la bahía Cispatá, existen discretos rodales contiguos a la costa, formados por Halodule wrightii y Thalassia testudinum, los cuales se desvanecen rápidamente más allá de los 3 m de profundidad. En la parte interna de la bahía Cispatá, en aguas muy someras y de escasa visibilidad, se desarrolla un pequeño rodal de Thalassia testudinum, rodeado por un fondo de lodo tapizado por Halophila decipiens, esponjas y algas del género Caulerpa.
ISLAS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
Un total de 36,6 km2 —aproximadamente el 5,5% del Caribe colombiano— lo abarcan las praderas de este sector, que se concentran en los fondos someros de los archipiélagos del Rosario y San Bernardo y los que rodean las islas Tortuguilla y Fuerte. Se incluyen también aquí las praderas combinadas con mosaicos coralinos que se encuentran a lo largo de unos 13 kmde la costa de la península de Barú, al suroccidente de la bahía de Cartagena, desde Playa Blanca hasta más allá del extremo de la península y su costado sur, que mira hacia el interior de la bahía de Barbacoas. En esta parte, las praderas ubicadas entre los 1 y 5 m de profundidad son por lo general mixtas de Thalassia y Syringodium, a menudo interrumpidas por tapetes coralinos.
Al occidente de la península se localiza el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, conformado por las porciones emergentes de un conjunto de altorrelieves del fondo marino, cuya topografía ha sido moldeada en el transcurso del tiempo por estructuras coralinas, oscilaciones del nivel del mar y procesos erosivos. Algunos rodales de pastos marinos se concentran alrededor de las islas Arena y Rosario, en el costado sur de Isla Grande y en un bajo situado entre ésta e Isla Arena.
El pasto dominante es Thalassia, pero en las praderas de mayor extensión se encuentran parches donde predominan Syringodium o Halodule. A pesar de que en este archipiélago las condiciones para el desarrollo de praderas son aparentemente óptimas, generalmente solo se extienden hasta los 5 m de profundidad y luego dan paso a llanuras de arena blanca con escombros coralinos donde crecen algas psamófilas de los géneros Halimeda, Udotea, Penicillus y Rhipocephalus, entre otros. Dado que las praderas, las formaciones de coral y las llanuras de arena se combinan formando un mosaico de hábitats, la fauna es muy diversa: se destaca la presencia de numerosas esponjas, moluscos, crustáceos, equinodermos, gusanos poliquetos y peces. Los corales Manicina areolata y Siderastrea radians —cuyas colonias se encuentran entre el follaje de los pastos—, la estrella de mar, el erizo y varias especies de pepinos de mar son elementos característicos en esta área.
A unos 40 km de distancia hacia el sur de las Islas del Rosario, fuera del golfo de Morrosquillo, se encuentra el archipiélago de San Bernardo, donde las condiciones para el desarrollo de las praderas submarinas son óptimas. Efectivamente, existen allí aproximadamente 23 km2 de fondos cubiertos principalmente por pastos marinos, concentrados alrededor de las islas y en la parte superior de extensos bajos. Thalassia y Syringodium, entremezcladas o por separado, forman praderas bien estructuradas que en algunas zonas se extienden más allá de los 10 m de profundidad, sobre fondos constituidos mayoritariamente por restos de coral y algas calcáreas. La presencia de muchos vástagos jóvenes de Thalassia en las zonas periféricas de las praderas sugiere que tuvieron una expansión rápida.
La composición de la comunidad biológica asociada a las praderas del archipiélago de San Bernardo es muy similar a la que se encuentra en otras áreas de este sector. Sin embargo, la adyacencia de manglares, formaciones coralinas y llanuras sedimentarias en algunas zonas del archipiélago, como en la isla Tintipán, produce un efecto sinérgico sobre la biodiversidad, por lo que aumenta la abundancia y variedad de la fauna.
Aproximadamente 40 km al suroeste del archipiélago de San Bernardo y a 11 km de la costa del departamento de Córdoba se encuentra Isla Fuerte. Se trata de una plataforma de origen coralino cuya porción emergida ocupa unos 3 km2. Habitada tradicionalmente por familias de pescadores y agricultores, actualmente también brinda servicios turísticos. La mitad sur y una parte del margen oriental de la plataforma, incluyendo los fondos que bordean la costa oriental y sur de la isla, hasta casi 9 m de profundidad, están cubiertos por extensas praderas que abarcan alrededor de 6,3 km2. Están conformadas predominantemente por Thalassia, que alcanza localmente densidades superiores a 700 vástagos/m2, aunque casi siempre está entremezclada con Syringodium. En cambio, Halodule forma un conjunto de rodales monoespecíficos rodeados por planicies de arena carbonatada, vegetadas parcialmente por Halimeda opuntia y otras algas psamófilas en el costado nororiental de la isla, en inmediaciones de la Punta del Inglés. La relativa abundancia de colonias del coral ramificado Oculina diffusa es un rasgo característico de la comunidad biológica de las praderas que rodean Isla Fuerte.
Otros 40 km hacia el suroeste de Isla Fuerte, en el extremo meridional de este sector y a 9 km de la población cordobesa de Puerto Escondido, se encuentra una isla de apenas 10 ha de extensión, poblada de arbustos y palmeras, con alguna infraestructura turística, llamada Tortuguilla. En su extremo sur, contiguo a la única playa existente, hay un pequeño rodal mixto de Thalassia y Syringodium que se profundiza gradualmente. Cuando llega a los 2 m se vuelve menos densa y se intercala con fondos desnudos o cubiertos parcialmente por Halimeda opuntia y otras algas. El área total de los fondos cubiertos por pastos marinos apenas supera las 10 ha. Como es de esperar por su reducido tamaño, la baja densidad de vástagos y el aislamiento geográfico de estas praderas, la comunidad de fauna asociada a éstas es muy reducida si se la compara con la que generalmente caracteriza estos hábitats en el Caribe.
EL URABÁ CHOCOANO
Este pequeño sector abarca un tramo de 60 km de costa en el noroccidente del golfo de Urabá, departamento del Chocó, entre el islote rocoso Tarena y la ensenada de Sapzurro, localizada a escasos 800 m de Cabo Tiburón, límite fronterizo con la República de Panamá. Si bien, la mayor parte del golfo está influenciada por las descargas del río Atrato y puede considerarse como un estuario de aguas turbias con salinidad variable, presenta una corriente que discurre paralela a las costas de Panamá hacia el sureste y al penetrar por el noroccidente, forma una cuña de aguas relativamente transparentes y con salinidad marina frente a la costa chocoana. Esto genera, al menos parcialmente, condiciones propicias para la existencia de formaciones coralinas y praderas submarinas. Sin embargo, por tratarse de una región muy lluviosa, numerosos riachuelos que drenan la serranía del Darién descargan al mar cantidades apreciables de sedimentos y agua dulce, por lo que la presencia de praderas se limita a unos pocos rodales en el interior de algunas ensenadas y bahías, los cuales suman un poco más de 3,5 km2.
La densidad de vástagos de pastos marinos, principalmente Thalassia, en las zonas más someras es elevada, pero disminuye rápidamente con la profundidad y ya por debajo de 4 m estos desaparecen y son sustituidos en algunas zonas por algas de los géneros Caulerpa y Dictyota. Las praderas más exuberantes se encuentran en la ensenada Pinorroa y en menor grado en las de Triganá, Capurganá y Sapzurro, con densidades promedio de 513,3 vástagos/m2. El reducido tamaño de las praderas y las pobres condiciones para su desarrollo se reflejan en la escasez de invertebrados como el erizo blanco, la estrella cojín de mar y algunos pepinos de mar y de peces como el pez lorito, característicos de este tipo de hábitats.
ARCHIPIÉLAGO OCEÁNICO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
En el Caribe Occidental, a más de 600 km de la costa continental colombiana y a menos de 200 de la de Centroamérica, alejados de la influencia de grandes ríos, se encuentra un conjunto de islas, cayos, bancos coralinos y atolones, que conforman el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se trata de elevaciones de origen volcánico, recubiertas en el transcurso de más de 20 millones de años por material calcáreo producido por corales, algas y otros organismos con esqueletos de carbonato de calcio. Debido a la transparencia y a las mínimas variaciones de temperatura y salinidad del agua, los fondos que rodean las islas y los cayos, así como las llanuras someras de los bajos, presentan condiciones ideales para el desarrollo de formaciones coralinas y de mosaicos de hábitats que albergan una extraordinaria diversidad de organismos y le imprimen al paisaje marino un particular valor escénico.
Allí, las praderas submarinas comprenden en total unos 20 km2 y se concentran, precisamente, alrededor de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En San Andrés, los fondos adyacentes al litoral del norte y oriente de la isla, como los de la cuenca de poca profundidad que la separa del arrecife coralino de barrera, están cubiertos en aproximadamente un 35% de su área por pastos marinos, prácticamente desde la escasa profundidad cercana a la costa hasta casi los 12 m. El sustrato predominante del fondo son arenas carbonatadas, pero en algunas zonas someras, Thalassia crece sobre escombros de coral o entre colonias coralinas. Esta es la especie de pasto dominante hasta los 4 m de hondo, mientras que Syringodium domina ampliamente los parches que se hallan a mayor profundidad frente a la playa principal del costado norte de la isla. Ambas especies están prácticamente ausentes en el costado occidental, donde únicamente Halodule alcanza a formar dos rodales pequeños localizados entre 4 y 7 m, el mayor de ellos en inmediaciones de la ensenada de El Cove. La superficie sumada de las praderas submarinas de San Andrés es de poco más de 4 km2.
En estas praderas tienen una importante participación las algas verdes psamófilas, especialmente de los géneros Halimeda, Penicillus, Avrainvillea y Caulerpa; el primero de ellos es particularmente importante como productor de arenas carbonatadas. Las algas pardas de los géneros Padina y Dictyota son también abundantes.
A 90 km al noreste de San Andrés, la isla de Providencia y su vecina Santa Catalina están casi completamente circundadas por praderas submarinas que cubren una superficie de 16 km2. Halodule, Syringodium y Thalassia, en este orden, se disponen en la zonación cerca de la línea de costa, pero son las dos últimas las que dominan hacia afuera, en proporciones variables, la composición de las praderas hasta los 8 y, excepcionalmente, 10 m de profundidad. Por su parte, Halodule forma parches discretos y aislados en aguas muy someras.
Al sur y occidente de la isla, al abrigo de los vientos y el oleaje oceánico, las praderas se desarrollan sobre fondos de sedimentos de grano más fino, incluso lodo y arena fangosa, por lo cual la densidad de vástagos, tanto de Thalassia como de Syringodium, es mucho mayor, y la apariencia de las plantas es más vigorosa.
La fauna asociada a las praderas submarinas que rodean las islas de este remoto sector del Caribe es quizás la más rica y variada de todas las praderas del Caribe colombiano, especialmente en Providencia, donde el grado de intervención humana es mucho menor que en San Andrés. Al igual que en las islas del Rosario y de San Bernardo, los mosaicos de hábitats que se generan por la adyacencia de manglares, formaciones coralinas, praderas submarinas y llanuras sedimentarias, aumentan la diversidad de la fauna y la abundancia de aquellas especies que requieren de dos o más de estos hábitats en distintas etapas de su ciclo de vida.
La presencia de praderas marinas en otras áreas del archipiélago está restringida a modestos e incipientes rodales adyacentes a los cayos Albuquerque, Courtown o Bolívar y Serranilla. En el primero solo existe una pradera de menos de 2 ha, dominada por Syringodium, con pequeños parches de Thalassia, la cual se desarrolla sobre un plano muy somero formado por fragmentos coralinos. En el banco coralino de Courtown, aparte de varios rodales dispersos y poco densos de Halodule en la parte sur de la laguna arrecifal, existe una pradera bien estructurada de Syringodium a lo largo del costado suroccidental del mayor de los cayos, East Cay, la cual se extiende hasta aproximadamente 5 m de profundidad y cubre un área aproximada de 1 ha. En el banco de Serranilla, mediante imágenes de satélite, se ha detectado la presencia de praderas pero se desconocen su composición y estructura.

Si bien las praderas submarinas no son un ecosistema ampliamente conocido, el ser humano ha utilizado los pastos marinos para distintos propósitos desde hace más de 10.000 años, especialmente en Europa, la India y el sudeste asiático. Las hojas de Posidonia oceanica se usaban para embalar pescado fresco y transportarlo desde las costas mediterráneas hasta las ciudades del interior del continente europeo. Dado que los parásitos prosperan menos en las hojas de pastos marinos que en la paja, en la Edad Media se usaron como lecho para el ganado en los establos y más tarde, a partir del siglo XVI, como material de relleno para colchones y cojines en Italia, pues las infecciones respiratorias parecían prevenirse al dormir sobre ellos. También se utilizaron para aliviar el acné y el dolor en las piernas causado por las várices. En el sureste de España y en las Baleares, cuando la paja escaseaba, se usaban las hojas secas de Posidonia oceanica para hacer ladrillos de adobe y para techar viviendas. En los Países Bajos, las hojas de pastos marinos fueron el relleno preferido para los colchones de bebés hasta mediados del siglo XX y hoy todavía se utilizan en las sillas. Las hojas también han sido usadas en distintas partes del mundo como abono para suelos y para alimentar cerdos, conejos y gallinas.
Aunque, sin duda, aquel uso de los pastos reviste importancia, el verdadero beneficio es su aporte como ecosistema, cuya prodigiosa productividad supera incluso la de muchos cultivos agrícolas. Además, proporcionan hábitat a una diversa comunidad de animales y dan soporte a una serie de procesos ecológicos que favorecen directa e indirectamente al ser humano.
UN ECOSISTEMA ESTRATÉGICO
Todos los ecosistemas naturales prestan servicios económicamente valiosos, como la producción de alimentos y medicinas, el suministro de agua, la regulación del clima, la regulación hídrica, la protección contra desastres naturales, la generación de espacios para recreación, entre otros. Estos, denominados servicios ecosistémicos, se definen como los beneficios que el ser humano obtiene de ellos, es decir, la contribución que brindan al bienestar humano. Una de las ventajas más importantes de comprender este concepto y el papel de los servicios ecosistémicos, es que replantea la forma de ver la relación entre los humanos y el resto de la naturaleza y enfatiza la importancia de nuestros activos naturales como componentes del bienestar y la sostenibilidad.
El atributo de estratégico es subjetivo: lo asigna un determinado grupo social a un ecosistema, de acuerdo con sus intereses y su dependencia de los beneficios que le aporta, ya sea como fuente de alimento y medicinas, depurador del aire, controlador de la erosión, aportante de materias primas para sus actividades cotidianas, paisaje o espacio de recreación, entre otros. Desde el punto de vista político-ambiental, esta categorización implica, desde luego, la necesidad imperiosa de adelantar acciones de conservación para mantener o mejorar los servicios que prestan los ecosistemas.
Más de mil millones de personas viven a menos de 50 km de una pradera submarina y, probablemente sin saberlo, disfrutan de los beneficios que ellas les brindan. Aunque cubren solo entre el 0,1 y el 0,2% del fondo del mar, aportan un porcentaje de biomasa vegetal mayor del que produce el resto del océano, sustentan complejas redes tróficas y proporcionan protección y un hábitat de crianza a una gran cantidad de especies comercialmente importantes, razones suficientes para considerarlas estratégicas. Además, las praderas actúan como filtros de nutrientes y contaminantes, acumulan y reciclan ingentes cantidades de materia orgánica, oxigenan el agua y protegen la costa contra los efectos erosivos de marejadas y tormentas. En efecto, estas praderas figuran entre los ambientes estratégicos de muchos países y Colombia no es la excepción: la Comisión Colombiana del Océano, órgano intersectorial que asesora al Gobierno en temas relacionados con la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, las destaca como un ecosistema de suma importancia para el país.
PRODUCCIÓN BIOLÓGICA Y BIODIVERSIDAD
Las praderas submarinas proporcionan hábitat a una gran variedad de organismos que son incapaces de vivir en fondos desprovistos de vegetación. El follaje y el sistema de rizomas y raíces de los pastos constituyen un sustrato escaso en fondos no consolidados y óptimo para la fijación de algas epífitas e invertebrados sésiles; también estabilizan el sedimento y producen una variedad de microhábitats que no existen en los fondos de sedimentos desnudos, sin cobertura vegetal. Además, la estructura tridimensional de los pastos les brinda refugio a muchos invertebrados y pequeños peces para evitar la depredación. Como resultado, la abundancia y diversidad de la fauna y la flora en las praderas submarinas son consistentemente más elevadas que en los fondos adyacentes sin vegetación.
Los pastos marinos presentan altas tasas de producción de biomasa: para lograrlo, como cualquier otra planta, fijan el dióxido de carbono utilizando la energía solar y la transforman en carbono orgánico para mantener su crecimiento. Estas tasas implican cantidades elevadas de oxígeno liberado en aguas circundantes como subproducto de la fotosíntesis. Adicionalmente, la producción de biomasa por parte de las algas que crecen en las praderas, tanto epífitas como asociadas al fondo, es comparable a la de los pastos mismos. Al lado de la producción que realizan los animales asociados, las algas contribuyen a que el ecosistema de las praderas submarinas sea tan productivo como muchos cultivos agrícolas y bosques tropicales.
La zona costera es un entorno dinámico en el que las corrientes y el oleaje arrancan parte de la biomasa de pastos marinos y la transportan hacia los ecosistemas vecinos. Este transporte de materia orgánica contribuye significativamente al funcionamiento de las comunidades biológicas receptoras, como los arrecifes de coral, los fondos desnudos de la plataforma continental y las playas.
Las praderas submarinas son un hábitat clave para el ciclo de vida de muchos organismos. Diversas especies de camarones, langostas, cangrejos, caracoles y peces que viven en las praderas, tienen poblaciones compuestas en gran proporción por larvas y juveniles, lo que pone de manifiesto su papel de salacuna o hábitat de crianza. La explicación es que allí encuentran una mayor disponibilidad de alimento y refugio contra los depredadores, incluso peces adultos, calamares, delfines y hasta algunas aves marinas y garzas, que suelen utilizar las zonas someras de las praderas como sitios de alimentación y descanso.
DEPURACIÓN DEL AGUA
El follaje de los pastos marinos amortigua el movimiento del agua y favorece la retención de partículas suspendidas, tanto inertes como vivas: actúa como una especie de filtro. La capacidad para atrapar las partículas se incrementa por los organismos epífitos, los que viven entre el follaje y los que se mantienen en la columna de agua, ya sea porque filtran el agua para alimentarse, como lo hacen las esponjas, ciertos poliquetos y pequeñas almejas, o mediante la captura activa, como las anémonas, las medusas y los balanos —crustáceos cirripedios—, o a través de la adhesión directa de las partículas a la superficie de las hojas que están recubiertas de mucus, producido por su propia actividad metabólica o de la de otros organismos asociados. Como resultado, las praderas pueden controlar la transparencia de la columna de agua; cuanto mayor sea la cantidad de luz que llega al fondo, mejores serán las condiciones para el desarrollo de los pastos y las algas, lo que refuerza nuevamente el control de la transparencia del agua.
También, los pastos marinos son capaces de absorber a través de sus hojas hasta el 50% de los nutrientes que requieren para su crecimiento. La absorción de sodio, potasio, calcio, yodo y otros minerales de la columna de agua, les permite competir con el fitoplancton —microalgas suspendidas en el agua— por esos nutrientes que sustentan en gran medida la producción de biomasa de los ecosistemas costeros. Puesto que las células de las microalgas planctónicas absorben la luz, una menor abundancia de fitoplancton significa que llega más iluminación al fondo. Por lo tanto, las praderas actúan como filtros para controlar algunas de las sustancias que determinan la calidad de las aguas costeras, incluyendo los nutrientes provenientes de la contaminación terrestre y de las descargas de los ríos. En síntesis, el mecanismo de filtración de las praderas se asemeja, en muchos aspectos, al proceso secundario y terciario de tratamiento de aguas negras: el secundario elimina las partículas suspendidas, mientras que el terciario remueve los nutrientes disueltos en el agua.
Un estudio publicado en 2017 en la revista Science, realizado por investigadores de la Universidad de Cornell, demuestra que, adicionalmente, las praderas submarinas contribuyen significativamente a eliminar ciertas bacterias patógenas de la columna de agua. Se encontró también una cantidad dos veces menor de la bacteria Enterococcus, responsable de afecciones del sistema digestivo de los humanos, en muestras de agua obtenidas en arrecifes de coral adyacentes a praderas submarinas, que en las obtenidas en arrecifes lejanos. Las aguas en las praderas también contenían menos bacterias patogénicas para algunos organismos marinos, lo cual es consistente con el hecho de que los arrecifes coralinos cercanos a las praderas presenten un 50% menos de colonias afectadas por el síndrome blanco y la enfermedad de la banda negra —fácilmente reconocibles por la presencia de un anillo de tejido coralino muerto sobre las colonias semi-esféricas de algunas especies—, con respecto a los arrecifes aislados de las praderas. Todavía se desconoce cuál es el mecanismo responsable del efecto bactericida de las praderas, pero se sospecha que la gran cantidad de invertebrados filtradores asociados a ellas absorben las bacterias por sí mismos. No se descartan la posible contribución del oxígeno liberado por los pastos, que afecta las bacterias que requieren condiciones anóxicas para reproducirse, ni tampoco el posible efecto antibiótico del mucus que recubre las hojas de los pastos.
PROTECCIÓN DE LA COSTA
Desde el punto de vista físico, las praderas submarinas influencian significativamente la hidrodinámica de su entorno al reducir la velocidad de la corriente, disipar la energía de las olas y estabilizar los sedimentos del fondo. Modifican el hábitat al aumentar la deposición de lodo, limo y arcilla, sedimentos de grano fino y, en consecuencia, reducir la turbidez del agua y aumentar la disponibilidad de luz, lo que a su vez promueve su propio crecimiento y reproducción. Adicionalmente, mejoran la calidad del agua al absorber los nutrientes que llegan al mar a través de ríos y escorrentía. Sin embargo, una de sus funciones más relevantes es la capacidad para atenuar la inundación y la erosión costera, reconocidas como las principales amenazas naturales para estas zonas.
Las praderas submarinas modifican los flujos de corriente y la turbulencia generada por las olas. Cuando el flujo es unidireccional, reducen la velocidad del agua que fluye a través del follaje para desviarlo hacia arriba, por encima de éste, lo que provoca una pérdida de fricción al disminuir el impulso. Cuando la corriente es oscilatoria —multidireccional u orbital—, se produce un movimiento ondulatorio de las hojas, así que la capacidad para atenuar la turbulencia depende de la longitud y la rigidez de estas. En todo caso, el efecto sobre las corrientes y el oleaje es mayor en tanto la profundidad sea menor, ya que la proporción de la columna de agua que ocupa el follaje es también mayor a medida que se acerca a la superficie. En profundidades inferiores a 4 m y con una altura del follaje de alrededor de 30 cm, una pradera puede reducir el movimiento del agua entre 20% y 50%, bajo condiciones meteorológicas normales.
La reducción de la turbulencia eleva las tasas de sedimentación y reduce ostensiblemente la probabilidad de que el sedimento del fondo quede suspendido en el agua. Además, el intrincado sistema rizoidal de los pastos contribuye a la estabilización de los suelos y, por ende, al control de la erosión costera. Está ampliamente documentado el hecho de que las costas desprovistas de estos ecosistemas son más vulnerables a la acción erosiva de las olas y de las intensas corrientes generadas por tormentas, huracanes y otros eventos meteomarinos extremos. De hecho, son tan efectivas en la protección de las playas turísticas, que reducen de forma significativa la necesidad de intervenir directamente para mantenerlas —como la alimentación artificial de arena— y los altos costos asociados a estos procesos.
Aunque se ha visto como un problema que resta atractivo turístico, la hojarasca de pastos marinos y las algas muertas que se acumulan en las playas brindan protección complementaria al disipar el impacto de las olas y reducir la sustracción de arena por la corriente de resaca. Esto ocurre en muchos lugares del Mediterráneo donde se encuentran extensas praderas de Posidonia oceanica, al igual que en el norte de Europa con Zostera marina y en el Caribe con Thalassia testudinum.
A pesar de que no existen en Colombia estudios específicos acerca de la relación entre la erosión costera y las praderas submarinas, es bien sabido que muchos sectores de los litorales colombianos experimentan procesos acelerados de erosión que afectan, entre otros, a playas, viviendas e infraestructura hotelera. El Plan Maestro de Erosión Costera, adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial en 2018, identifica 56 puntos críticos afectados en la costa continental del Caribe colombiano y diez en las islas oceánicas de San Andrés y Providencia. Alrededor de 24 de esos puntos críticos, o sea el 36%, son tramos de litoral en los que existieron o aún existen praderas submarinas. Al menos en 13 de ellos hay indicios de que las praderas submarinas adyacentes o antepuestas a la costa han desaparecido en tiempos recientes, se han reducido ostensiblemente en los últimos años o están sometidas actualmente a perturbaciones intensas o frecuentes.
CARBONO AZUL
El dióxido de carbono —anhídrido carbónico o CO2— es un gas atmosférico que forma parte del ciclo del carbono y se produce durante la respiración de los animales, la descomposición de los organismos y la actividad volcánica. Es uno de los gases de efecto invernadero, y su producción y liberación a la atmósfera ha sido exacerbada por el ser humano a partir de la revolución industrial, debido al uso de combustibles fósiles, la deforestación y la producción de cemento, entre otras causas. El aumento en la concentración atmosférica de este gas tiene como consecuencia el incremento en la temperatura del planeta: el calentamiento global.
Cuando los vegetales realizan fotosíntesis, utilizan el CO2 que se encuentra en su ambiente —ya sea la atmósfera o el medio acuático—, lo incorporan a las estructuras que los sostienen —raíces, tallos y hojas— y expulsan oxígeno a la atmósfera o al medio acuático. Aunque en la respiración también emiten CO2, la cantidad es bastante menor de la que absorben, por lo que contribuyen de esta manera a reducir la cantidad de ese gas de efecto invernadero. Los hábitats formados por estas plantas son llamados sumideros naturales de carbono y sus suelos, ricos en materia orgánica que se degrada lentamente, se convierten en almacenes de este elemento.
El carbono azul es el CO2 capturado por los océanos del mundo y los ecosistemas costeros, se almacena en forma de biomasa y sedimentos, principalmente en los manglares, las marismas y las praderas submarinas. En el caso de estas últimas, a medida que los pastos y organismos asociados mueren y se descomponen, se acumulan en el fondo y quedan enterrados en el sedimento.
Se ha demostrado que una hectárea de pradera puede producir 100.000 litros de oxígeno cada día, por lo que se les conoce como pulmones del mar. Esa misma hectárea puede también atrapar hasta 830 kg de carbono al año, la misma cantidad que emite un automóvil al recorrer una distancia de casi 15.000 km. Por lo tanto, aunque las praderas submarinas ocupan menos del 0,2% del fondo oceánico total, se estima que pueden capturar hasta 83 millones de toneladas métricas de carbono por año y son responsables de hasta el 12% del carbono orgánico que está almacenado en el fondo oceánico. La mayoría del carbono azul se encuentra en los sedimentos donde, por ser muy escaso el oxígeno —condiciones anóxicas—, se retarda la descomposición de la materia orgánica y se favorece el almacenamiento de carbono por tiempo prolongado, incluso por milenios. Es por ello que la conservación de estos ecosistemas puede ser una estrategia exitosa para paliar los efectos del calentamiento global.
Por otra parte, la tortuga verde y los manatíes son megaherbívoros que consumen pastos marinos y algas como parte de su dieta. Específicamente, la tortuga verde establece parcelas de pastoreo en las praderas, donde corta las hojas a ras o cerca de la superficie del sedimento de forma repetida, alterando así la estructura de la pradera. Puede asumirse que el estado natural de estos ecosistemas —antes de la intervención humana que diezmó las poblaciones de tortugas y manatíes— incluía poblaciones numerosas de estos megaherbívoros. En ese entonces, las praderas del Caribe estaban sometidas a un régimen intensivo de pastoreo y mantenían una estructura controlada, lo cual contribuía a mantener su salud, puesto que eliminaba las hojas más antiguas y afectadas por organismos patógenos. No obstante, el proceso también disminuía la cobertura de follaje fotosintético capaz de capturar el CO2 para almacenarlo en los sedimentos. Por tal razón, se ha planteado la hipótesis de que el pastoreo tiene efectos negativos sobre el almacenamiento de carbono, y con ello se abre una controversia entre los conservacionistas en torno a la incompatibilidad entre las iniciativas de protección de la tortuga verde y las que buscan aumentar la captura de carbono azul.
RECURSOS PESQUEROS
En algunos países, hasta el 60% de la proteína animal proviene del mar, así que el pescado, fuente vital de alimentos, aporta entre el 15 y el 20% de la proteína consumida por alrededor de 4.500 millones de personas.
La contribución de las praderas submarinas a la seguridad alimentaria ha sido pobremente documentada, pero en años recientes han surgido fuertes evidencias de su relación con la pesca, pues es sabido que juegan un papel primordial como vivero, salacuna o hábitat de crianza y fuente de alimento para invertebrados y peces de valor comercial e importantes para la subsistencia de comunidades costeras. Aunque la cantidad de productos pesqueros que se extrae directamente de las praderas no es muy grande, la importancia que estas representan para la pesca radica en que, de manera indirecta, inciden en el rendimiento de las capturas que se hacen en los arrecifes de coral, los estuarios y otros ecosistemas de la plataforma continental, que son subsidiados tróficamente por las praderas en la medida en que estas son un hábitat clave para los juveniles de muchas especies con importancia pesquera.
Buena parte de los peces que captura la pesca industrial, que generalmente realiza sus faenas lejos de las praderas, en mar abierto, pasan sus primeros años de vida en las praderas submarinas. Así lo demostró un estudio publicado recientemente por R. Unsworth y colaboradores, en el que se detectó que cinco de las 25 principales especies pesqueras del mundo —abadejo o colín de Alaska, arenque común o del Atlántico, arenque del Pacífico, bacalao del Atlántico y bacalao del Pacífico— utilizan las praderas como hábitat de crianza para aumentar sus probabilidades de vida y alcanzar la madurez reproductiva. El tonelaje desembarcado de esas cinco especies correspondió al 21,5% del total de las 25 más importantes para la flota pesquera mundial en el año 2017, según los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura —FAO, por sus siglas en inglés—.
Salvo algunos peces —caballitos de mar, peces aguja y unos cuantos representantes de las familias Gobiesocidae, Gobiidae y Clinidae— y ciertos grupos de invertebrados —varias especies de almejas, caracoles, erizos, estrellas y pepinos de mar y algunos gusanos poliquetos— son relativamente pocas las especies de fauna que permanecen en las praderas durante toda su vida. No obstante, el uso transitorio de este hábitat tiene un efecto de cascada en la proliferación de individuos adultos con alto valor para las pesquerías. El estudio de R. Unsworth determinó que 746 peces de la región indo-pacífica, 486 de Australasia, 313 del mar Caribe, 297 del Atlántico norte y 222 del Pacífico nororiental utilizan las praderas submarinas en alguna etapa de su vida, y que una porción significativa de esas especies contribuye a alimentar las pesquerías en dichas regiones. Así mismo, las poblaciones ribereñas ubicadas en las costas tropicales y subtropicales dependen de la pesca artesanal para subsistir: de los 10 peces más desembarcados por los pescadores artesanales en cada uno de los 13 lugares estudiados —localizados en costas tropicales y subtropicales—, entre seis y nueve de ellos están asociados con praderas submarinas.
En el mar Caribe, varias especies de pargos y de roncos, la langosta espinosa y el caracol de pala o botuto utilizan estos pastos para su desarrollo o como hábitat de crianza durante sus etapas juveniles. Cuando los pargos y los roncos habitan las praderas, son juveniles de talla pequeña por lo que, generalmente, los animales adultos de tallas grandes suelen pescarse en los arrecifes coralinos o rocosos, a donde migran desde las praderas cuando alcanzan la madurez sexual. En contraste, la captura de langostas espinosas —uno de los recursos más lucrativos del Caribe, que genera alrededor de $450 millones de dólares cada año— se realiza dentro de las praderas mediante trampas de madera o alambre construidas artesanalmente. Las poblaciones de caracol de pala, especie de la que hasta hace algunos años se extraían sus juveniles de las praderas en muchas áreas, incluido el Caribe colombiano, fueron diezmadas casi por completo. Debieron tomarse medidas estrictas para regular su extracción en varios países y su comercio internacional, a través de disposiciones en el seno de la CITES —Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres—.
EL VALOR DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
DE LAS PRADERAS SUBMARINAS
La valoración económica ambiental permite estimar el valor de los servicios ecosistémicos en unidades monetarias, es decir, cuantificar los beneficios y costos asociados a estas prestaciones y el capital natural. En otras palabras, el valor de los servicios en unidades monetarias es una estimación de sus beneficios para la sociedad, expresados en unidades que son entendibles para el público general, sobre todo para los políticos y quienes toman decisiones. Ello contribuye a crear conciencia sobre la importancia de los recursos naturales para la sociedad, así como servir de herramienta para tomar mejores y más balanceadas decisiones con respecto a proyectos de intervención en la naturaleza, con los cuales se pretende obtener ganancias económicas y elevar el PIB de los países a costa del deterioro del medio ambiente.
En 2014, R. Costanza y colaboradores publicaron los resultados de la valoración económica de 17 servicios ecosistémicos suministrados por 16 de los grandes ecosistemas o biomas del mundo, incluyendo las praderas submarinas. La cifra total calculada por el estudio fue de $125 billones de dólares por año, la cual superaba en más de cuatro veces la del PIB mundial de ese año. El estudio estimó que el valor promedio global de los servicios ecosistémicos suministrados por una hectárea de pradera submarina al año, incluidos la acumulación de carbono, el control de la erosión, el reciclaje de nutrientes, el hábitat salacuna-refugio y la provisión de alimentos, es de $28.916 dólares. Este valor, extrapolado a los aproximadamente 1.800.000 km2 de praderas submarinas existentes en el mundo, asciende a $6,8 billones de dólares al año, o sea el 5,5% del valor total de los servicios suministrados por los 16 biomas valorados en el estudio. Dicha cifra es equiparable al valor de los servicios de los bosques tropicales del mundo.
Exceptuando algunos estudios locales de manglares, en Colombia no se han realizado hasta ahora valoraciones económicas de servicios en ecosistemas marinos. No obstante, si se adopta el valor mundial promedio del trabajo de Costanza y colaboradores, los servicios ecosistémicos suministrados por los 661 km2 de praderas en el Caribe colombiano tendrían un valor aproximado de $1.900 millones de dólares por año. Como cifra comparativa de referencia, el valor de las divisas generadas por el turismo en Colombia durante el año 2017 fue de $5.788 millones de dólares.
E. P. Green y F. T. Short determinaron en 2003 que alrededor del 70% de las especies de peces capturados por las pesquerías en La Florida, Estados Unidos, pasan al menos una parte de su ciclo vital en las praderas submarinas. Por lo tanto, el valor anual estimado de dicha captura asciende aproximadamente a $47,8 millones de dólares. Un ejercicio similar, realizado en 2010 por R. Unsworth y colaboradores, arrojó un valor de $140 millones de dólares para el mismo tipo de pesquerías en Indonesia. Todavía no se han realizado estos estudios para las pesquerías en aguas colombianas.
Aparte de los valores socioeconómicos y ecológicos tangibles de las praderas submarinas, estos ecosistemas están usualmente vinculados a formas de vida tradicionales de las comunidades costeras en muchos lugares del mundo y pueden representar un recurso cultural muy importante.

Diversas y suficientes evidencias demuestran que las praderas de pastos marinos y los servicios ecosistémicos que prestan están en declive a nivel mundial. Las principales causas están ligadas al crecimiento de la población humana y al aumento de actividades antrópicas en las zonas costeras, muchas de las cuales alteran las condiciones físico-químicas del medio y degradan los ecosistemas. A ello se suman los impactos causados por fenómenos naturales y el cambio climático global. En las últimas tres décadas, la pérdida de praderas submarinas por impactos directos e indirectos de origen humano representa alrededor del 20% de la superficie. Con esto no solo se están perdiendo o deteriorando las praderas mismas, sino también se están interrumpiendo los vínculos cruciales entre ellas y otros ecosistemas, como los arrecifes de coral y los manglares, lo cual, probablemente debido a un efecto de cascada, está produciendo impactos mucho más extendidos y duraderos.
CAMBIOS EN LA CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN
DE LAS PRADERAS SUBMARINAS
Para la gente del común, las praderas aparentan ser sistemas estables que no cambian, pero la verdad es que son muy dinámicos, tanto en el corto como en el largo plazo. Los cambios pueden ocurrir a nivel local en rodales particulares o en vástagos individuales a nivel del paisaje de áreas o de regiones enteras, e incluso extenderse a nivel global. Un ejercicio académico realizado recientemente por estudiantes de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, mediante el análisis comparativo de imágenes satelitales, reveló el gran dinamismo espacial de las praderas submarinas alrededor de la isla de San Andrés y demostró que éstas modificaron significativamente su configuración entre los años 2004 y 2016, al perder cobertura en algunos sectores y ganar en otros.
Debido a que las praderas submarinas se distribuyen a lo largo de una franja costera relativamente estrecha, han experimentado regresiones y progresiones a medida que el nivel del mar se ha modificado a través del tiempo geológico. En el transcurso de los últimos 10.000 años, este nivel ha cambiado a velocidades de unos pocos milímetros por año, variacion suficiente para que en algunas regiones se inundaran o desecaran amplias llanuras costeras. Las praderas respondieron aparentemente bien a esos cambios al ampliar o encoger su terreno o al modificar su distribución, pero cabe cuestionarse si podrán mantener su integridad a largo plazo y responder al ritmo actual de ascenso del nivel del mar impuesto por el ser humano y cuyos impactos ya se hacen sentir en las costas de todo el mundo.
Existen indicios de que el retroceso de las praderas ocurre de manera muy lenta, pero luego se acelera por los efectos negativos de la reducción de cobertura de los pastos mismos: una disminución en la cantidad de vástagos provoca una mayor resuspensión de sedimentos, lo que reduce la transparencia del agua y, por lo tanto, se disminuye cada vez más la densidad de vástagos. Estos efectos en cascada también retrasan la recuperación de las praderas después de una perturbación.
Un estudio publicado en 2009 por M. Waycott y colaboradores, basado en un análisis de datos recopilados entre 1879 y 2006 en 215 localidades distribuidas alrededor del mundo, determinó que las praderas submarinas redujeron su extensión global a razón de 1,5% por año. Esto quiere decir que unos 51.000 km2 de este ecosistema se perdieron en el transcurso de 127 años —el 29% de los aproximadamente 177.000 km2 de praderas que existían en todo el mundo—. También se desprende del mismo análisis, que la tasa de desaparición de estos ecosistemas se ha acelerado en el transcurso de los últimos 80 años: antes de 1940 era de 1% por año y después de 1980 fue, en promedio, de 5% por año; tan solo entre 1980 y 2000 se perdieron alrededor de 33.000 km2 según estimaciones basadas en la extrapolación de datos de pérdidas locales.
A pesar de que en Colombia se dispone de pocos datos, es innegable que la superficie total ocupada por las praderas submarinas ha experimentado una disminución apreciable durante las últimas ocho décadas. Solo hay un estudio publicado en 2003, en el cual se documenta el proceso de la casi desaparición de las praderas de la bahía de Cartagena y sus inmediaciones desde la década de 1940 hasta el año 2001. El trabajo revela que de los aproximadamente 8,5 km² que existían en la década de 1940, tan solo 0,76 km² subsistían en 2001: una disminución del 92%. La tasa fue particularmente alta durante las décadas de 1940 y 1950, periodo en el que se perdieron anualmente alrededor de 0,42 km² debido, principalmente, a la gran cantidad de sedimentos transportados por el agua dulce hacia la bahía tras la reapertura del Canal del Dique —cuyo fin fue restablecer la comunicación por vía acuática entre el río Magdalena y el puerto de Cartagena—. También hay indicios de que un proceso similar o incluso más drástico pudo ocurrir en la bahía de Barbacoas, contigua a la de Cartagena, hacia el sur. En la actualidad no existen praderas, aunque seguramente ocupaban áreas considerables hasta la primera mitad del siglo XX, antes de las obras de rectificación del canal y de la construcción de los caños Lequerica y Matunilla, que desembocan en esta bahía y vierten grandes cantidades de agua dulce y sedimentos.
Se conoce que los rodales de pastos marinos que alguna vez existieron en las bahías de Santa Marta y del Rodadero o Gaira desaparecieron en el transcurso de las últimas cinco décadas como consecuencia de obras de dragado, relleno de playas y construcción de una marina para yates. Sin embargo, en la actualidad se observa una recolonización del pasto Halodule wrightii en algunas zonas. También hay documentos que hacen alusión a la presencia de praderas frente a las poblaciones de Coveñas y Tolú, en el golfo de Morrosquillo, donde actualmente apenas se observan vástagos dispersos de Halodule y Thalassia en inmediaciones de los espolones artificiales de piedra, construidos para contrarrestar la erosión de las playas; es probable que se trate de los remanentes de rodales que existieron allí hasta la década de los ochenta.
La pérdida generalizada de praderas submarinas ha sido atribuida a una amplia gama de impactos antropogénicos y naturales, que incluye degradación de la calidad de las aguas por exceso de nutrientes y sedimentos, brotes de enfermedades pandémicas, prácticas destructivas de pesca, hélices de embarcaciones, obras de infraestructura costera, huracanes y tsunamis, así como efectos derivados de la acuicultura marina, de la invasión de especies exóticas, de la sobrepesca y del cambio climático. La mayoría de estas amenazas no actúa aisladamente, sino de manera conjunta y producen impactos acumulativos, por lo que la gestión y el manejo de estos ecosistemas requiere de una aproximación integral.
IMPACTOS DE ORIGEN HUMANO
La principal causa de pérdida de praderas submarinas en el mundo es la reducción de la transparencia del agua debida al enriquecimiento excesivo de nutrientes —eutrofización— y al aumento en la turbidez causada por los sedimentos. La llegada al mar de estos elementos, a través de la escorrentía, proviene de las actividades humanas realizadas tierra adentro, que generan grandes impactos en las zonas costeras.
Los requerimientos de luz de los pastos marinos son relativamente altos y por lo tanto son muy vulnerables a la disminución de la transparencia del agua. En las costas de las regiones templadas, donde se encuentran los países más industrializados, esta disminución radica principalmente en el aumento acelerado de los aportes de nitrógeno y fósforo debido al vertimiento de desechos, en la deposición de contaminantes atmosféricos sobre el mar y en la escorrentía. En las regiones tropicales el mayor impacto en la transparencia del agua es causado por las descargas de grandes cantidades de sedimentos, como resultado de malas prácticas en el uso del suelo, la deforestación de las cuencas, la erradicación de manglares y la falta de controles de la erosión costera. La pérdida de las praderas en la bahía de Cartagena es un buen ejemplo de los efectos combinados de exceso de nutrientes y disminución de la transparencia del agua.
Las actividades humanas que más impactan este ecosistema son la pesca, la acuicultura, la introducción de especies exóticas, la navegación y el fondeo de embarcaciones y la alteración física del hábitat por dragado de fondos y obras de infraestructura costera. Algunos métodos de pesca como las rastras y las redes de arrastre suelen afectar severamente las praderas debido a la remoción de la cobertura vegetal y a la eliminación de la fauna bentónica —que habita en el fondo de los ecosistemas acuáticos—; en algunas áreas del Mediterráneo, este método ha dejado huellas lineales que representan casi el 20% de la superficie de las praderas y se cree que la extracción de mejillones mediante rastras en el Mar de Wadden, Holanda, es el mayor responsable de la pérdida de praderas de Zostera marina y Zostera noltii en esa área.
El chinchorro de playa es un arte de pesca ampliamente utilizado en el Caribe colombiano, que se emplea frecuentemente en zonas dominadas por praderas submarinas, especialmente en las playas de la península de La Guajira. Aunque estas grandes redes, que alcanzan los dos km, son haladas desde las playas y no infringen daños severos a la cobertura vegetal, su uso continuo atenta seriamente contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros, ya que con él se captura gran cantidad de juveniles de langostas, peces e incluso pequeñas tortugas, animales que todavía no han tenido la oportunidad de reproducirse por primera vez.
A partir de un estudio reciente de la Universidad del Atlántico y la autoridad ambiental del departamento de La Guajira —Corpoguajira— se encontró que algunas de las especies capturadas son comercializadas en el mercado negro. Tal es el caso de las tortugas marinas, cuya carne es consumida ilegalmente y su caparazón es utilizado para confeccionar espuelas de carey para gallos de pelea: un comercio que genera aproximadamente $255.000 dólares al año, tan solo en la ciudad de Riohacha.
En la zona costera de muchas partes del mundo están proliferando los proyectos acuícolas. Se ha demostrado que la producción de peces y algas ocasiona un alto impacto derivado de la instalación de sombríos y de la eutrofización y el deterioro del sustrato del fondo por exceso de insumos orgánicos. Estos desarrollos acuícolas se presentan generalmente en áreas con praderas submarinas como ocurre en Filipinas, Tailandia y en las costas del Mediterráneo, donde el cultivo de mejillones ha contribuido a erradicar extensiones considerables de praderas de Zostera marina
La introducción accidental de organismos exóticos a través del agua de lastre de los buques, o mediada por la acuicultura, puede constituirse en un problema para los pastos marinos, en particular cuando especies invasoras como las algas del género Caulerpa y el gusano de abanico, compiten con los pastos por el sustrato.
El daño que ocasionan las hélices y las anclas de embarcaciones a las praderas submarinas puede alcanzar magnitudes considerables, especialmente en zonas someras con tráfico intenso de yates y embarcaciones deportivas, como ha sido ampliamente documentado en los Cayos de la Florida. En el Caribe colombiano, estos impactos se observan principalmente en la península de Barú y en las islas del Rosario, San Bernardo y San Andrés.
El desarrollo de infraestructura en el litoral, relacionado principalmente con las ciudades costeras, conduce comúnmente a la degradación, fragmentación o desaparición de las praderas. Puertos, marinas, rompeolas, espolones y proyectos de vivienda urbana suelen afectar la calidad de las aguas, así como la construcción de muelles y carreteras sobre pilotes o sobre rellenos en aguas someras, obras que modifican el flujo del agua y ocasionan la pérdida de praderas, como ha ocurrido en la bahía de Cartagena.
Las obras de dragado para profundizar los canales de acceso a los puertos o para extraer arena pueden erradicar extensiones considerables de praderas, tanto por el daño físico directo sobre los fondos, como por el enturbiamiento del agua. Los dragados realizados años atrás en las bahías de Cartagena y en la dársena del puerto de San Andrés para permitir el acceso de embarcaciones de mayor calado, contribuyeron a la desaparición de varios rodales.
IMPACTOS DE ORIGEN NATURAL
Ciertos hongos marinos del género Labyrinthula han sido reconocidos como patógenicos de los pastos marinos y son los causantes de la denominada enfermedad atrofiante, infección que se manifiesta con la aparición de pequeñas lesiones de color marrón oscuro o negro en las hojas de los pastos, las cuales se expanden longitudinalmente hasta cubrirlas totalmente en unas pocas semanas. A comienzos de la década de 1930, este hongo fue responsable de la dramática reducción de las praderas de Zostera marina a ambos lados del Atlántico norte; desde entonces no han vuelto a ocurrir epidemias de Labyrinthula con pérdidas de praderas a gran escala, pero brotes de la enfermedad se presentan localmente y de manera dispersa en diferentes regiones del mundo. Este patógeno puede infectar otras especies de pastos marinos, pero hasta ahora no se han registrado pérdidas significativas por esa causa. En las praderas adyacentes a la isla de Providencia, en el Caribe colombiano, se ha detectado esporádicamente y de manera aislada la presencia de este hongo en las hojas de Syringodium filiforme y Thalassia testudinum.
Las praderas submarinas son a menudo alteradas por el paso de grandes tormentas y huracanes, pero los impactos son muy variables y no existe una relación clara entre la fuerza de los ciclones y la magnitud de su impacto. Los fuertes vientos y la marejada generados por el paso del huracán Matthew cerca del extremo norte de la península de La Guajira erradicaron aproximadamente el 30% de las praderas submarinas de la ensenada del Cabo de La Vela y arrojaron a la playa ingentes cantidades de hojarasca. El incremento esperado por la intensidad y la frecuencia de tormentas, huracanes y ciclones, como consecuencia del cambio climático, probablemente afectará las praderas en el futuro, puesto que tales eventos provocan movimiento y resuspensión de grandes volúmenes de sedimentos en las zonas costeras, lo que tiene consecuencias desastrosas para las praderas debido al desarraigo o al enterramiento de las plantas. El súbito enturbiamiento de las aguas, provocado por las fuertes marejadas, puede permanecer por mucho tiempo y causar la inanición de los pastos por falta de luz; lo mismo ocurre con el aumento de las precipitaciones y las descargas de los ríos, que suelen acompañar el paso de tormentas y huracanes.
Se cree que otros fenómenos naturales, como el sobrepastoreo de las praderas submarinas, interactúan con perturbaciones de origen antrópico. El pastoreo excesivo por parte de los erizos de mar es incrementado por la escasez de los peces que los consumen, cuyas poblaciones son diezmadas por la sobrepesca o la acumulación de residuos orgánicos; en casos extremos, se llega a la destrucción de extensiones considerables de praderas.
LAS PRADERAS SUBMARINAS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático global, causado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera —a través del uso de combustibles fósiles y de cambios en el uso del suelo—, seguramente producirá a largo plazo impactos sustanciales en el ecosistema de praderas submarinas. El incremento en las temperaturas, el nivel del mar, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y en el agua, así como la frecuencia e intensidad de los eventos meteomarinos extremos —tormentas, ciclones, huracanes y fenómeno del Niño— probablemente afectarán el crecimiento y la distribución de los pastos marinos. Si bien el aumento de la concentración de dióxido de carbono puede predecirse con buena precisión, el incremento de las temperaturas y sus implicaciones meteorológicas son más difíciles de pronosticar.
La temperatura influye en casi todos los aspectos del metabolismo, crecimiento y reproducción de los pastos marinos y también determina, en buena parte, sus patrones de distribución y abundancia de especies. Su aumento progresivo amenaza las praderas, especialmente en áreas cercanas a sus límites geográficos, porque modifica las corrientes marinas, lo cual cambia la distribución de las especies, y a la vez altera aún más la temperatura del agua.
Si bien el incremento de temperatura puede tener efectos negativos relevantes en las praderas a nivel local, no parece que haya razones para preocuparse por los impactos a escala global. Los pastos marinos evolucionaron probablemente en aguas cálidas, como se desprende de la mayor diversidad de especies presente en la región tropical del Indo-Pacífico, y pese a que algunos géneros como Zostera han logrado colonizar áreas de aguas frías, la mayoría de las especies se encuentra en aguas cálidas. Es posible que no haya limitaciones fisiológicas que restrinjan la distribución latitudinal de los pastos marinos, pero resulta razonable esperar que el calentamiento global propicie la diversidad de especies en las regiones subtropicales y permita que las de aguas frías expandan su distribución geográfica hacia las regiones subpolares, ampliando así su distribución.
Las proyecciones más recientes prevén que para el año 2050 el nivel del mar estará entre 30 y 50 cm por encima del actual, debido a la dilatación del agua de los océanos por el aumento de la temperatura, y en menor medida por el derretimiento del hielo polar y de los glaciares. Este aumento de nivel afectará, probablemente, los patrones de las corrientes, la salinidad y la transparencia del agua y aumentará la erosión costera, con las correspondientes consecuencias negativas para el desarrollo de los pastos marinos a escala local. Por otro lado, las crecientes concentraciones de dióxido de carbono disuelto en el agua estimularán la producción de biomasa por parte de los pastos marinos.
El esperado incremento de la frecuencia e intensidad de tormentas, ciclones y huracanes provocará un aumento en la turbidez de las aguas costeras. Aunque muchas especies de pastos marinos pueden sobrevivir a la falta de luz y al enterramiento parcial de sus vástagos por cierto tiempo, la turbulencia causada por los eventos meteomarinos suele arrancar cantidades significativas de vástagos y rizomas, lo cual afecta el crecimiento y la supervivencia de los pastos por lo que se requiere, a veces, una recolonización a partir de semillas para el restablecimiento de las praderas. Por el contrario, para los pastos que hacen parte de las etapas avanzadas de la sucesión ecológica, la perturbación física representa un subsidio energético que puede favorecer la diversidad de especies y mejorar las condiciones de crecimiento, debido a que la remoción de pastos de crecimiento lento, que forman follajes densos, genera claros o espacios abiertos que permiten la colonización de especies pioneras, como las pertenecientes a los géneros Halodule y Halophila.

La tasa de pérdida de praderas submarinas pone de manifiesto la situación de riesgo en que se encuentran y la necesidad de una mayor conciencia pública que logre incrementar las políticas de conservación y ejercer, bajo un enfoque ecosistémico, un manejo más efectivo de las zonas costeras. Con el fin de lograrlo, es importante que los gobiernos destinen recursos para poner en práctica programas de monitoreo que evalúen las tendencias de distribución, composición y estructura de este ecosistema y para desarrollar acciones que atenúen su degradación y pérdida. Además, debe ampliarse la cobertura y hacer más eficiente la gestión de las áreas marinas protegidas que contienen pastos.
Su degradación generalizada tiene que ver, en gran parte, con el rápido crecimiento de las actividades humanas en las zonas costeras, que las afectan con industrias como el turismo, el transporte marítimo y la acuicultura. Es muy probable que estas prácticas continúen su expansión a lo largo de la franja litoral y aumenten los impactos negativos sobre las praderas y otros ecosistemas relacionados, especialmente en los países en desarrollo, donde se concentran las extensiones más grandes de este ecosistema, la población crece rápidamente y las capacidades para adoptar enfoques de desarrollo sostenible son más limitadas debido a la menor disponibilidad de recursos para la gestión ambiental.
MANEJO Y PROTECCIÓN
DE UN ECOSISTEMA ESTRATÉGICO
El valor estratégico de las praderas submarinas es reconocido por la Convención Sobre Diversidad Biológica y la creciente conciencia acerca de su importancia ha llevado a muchos países a promulgar leyes que eviten su destrucción; tal es el caso de la Directiva de Hábitats, de la Comisión Europea, que reconoce específicamente las praderas submarinas como un ecosistema preferencial en las políticas de conservación y ha puesto en marcha firmes medidas para protegerlo. Esta línea es seguida por varios países europeos, entre ellos Francia y España, pero en muchos casos la legislación restringe tanto el uso de las zonas costeras, que se vuelve prácticamente inaplicable y poco efectiva en términos de manejo. En Australia la Ley de Protección del Ambiente y Conservación de la Biodiversidad incluye varios apartes que penalizan la destrucción de las praderas submarinas por incumplimiento de las normas y algunas agencias estatales, como las de Queensland y Australia Occidental, tienen políticas específicas, como un mandato para restaurarlas o reemplazarlas cuando sea necesario.
Los significativos avances en el conocimiento científico acerca de los ecosistemas marinos y costeros del Caribe colombiano, logrados en el transcurso de las últimas dos décadas, así como las campañas que alertan sobre las crecientes amenazas que se ciernen sobre los recursos del mar, han redundado en un notable incremento en la toma de conciencia por parte de la sociedad en general y de quienes toman decisiones. En la legislación de Colombia, las praderas de pastos marinos aparecen mencionadas por primera vez en un documento publicado en 2001 por el entonces Ministerio del Medio Ambiente, en el que se divulga formalmente la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares. Sin embargo, fue en el año 2011 cuando, mediante la Ley 1450 de 2011, se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y este ecosistema fue objeto de un acto legislativo particular. Dicha Ley contempla la posibilidad de imponer restricciones a actividades de minería, exploración y explotación de hidrocarburos, acuicultura y pesca industrial en las praderas submarinas. Recientemente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución 2724 del 2017, estableció los criterios y procedimientos bajo los cuales las autoridades ambientales costeras del país elaboran estudios de zonificación de las praderas y el régimen de usos de las mismas. Adicionalmente, en 2018, se destinó un área, frente a las costas de La Guajira, de 672,4 km2 para la protección de las praderas y sus comunidades biológicas asociadas.
No obstante, incluso bajo escenarios bien intencionados de manejo y protección, la pérdida de praderas continúa y la gestión de zonas costeras, donde tales praderas existen, deja mucho que desear a escala global. La gran mayoría de las áreas con fondos cubiertos por pastos marinos carece de medidas de protección y donde las hay, rara vez se aplican. Un manejo efectivo solo se observa en unas pocas partes del mundo, pero en la gran mayoría, pese a que existen normas, los usos conflictivos de la zona costera suelen terminar en degradación y pérdida de praderas. Puesto que dichas normas no se observan con responsabilidad, su existencia suele ser pasada por alto y a veces, cuando se documenta su presencia, ya se encuentran en avanzado estado de deterioro.
La toma de conciencia y el entendimiento acerca de la importancia de las praderas submarinas es fundamental para evitar su degradación y desaparición. Educar al público para que aprecie la importancia de los recursos acuáticos y adopte formas efectivas de administrarlos, en combinación con el ordenamiento de las actividades humanas en las zonas costeras y el establecimiento y manejo efectivo de áreas marinas protegidas, es sin duda la mejor fórmula para asegurar la continuidad de este ecosistema y la sostenibilidad de los valiosos servicios que ofrece.
ÁREAS PROTEGIDAS Y PRADERAS SUBMARINAS
Las praderas submarinas son ecosistemas interconectados que desempeñan un papel importante, cada vez más reconocido a nivel global. En ese sentido, la preocupación pasa a ser un asunto esencial para la consolidación de un enfoque integral en el manejo de las zonas costeras. Sin embargo, este prestador de servicios ecosistémicos permanece marginado de las agendas de conservación de los países, principalmente porque entre las prioridades de conservación marina rara vez se reconoce completamente su valor socioeconómico y ecológico. A ello se suma el hecho de que los pastos marinos no son necesariamente atractivos desde el punto de vista estético: a menudo se encuentran en aguas lodosas y turbias y casi nunca aparecen en las promociones de las maravillas coloridas del mundo submarino y de la biodiversidad.
Actualmente, 72 países poseen praderas submarinas bajo algún tipo de protección, pero en su mayoría se trata de rodales que coexisten dentro de áreas que han sido designadas para conservar otros ecosistemas como arrecifes de coral o manglares. No obstante, aparte de la legislación que las protege en Australia y los países europeos, los esfuerzos para resguardarlas a través de la designación de áreas protegidas van creciendo tímidamente en todo el mundo. Algunas se han constituido incluso en elementos centrales de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como es el caso de los fondos marinos vegetados por Posidonia oceanica que se extienden entre las islas de Ibiza y Formentera, España, en el Parque Natural de ses Salines. Asimismo, el área de Shark Bay, en el extremo occidental de Australia, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1991, alberga alrededor de 4.600 km2 de praderas submarinas y grandes poblaciones de tortugas marinas, delfines y dugongos —parientes cercanos de los manatíes americanos—. La Gran Barrera de Coral, al este de Australia, también Patrimonio de la Humanidad, alberga amplias extensiones de praderas submarinas, tanto en zonas lagunares como en aguas profundas. El Santuario Nacional Marino de los Cayos de La Florida, en el sureste de Estados Unidos, fue declarado para ayudar a proteger y conservar casi 5.000 km2 de praderas, además de arrecifes de coral, manglares y otros ecosistemas. En todo caso, la designación de áreas protegidas debe ser parte de un marco de manejo de espacios marinos y costeros orientado hacia el logro de una conservación suficientemente amplia y representativa de los hábitats, las comunidades biológicas y los ecosistemas.
En el Caribe colombiano existen cinco áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que brindan protección legal o restringen las actividades humanas que representan amenazas para la integridad ecológica de las praderas. Cuatro de estas áreas son Parques Nacionales Naturales —PNN—, la categoría de manejo más restrictiva del Sistema: Corales del Rosario y San Bernardo, Tayrona, Portete-Kaurrele y Old Providence McBean Lagoon, este último en el archipiélago oceánico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Un PNN se define como un área que permite su autorregulación ecológica, cuyos ecosistemas no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales y animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y recreativo a nivel nacional. La otra área de orden regional fue declarada en 2018 bajo la figura de Distrito de Manejo Integrado —DMI— y es administrada por la autoridad ambiental del departamento de La Guajira: el DMI Pastos Marinos Sawäirü. Esta área se extiende por 72 km de línea de costa, entre las inmediaciones de la ranchería de Ahuyama, en el municipio de Manaure y el Cabo de La Vela, y desde la línea de más alta marea hasta la línea de profundidad o isóbata de 20 m. Bajo la categoría de manejo DMI, la conservación hace parte de acuerdos sociales inscritos en los sistemas de producción y manejo territorial propios de cada región y se plantea como un modelo de aprovechamiento racional cuyo principal objetivo está orientado a la conservación y al desarrollo sostenible.
Aunque no se dispone de una cifra precisa, esas cinco áreas protegidas reúnen alrededor de 180 km2 de praderas submarinas, lo que representa el 27,2% de la superficie total que ocupa este ecosistema en el Caribe colombiano. En otras palabras, algo más que una cuarta parte de las praderas submarinas de Colombia goza de alguna protección legal o es objeto de algún tipo de manejo. Pese a que dos de las áreas, la del PNN Bahía Portete-Kaurrele y la del DMI Pastos Marinos Sawäirü fueron designadas en 2017 y 2018 respectivamente, evidencian el creciente interés por la conservación de este ecosistema, del cual entre ambas cobijan casi 150 km2, la representatividad de las praderas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es todavía insuficiente. Sobre todo cuando la efectividad del manejo y las acciones de control y vigilancia en muchas áreas marinas protegidas distan mucho de ser las adecuadas.
LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO
PARA APRECIAR Y CONSERVAR
La interacción entre el hombre y la naturaleza es multifacética y compleja. Por lo tanto, las medidas que se implementen con miras a preservar la integridad de cualquier ecosistema deben fundamentarse en información veraz, objetiva y actualizada acerca de los riesgos, amenazas reales y potenciales. Esto solo se logra a través de investigaciones bien encauzadas y programas de monitoreo diseñados adecuadamente. Además, se requiere de normas y políticas coherentes, y especialmente de una conciencia ambiental pública bien fundamentada. La implementación de programas de educación ambiental y capacitación, dirigidos a los responsables del manejo de las zonas costeras, en lo posible acompañados de la producción y divulgación de material didáctico, así como de iniciativas de la sociedad civil en pro de la protección de los recursos marinos, es una fórmula exitosa para lograr la recuperación y conservación de los ecosistemas y hábitats costeros.
Los programas de seguimiento —observaciones o mediciones periódicas de variables que permiten establecer el estado y las tendencias de un ecosistema— son importantes para conocer a ciencia cierta cuál es la situación concreta y, en consecuencia, tomar las medidas pertinentes para prevenir o mitigar impactos negativos y para corregir tendencias no deseadas. Existen programas de monitoreo de praderas submarinas en casi todo el mundo y a varios niveles. Algunos comenzaron hace ya más de tres décadas, como el que desde 1984 examina en detalle las de Posidonia oceanica a lo largo de las costas francesas en el Mediterráneo. El uso cada vez más frecuente de imágenes de satélite ha permitido simplificar en gran medida las dispendiosas y costosas labores para la obtención de datos en campo, y la participación de voluntarios que monitorean los ecosistemas ha demostrado ser un mecanismo efectivo para elevar la conciencia sobre la importancia de las praderas submarinas y detectar cambios a gran escala.
Con el fin de evaluar el estado y la tendencia de este ecosistema a escala mundial, mediante técnicas establecidas en un protocolo estandarizado y con base en un banco de datos centralizado, en 2001 fue creada una red global de monitoreo, denominada SeagrassNet, la cual recopila datos sobre composición, biomasa, distribución y otras variables pertinentes en 126 praderas submarinas de 33 países, con una periodicidad trimestral. Colombia hace parte de dicha red y desde 2008 aporta información proveniente de varios sitios ubicados en los Parques Nacionales Naturales, tres en el Tayrona, dos en Corales del Rosario y San Bernardo y dos en Old Providence McBean Lagoon. Anteriormente, desde 1994, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras —INVEMAR— le hacía seguimiento anual a un rodal de pastos en una de las ensenadas del PNN Tayrona, en el marco de un programa internacional de observación permanente de arrecifes de coral, praderas submarinas y manglares en el Gran Caribe —Red Caribeña de Productividad Marino Costera, CARICOMP, por sus siglas en inglés—. Si bien la información obtenida a través de estos programas es de gran valor, todos los sitios de medición se localizan en el interior de áreas legalmente protegidas, donde varios usos están restringidos y la influencia de las actividades humanas es poco notoria. Con el fin de evaluar las tendencias generales y detectar eventuales cambios en la distribución, composición y estructura de las comunidades biológicas, causados directa o indirectamente por las actividades antrópicas, es preciso que la red de sitios de monitoreo sea suficientemente representativa, es decir, que abarque también las comunidades localizadas por fuera de los límites de las áreas protegidas.
El aumento del nivel del mar y de la frecuencia de ciclones y huracanes son algunas de las consecuencias del cambio climático. En ese contexto, la capacidad de las praderas submarinas para proteger las costas, a través de la atenuación de la energía de las olas, cobra particular importancia. Además, su capacidad de secuestrar carbono es aún más necesaria por la sencilla razón de que, cuando las praderas se degradan o destruyen, son liberadas cantidades considerables de carbono que permanecían hasta entonces enterradas. Por lo tanto, resulta obvio que las áreas con cobertura de pastos marinos deben ser protegidas, y en general es deseable que la extensión de tales áreas aumente, ya sea por expansión natural o mediante técnicas de trasplante o revegetación.
Es posible incrementar las áreas de praderas submarinas a través de acciones de restauración, para lo cual las técnicas han progresado considerablemente desde que se hicieron los primeros trasplantes hace varias décadas. Sin embargo, la restauración de praderas es un asunto oneroso y ha demostrado ser efectivo solamente a escalas reducidas, en áreas de menos de 1 km2, principalmente en zonas de aguas tranquilas, pero no ha sido suficientemente ensayado con todas las especies de pastos. De todas formas, mediante técnicas de trasplante no es posible restaurar completamente las áreas que ya se han perdido, pero sí estimular los procesos de sucesión ecológica los cuales son, de por sí, de largo plazo —pueden tomar decenas de años cuando involucran especies de crecimiento lento—, pero finalmente resultan en revegetación natural. La superficie de praderas que puede recuperarse a través de la revegetación en los escenarios más optimistas no es más que una pequeña fracción de la que se pierde anualmente. Por lo tanto, aunque son opciones útiles de manejo, las acciones de restauración deben ir acompañadas por medidas efectivas de conservación y mejoras en la calidad de las aguas, especialmente de su transparencia, si se pretende revertir la tendencia de pérdida de praderas submarinas en el mundo.
Con el solo hecho de que crezca la toma de conciencia pública acerca de la necesidad de un desarrollo cada vez más sostenible y de la importancia de proteger y conservar las praderas submarinas, se contribuirá a reducir la tasa de pérdida de este importante ecosistema. Una condición previa para ello, sin embargo, es que los servicios ecosistémicos que ellas prestan tengan amplio reconocimiento. Con ello, sin duda, se fortalecerán tanto la legislación, como la capacidad para hacer cumplir la ley y la implementación de medidas de protección en todo el mundo.

El sol se levanta sobre el mar Caribe en las proximidades de la isla de Providencia y nuestros fotógrafos alistan sus equipos sobre el pequeño muelle de madera de Crab Key. Con la luz del día nos sumergimos en esas aguas transparentes y pronto nos encontramos suspendidos sobre una pradera submarina de variados tonos de verde... La visibilidad es sorprendente y nos permite divisar, en el fondo, dos estrellas de mar cuyo color naranja contrasta con el de los pastos. Entonces aparece una tortuga verde que busca su alimento y al acercarnos a los pastos, infinidad de pececillos azules se desplazan nerviosos a gran velocidad; son los futuros pobladores de los arrecifes de coral, de los manglares y de las aguas de la plataforma continental.
Esta misma experiencia la vivimos, con algunas diferencias, en muchos de los sitios que visitamos para estudiar este maravilloso ecosistema, que generalmente se encuentra muy próximo a las costas del Caribe colombiano. En la península de La Guajira, la exuberante vida marina contrasta con la aridez extrema del desierto; en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en sus bahías de aguas tranquilas nos sorprendió la densidad de la vegetación submarina y la abundancia de erizos de mar; en el archipiélago del Rosario y San Bernardo era fascinante ver cómo diferentes especies se desplazaban entre praderas, arrecifes y manglares.
Nuevamente, el trabajo editorial que realizamos para el Banco de Occidente nos confirma lo cerca que estamos de las manifestaciones más sorprendentes de la naturaleza y lo poco que conocemos de ellas. Estas praderas han pasado inadvertidas para muchos de nosotros, pero desde hace miles de años la humanidad las ha utilizado y en muchos casos ha abusado de ellas. Esta obra nos permite descubrir cómo se relacionan con otros ecosistemas y cuál es su importancia para la vida marina, pero también nos enseña que todos los seres vivos de este planeta, sin excepción, estamos relacionados y que el daño que le hacemos a uno solo, por pequeño que sea, repercute en los otros y finalmente nos afecta a nosotros mismos.
La mayor parte de la fauna que habita en estos pastos marinos está generalmente en los comienzos de su vida y es muy frágil, por lo que es nuestro deber velar por la conservación de este importante ecosistema, pero es aún más importante que tomemos conciencia de que somos parte de la naturaleza, no sus dueños.
EL EDITOR

Hace ya 35 años se hizo realidad uno de los principales proyectos de responsabilidad y compromiso social del Banco de Occidente: dar a conocer los aspectos más destacados de la geografía y la naturaleza de Colombia.
Cada año, un equipo de profesionales ha investigado los principales ecosistemas de nuestro país; en ocasiones han recorrido algunos de los lugares más apartados y desconocidos y otras veces han concentrado su interés en ambientes que a pesar de estar cerca de ciudades y zonas pobladas, conservan parajes en los que la naturaleza se encuentra casi intacta. Nuestro propósito ha sido el de dar a conocer, con rigor científico, una de las más ricas y diversas naturalezas del planeta y dejarle al país la memoria de su estado actual. A través de estas obras hemos logrado acercar a nuestros lectores al maravilloso mundo natural, para que, al apreciarlo y conocerlo, hagan parte de los colombianos que respetamos y nos preocupamos por su conservación.
En esta oportunidad presentamos uno de los ecosistemas que se encuentra muy cerca de los habitantes del litoral Caribe, pero a la vez es uno de los más desconocidos: Praderas submarinas de Colombia.
Este ambiente, que generalmente se localiza entre los 0 y los 20 metros de profundidad, es de gran importancia para la fauna marina, por ser el lugar donde nacen, se protegen de los depredadores y crecen infinidad de especies que luego poblarán los arrecifes de coral, los manglares y las aguas mar adentro. Otra de sus grandes contribuciones a los ecosistemas costeros consiste en su capacidad para contener la erosión, al atrapar los sedimentos y atenuar el oleaje; pero quizás uno de sus mayores atributos es que retiene entre sus raíces y hojarasca en descomposición, grandes cantidades de dióxido de carbono —CO2—, uno de los principales responsables del calentamiento global.
Las praderas submarinas también contribuyen a la seguridad alimentaria, pues al actuar como vivero, o hábitat de crianza y fuente de alimento para invertebrados y peces de valor comercial, se convierten en uno de los proveedores de alimento para las comunidades que viven cerca de las costas.
Con esta obra, el Banco de Occidente hace otro valioso aporte al conocimiento y valoración de nuestros recursos naturales, como lo ha hecho en los 35 libros precedentes: 1984, La Sierra Nevada de Santa Marta; 1985, El Pacífico colombiano; 1986, Amazonia, naturaleza y cultura; 1987, Frontera superior de Colombia; 1988, Arrecifes del Caribe colombiano; 1989, Manglares de Colombia; 1990, Selva húmeda de Colombia; 1991, Bosque de niebla de Colombia; 1992, Malpelo, isla oceánica de Colombia; 1993, Colombia, caminos del agua; 1994, Sabanas naturales de Colombia; 1995, Desiertos, zonas áridas y semiáridas de Colombia; 1996, Archipiélagos del Caribe colombiano; 1997, Volcanes de Colombia; 1998, Lagos y lagunas de Colombia; 1999, Sierras y serranías de Colombia; 2000, Colombia, universo submarino; 2001, Páramos de Colombia; 2002, Golfos y bahías de Colombia; 2003, Río Grande de La Magdalena; 2004, Altiplanos de Colombia; 2005, La Orinoquia de Colombia; 2006, Bosque seco tropical, Colombia; 2007, Deltas y estuarios de Colombia; 2008, La Amazonia de Colombia; 2009, El Chocó biogeográfico de Colombia; 2010, Saltos, cascadas y raudales de Colombia; 2011, Colombia, paraíso de animales viajeros; 2012, Ambientes extremos de Colombia; 2013, Cañones de Colombia; 2014, Región Caribe de Colombia; 2015, Colombia, naturaleza en riesgo; 2016, El Escudo Guayanés de Colombia; 2017, Microecosistemas de Colombia, biodiversidad en detalle y 2018, Región andina de Colombia.
El biólogo Juan Manuel Díaz Merlano y los fotógrafos Diego Miguel Garcés Guerrero, Valeria Pizarro Novoa y Angélica Montes Arango, entre otros, nos permiten, a través de estas páginas, conocer y valorar el apasionante y colorido mundo de las praderas submarinas. Además de mostrarnos las especies de pastos y algas que conforman el ecosistema, su relación con los arrecifes de coral y los manglares, y la variada fauna que los habita, destacan su importancia como ecosistema. Es entonces nuestro deber compartir lo que nos enseña la naturaleza, a fin de que haya cada vez una más amplia comprensión de su importancia y un total respeto por la vida en nuestro planeta.
CESAR PRADO VILLEGAS
PRESIDENTE
BANCO DE OCCIDENTE
