FORMATO DE MENSAJE AL EDIT
Calle 92 # 15-62, Oficina 307.
Teléfonos: (57+1) 2189119 - 2188706 | Fax: (57+1) 6165185
Apartado Aéreo 89499 - Bogotá, Colombia - S.A.
www.imeditores.com | E-mail: editor@imeditores.com
ISBN Volumen: 978-958-99169-4-0
© BANCO DE OCCIDENTE
Carrera 4 No. 7–61
Teléfono 8861111 Ext. 1806 y 1815
Cali – Colombia
Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial, dentro y fuera del territorio de Colombia, del material escrito y/o gráfico, sin autorización expresa de los editores.
Las ideas expuestas en este libro son responsabilidad exclusiva de los autores.

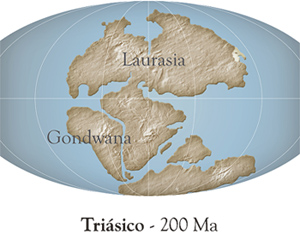



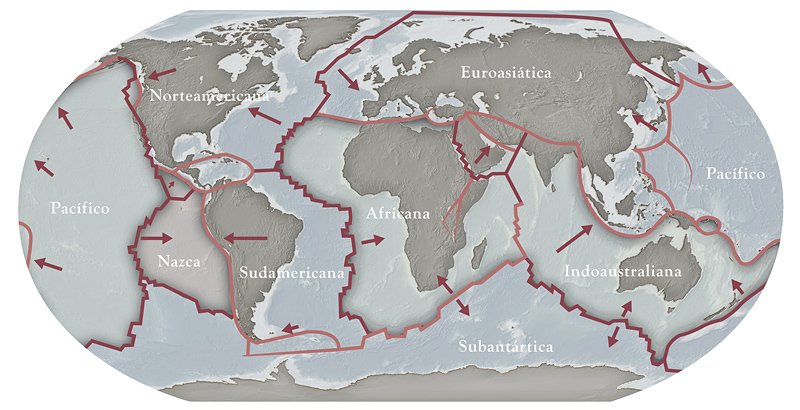
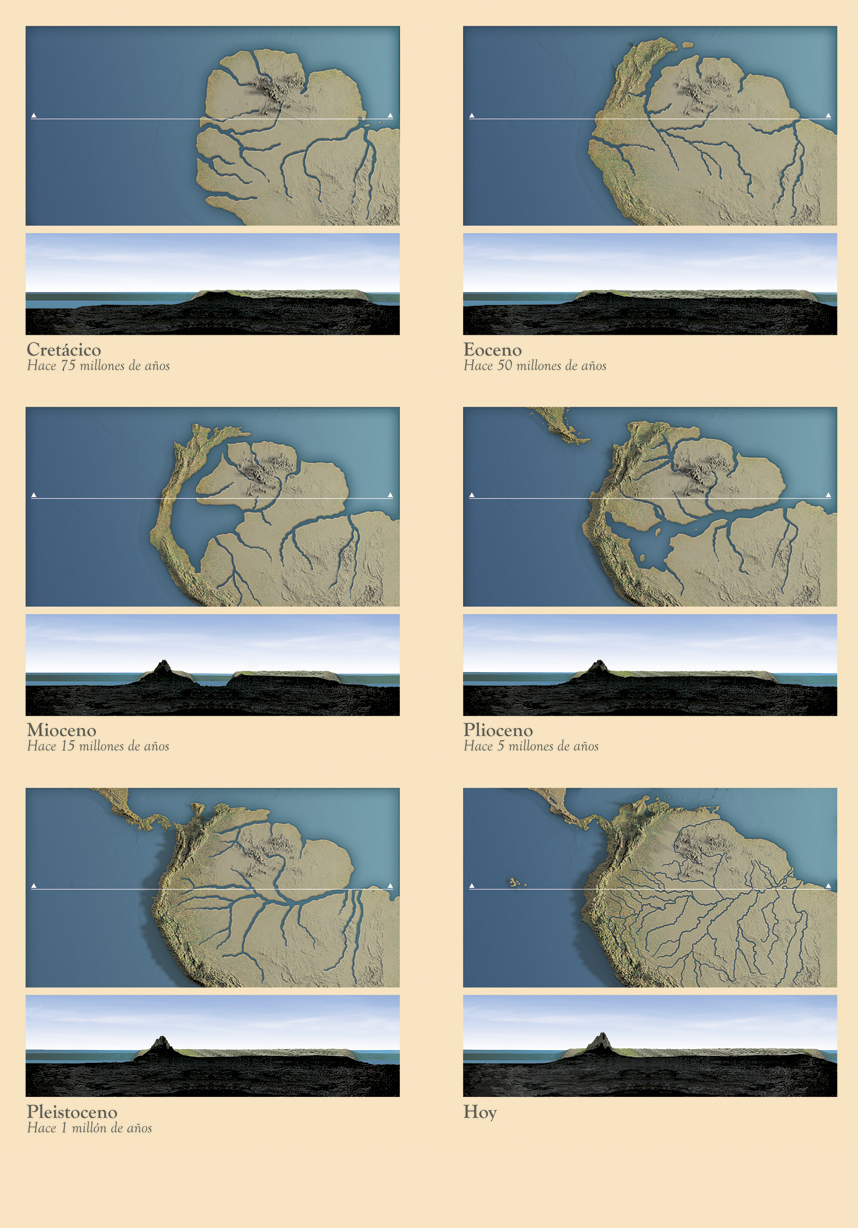

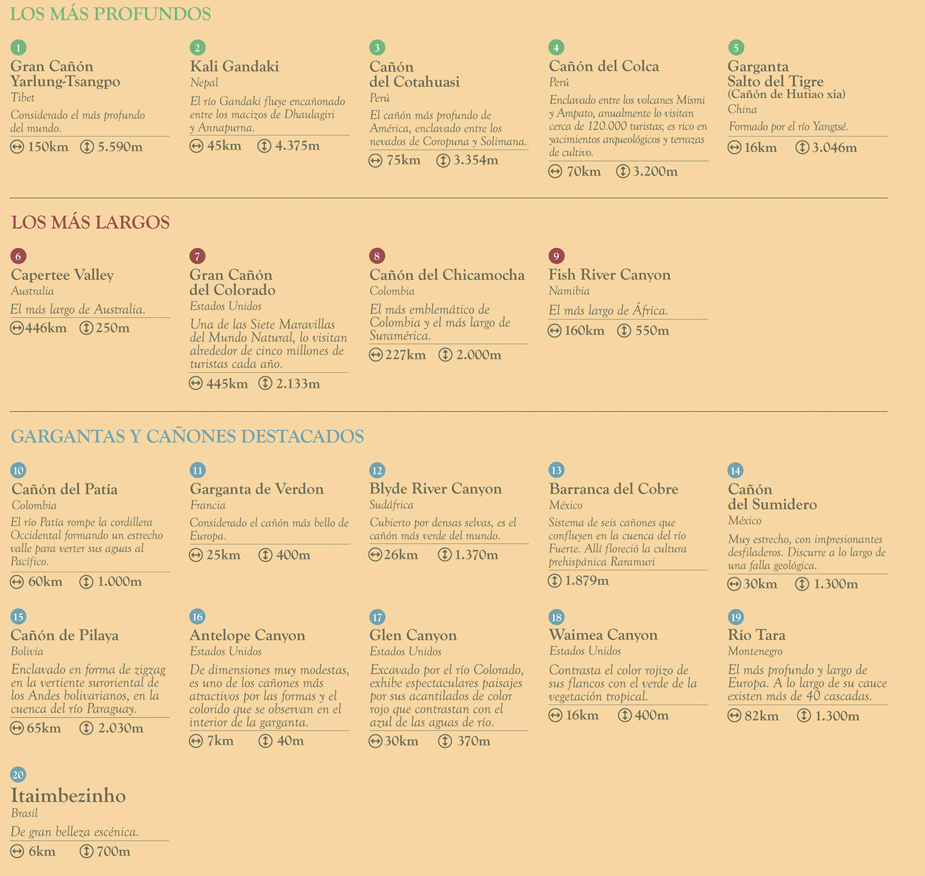
LOCALIZACIÓN
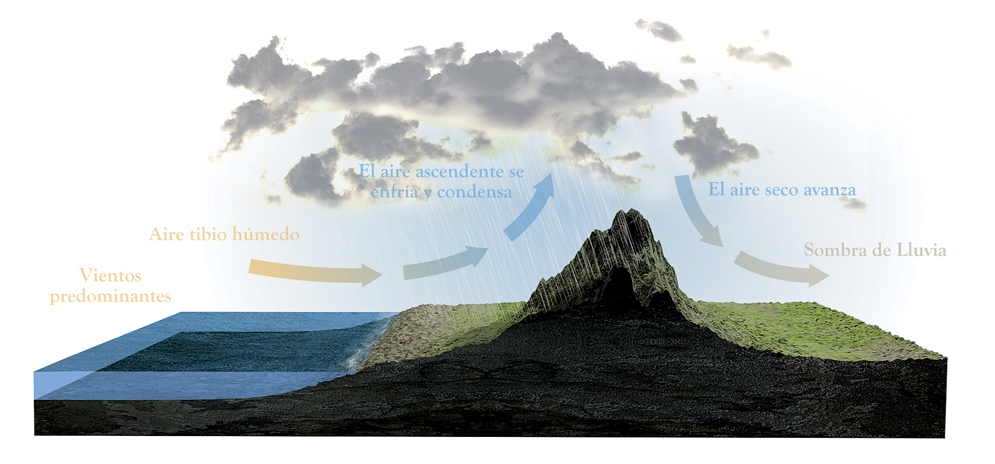
Acarreo. geol. Transporte de partículas a través de fluidos, ya sean el viento o líquidos densos como el agua. Se produce cuando el material suelto es removido de un lecho y es transportado por el fluido, antes de ser transportado de regreso a la superficie. Se incluyen el transporte de cantos rodados por los ríos, la deriva de arena sobre las superficies del desierto, el suelo soplado sobre los campos, o incluso la deriva de la nieve sobre superficies lisas como las del Ártico o las praderas canadienses.
Acequia. (Ár. hisp. Assáqya, irrigadora). Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines.
Acidez. quím. Exceso de iones de hidrógeno en una disolución acuosa, en relación con los que existen en el agua pura.
Achaparrada. adj. Se dice de la vegetación, generalmente arbustiva, de porte bajo y ramificación extendida.
Afloramiento. Lugar donde asoma a la superficie terrestre un filón, masa rocosa o capa mineral consolidados en el subsuelo.
Afluente (Lat. Adfluens). m. Río secundario que desemboca en otro principal.
Agreste (Lat. Agrestis). adj. Se dice del terreno abrupto, áspero, inculto o lleno de maleza.
Alga (Lat. Alga). Cada una de las plantas talofitas, unicelulares o pluricelulares, que viven de preferencia en el agua, tanto dulce como marina, y que, en general, están provistas de clorofila acompañada a veces de otros pigmentos de colores variados. El tallo de las pluricelulares tiene forma de filamento, de cinta o de lámina y puede ser ramificado.
Alisios. Vientos que soplan de la zona tórrida hacia el noreste o al sureste según el hemisferio en que se desarrollan.
Altiplano. Planicie de origen fluvio-lacustre de elevada altitud y de relieve plano, plano ondulado o colinado.
Altitudinal (Lat. Altitūdo, -ĭnis, altura y -al). adj. geogr. Perteneciente o relativo a la altitud (elevación sobre el nivel del mar).
Aluvial. adj. Dicho de un terreno que queda al descubierto después de las avenidas, o que se forma lentamente por los desvíos o las variaciones en el curso de los ríos.
Aluviales (Lat. Ad, a; Gr. louo, lavar). Depósitos de aluvión, sedimento o material suelto en suspensión arrastrado por un río y depositado en una llanura aluvial o un delta.
Amonites (Lat. Ammón, sobrenombre de Júpiter representado con cuernos de carnero). Molusco fósil de la clase de los Cefalópodos, con concha externa en espiral, muy abundante en la Era Secundaria.
Andesita (de Andes). Roca volcánica de grano fino compuesta.
Angiospermas. Plantas fanerógamas cuyos carpelos forman una cavidad cerrada u ovario dentro de la cual están los óvulos.
Antártida (Gr. Antarktikos, opuesto al Ártico). También denominado continente antártico o Antártica, es un continente helado que circunda el Polo Sur.
Anticlinal (Gr. Anti, contra, y klímein, inclinar). adj. Se dice del plegamiento de las capas del terreno en forma de A o de V invertida.
Antrópico (Gr. Anthropos, hombre; -icos, relativo a). Lo relativo (asociado, influido, perteneciente o incluso contemporáneo) al hombre entendido como especie humana o ser humano.
Arbóreo (Lat. Arborĕus). adj. Perteneciente o relativo al árbol o semejante a él.
Arbusto (Lat. Arbustum). Vegetal leñoso de menos de 5 m de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica a partir de la base.
Arena (Lat. Arêna). Conjunto de partículas desagregadas de las rocas, sobre todo si son silíceas, y acumuladas, ya en las orillas del mar o de los ríos, ya en capas de los terrenos de acarreo.
Arenisca. Roca sedimentaria formada por arena de cuarzo cuyos granos están unidos por un cemento silíceo, arcilloso, calizo o ferruginoso que le comunica mayor o menor dureza.
Aridez. Cualidad de árido.
Árido (Lat. Arĭdus). adj. Seco, estéril, de poca humedad.
Ártico (Lat. Arctĭcus). adj. Perteneciente o relativo al Polo Ártico. Polo Norte.
Astenosfera o astenósfera (Gr. Asthenes , sin fuerza + Sphaira, esfera). Es la zona superior del manto terrestre que está inmediatamente debajo de la litosfera, aproximadamente entre 250 y 660 kilómetros de profundidad. La astenosfera está compuesta por materiales silicatados dúctiles, en estado sólido y semifundidos parcial o totalmente, que permiten la deriva continental y la isostasia.
Asteroide. Cada uno de los planetas telescópicos, cuyas órbitas se hallan comprendidas, en su mayoría, entre las de Marte y Júpiter.
Atmósfera (Gr. Atmós, vapor, aire, y Sphaira, esfera). Parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe el nombre de aire.
Avalancha (Fr. Avalanche). Masa grande de una materia que se desprende por una vertiente, precipitándose por ella.
Bacteria (Gr. Bakterion, astilla). Organismos microscópicos unicelulares, generalmente sin clorofila, causantes de trascendentales efectos bioquímicos en la ecología de la Tierra, entre ellos, la putrefacción de la materia orgánica y el aumento de fertilidad del suelo.
Barranco o barranca. Quiebra profunda producida en la tierra por las corrientes de las aguas o por otras causas. Despeñadero, precipicio.
Basal. adj. Situado en la base de una formación orgánica o de una construcción.
Basalto (Lat. Basaltes). Roca volcánica, por lo común de color negro o verdoso, de grano fino, muy dura, compuesta principalmente de feldespato y piroxena o augita, y a veces de estructura prismática.
Biodiversidad (Gr. Bios, vida; Lat. Diversitas). Conjunto de las especies vegetales o animales que viven en un espacio determinado.
Cactáceas (Cactaceae). Familia de plantas suculentas y, en gran mayoría, espinosas, conocidas en conjunto como cactos o cactus. Esta familia es prácticamente exclusiva de América, lo que significa que son endémicas del continente americano y las Antillas. Sin embargo, hay una excepción, Rhipsalis baccifera, que está extendida en África tropical, Madagascar y Ceilán.
Caducifolio (Lat. Caducifolius, der. de Caducus, próximo a caer; Folium, hoja). Planta o vegetación leñosa que pierde su follaje durante la temporada desfavorable (estación fría o seca).
Cañada (Lat. Canna, caña). Espacio de tierra entre dos alturas poco distantes entre sí.
Cañón. En geomorfología y geología, un cañón es un accidente geográfico provocado por un río que a través de un proceso de epigénesis excava en terrenos sedimentarios una profunda hendidura de paredes casi verticales.
Cárcava (Lat. Caccabus, olla). Zanja o fosa que es producida por un flujo o cauce temporal de agua.
Cascada. Se llama cascada, caída, catarata o salto de agua al tramo de un curso fluvial donde, por causa de un fuerte desnivel del lecho o cauce, el agua cae verticalmente por efecto de la gravedad.
Casquete.Parte de superficie de una esfera cortada por un plano que no pasa por su centro.
Cauce. (Lat. Calix, tubo de conducción). Lecho por donde discurre un arroyo o río.
Caudal. (Lat. Capitãlis, capital). Cantidad de agua que mana o corre.
Caudaloso (de caudal). adj. De mucha agua. Río, lago, manantial caudaloso.
Caverna. Cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión de corrientes de agua, hielo o lava, o una combinación de varios de estos factores.
Célula (Lat. Cellŭla, dim. de cella, hueco). biol. Unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma y un núcleo rodeados por una membrana.
Cementación. Proceso termoquímico que aporta carbono a una superficie mediante difusión, que se impregna modificando su composición, endureciéndola.
Cícadas o cicádidas (nombre científico Cycadidae, también a veces como la división Cycadophyta). Con su único orden Cycadales, son un antiguo grupo de plantas que ha retenido caracteres claramente primitivos, como el esperma móvil. Su origen se remonta probablemente al Carbonífero,
Cíclico (Lat. Cyclĭcus). adj. Perteneciente o relativo al ciclo.
Ciclo (Lat. Cyclus, círculo). Período de tiempo o número de años que, acabados, se vuelven a contar de nuevo.
Ciénaga. Lugar o paraje lleno de cieno o pantanoso.
Cobertura (Lat. Coopertūra). Cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad.
Colina (Lat. Collīna, t. f. de Collīnus, del collado). Elevación natural de terreno, menor que una montaña.
Condensación. fís. Se denomina condensación al cambio de fase de la materia que se encuentra en forma gaseosa (generalmente vapores) y pasa a forma líquida.
Convección (Lat. Convectio, comunicar). Conducción de calor a través de un fluido por el movimiento de éste. Ese movimiento suele tener forma de corriente: el material más caliente y menos denso sube y es sustituido por material más denso y frío. Esas corrientes existen en la atmósfera, en el mar e incluso en el manto terrestre.
Cordillera (de cordel). Conjunto de sierras montañosas enlazadas entre sí y orientadas en una dirección determinada.
Coriáceo (Lat. Coriaceus, der. de Corium, cuero). Se aplica a las hojas de consistencia dura y recia, aunque con cierta flexibilidad comparable a la del cuero. Cuando las hojas pierden flexibilidad se califican como rígido-coriáceas.
Cornisa (Lat. Coronis). Faja horizontal estrecha que corre al borde de un precipicio o acantilado.
Corrosivo (Lat. Corrosīvus). adj. Que corroe o tiene virtud de corroer.
Corteza (Lat. Cortex, corteza). Capa exterior de la estructura terrestre. El material de la corteza de los continentes (sial) es más ligero que el que subyace en los océanos (sima). La corteza continental tiene unos 40 km de espesor, mientras que la oceánica tiene sólo unos 7 km. La corteza y la parte sólida superior del manto de la Tierra constituyen las placas tectónicas.
Cráter (Gr. Kratér, vaso). Agujero o boca por donde brotan a la superficie las emanaciones de un volcán.
Cristalización. Proceso por el cual a partir de un gas, un líquido o una disolución los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica de un cristal.
Crustáceos (Crustacea, Lat. Crusta, costra y Aceum, relación o la naturaleza de algo). Son un extenso subfilo de artrópodos, con más de 67.000 especies y sin duda faltan por descubrir hasta cinco o diez veces este número. Incluyen varios grupos de animales como langostas, camarones, cangrejos, langostinos y percebes.
Cuenca (Lat. Concha). Depresión en la superficie de la tierra y territorio cuyas aguas confluyen en un río, lago o mar.
Datación. arqueol. Consiste en la ubicación de restos materiales o de culturas en un período determinado. Las formas para ubicar un fenómeno en el tiempo suele ser de dos tipos: estableciendo relaciones del tipo "más moderno que" o "contemporáneo a"; o haciendo referencia a fechas de calendario.
Delta (letra griega delta,
Denudación. Proceso de desgaste de la superficie terrestre.
Derrubio. Tierra que se ha ido perdiendo lentamente de las riberas.
Desertización. Proceso evolutivo natural de una región hacia unas condiciones morfológicas, climáticas y ambientales reconocidas como desierto.
Desfiladero. Abertura angosta y alargada formada por la erosión fluvial antigua en terrenos generalmente calizos o kársticos y al que, después, el agua llega a abandonar el cauce, dejándolo seco, como sucede en el canal de desagüe de muchos torrentes, en barrancos o en muchas ramblas de corto recorrido. Es una forma menor del relieve.
Detrito (Lat. Detrītus, desgastado). En biología, los detritos son residuos, generalmente sólidos permanentes, que provienen de la descomposición de fuentes orgánicas (vegetales y animales). Es materia muerta. En geología, es el llamado material suelto o sedimento de rocas. Son los productos de la erosión, el transporte, la meteorización —química y física— y de los procesos diagenéticos (procesos geológicos externos).
Diabasas (Gr. Diábasis, pasaje). Roca filoniana constituida esencialmente por una plagioclasa básica, de composición similar a los basaltos.
Dinosaurio (Dinosauria, del griego Deinos sauros, lagarto terrible). Son un superorden de vertebrados saurópsidos que dominaron los ecosistemas terrestres del Mesozoico durante unos 160 millones de años, alcanzando una gran diversidad y, algunos, tamaños gigantescos.
Ecosistema (Gr. Oikos, morada, hogar; Systéma, de Sys, juntos y Histemi, organizar). Conjunto estable de un medio natural y los organismos animales y vegetales que viven en él.
Ecuador (Neolat. Aequator, del Lat. Aequatum, hacer iguales). Línea imaginaria trazada en torno a la Tierra, equidistante de los polos, latitud: 0°.
Embalse. Depósito artificial donde se represan las aguas de un río o arroyo, generalmente con un dique en la boca del valle.
Enclave. Territorio incluido en otro con diferentes características.
Endémico (Gr. En, en y Demos, población). Especie animal o vegetal exclusiva de una determinada zona.
Entropía (Gr. Entropé, que retorna). fís. Magnitud termodinámica que mide la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema.
Epifitas (Gr. Epi, encima, sobre; Phyton, planta). Dícese de las plantas que crecen sobre el tallo o ramaje de otras, sin obtener de ellas alimento. Algunas se denominan hemiepifitas, puesto que inician su desarrollo como epifitas y luego desarrollan raíces que alcanzan al suelo.
Era Azoica o Arcaica. El super eón Precámbrico, una división informal de la escala temporal geológica, es la primera y más larga etapa de la historia de la Tierra —más del 88%—, que engloba los eones Hádico, Arcaico y Proterozoico.
Era Proterozoica. División de la escala temporal geológica; es un eón geológico perteneciente al Precámbrico que abarca desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años.
Erosión (Lat. Erosus, carcomido, consumido). En geología y edafología, la pérdida de la capa superficial de tierra por acción de factores climáticos, viento, gravedad y aguas corrientes.
Escarpe. Declive áspero, abrupto y empinado de un terreno, con altura variable.
Escorrentía (Lat. Excorrigere, conducir). Acción y efecto de escorrer (escurrir) por la superficie del suelo el agua, principalmente de la lluvia.
Escudo Guayanés. Se trata de una formación geológica muy antigua, siendo una de las zonas más antiguas de la Tierra, y que se extiende por Venezuela (la Guayana Venezolana), Brasil (Región Norte de Brasil), Guyana, Surinam, Guayana francesa y una pequeña parte de Colombia, en la parte de la Región Amazónica, en el departamento de Guainía.
Especiación (Lat. Species, apariencia, forma, modelo). En general, proceso evolutivo que da lugar a la diferenciación de nuevas especies y subespecies.
Especie (Lat. Species, apariencia, forma, modelo). Población o conjunto de poblaciones animales o vegetales que tienen un origen evolutivo común y una estructura genética similar, cuya identidad está definida usualmente por un aislamiento reproductivo.
Esquisto (Gr. Schistos, unido, derivado y por extensión, pizarra). Roca metamórfica muy fina, de grano grueso y con foliación acusada de los minerales que contiene. El esquisto se forma bajo moderadas condiciones de calor y presión. Esta roca usualmente consta de cristales de tamaño medio dispuestos en capas paralelas.
Estepa (Fr. Steppe). Bioma que comprende un territorio llano, de vegetación herbácea, propio de climas extremos y escasas precipitaciones. También se le asocia a un desierto frío para establecer una diferencia con los desiertos tórridos.
Estival (Lat. Aestivālis). adj. Perteneciente o relativo al estío o verano.
Estrecho. Canal de agua que conecta dos lagos, mares u océanos , en consecuencia se encuentra entre dos masas de tierra.
Estribación. Estribo o ramal de montaña que deriva de una cordillera.
Evaporación (Lat. Evaporatĭo, –ōnis). Proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial.
Evolución (Lat. Evolution, evolutionis, der. Evolvere, desenvolverse, desplegarse). Proceso que permite que las poblaciones de especies modifiquen sus características a través del tiempo.
Extinción. Desaparición de todos los miembros de una especie animal o vegetal.
Exuberante (Lat. Exubĕrans, –antis). adj. Muy abundante y copioso.
Falla (Lat. Falls, der. de Fallare, engañar, faltar). geol. Ruptura de la corteza terrestre, a lo largo de la cual las rocas de un lado se han desplazado con respecto a las del otro.
Filita. Roca que representa una gradación en el grado de metamorfismo entre la pizarra y el esquisto. Sus minerales planares son más grandes que los de la pizarra, pero no lo bastante como para ser fácilmente identificables a simple vista.
Fiordo (Nor. Fjord). Golfo estrecho y profundo, entre montañas de laderas abruptas, formado por los glaciares durante el período Cuaternario.
Fisura (Lat. Fissūra). Es una hendidura en la roca. Se distinguen dos tipos de fisura: de estratificación, que es la que separa dos capas o estratos de una misma roca, y de superposición, es igual pero de diferente naturaleza que se hallan superpuestas.
Fluorita. quím. También denominado espato de fluor, es un mineral del grupo III (halogenuros) según la clasificación de Strunz, formado por la combinación de los elementos calcio y flúor, de fórmula CaF2 (fluoruro de calcio).
Fluvial (Lat. Fluviälis, de Fluvius, río). Perteneciente o relativo al río.
Follaje. Conjunto de hojas de los árboles y de otras plantas.
Fósil (Lat. Fossile, lo que se extrae de la tierra). Todo resto o huella de la actividad de organismos que vivieron en el pasado remoto.
Fotosíntesis (Gr. Photos, luz; Synthesys, juntar). Serie de reacciones químicas que se desenvuelven en las plantas verdes y por las que estas producen alimento a partir de sustancias minerales, agua y dióxido de carbono, mediante la energía solar. Se forma oxígeno como producto secundario.
Fumarola (Lat. Humus, humo). Fisura existente en el suelo de las zonas volcánicas, por la que emanan gases.
Galaxia (Lat. Galaxĭas). Un conjunto innumerable de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura, y quizá energía oscura, unido gravitatoriamente.
Géiser (Isl. Geysir, pozo surtidor). Fuente termal en la que la actividad geotérmica calienta el agua subterránea, haciéndola hervir periódicamente; la repentina presión producida hace surgir un surtidor a través de un orificio de la superficie de la tierra.
Gelifracción o gelivación. Proceso consistente en la fragmentación de las rocas debido a las tensiones producidas al congelarse agua contenida en sus grietas, fracturas y poros.
Genética (Gr. Genetes, procreador; o Genesis, generación). Ciencia que estudia la herencia de caracteres y los fenómenos referentes a la variación de éstos en las especies.
Geoforma (Gr. Geos, Tierra; Morphé, forma). Aspecto de una formación del relieve terrestre.
Geomorfológico (Gr. Geos, Tierra, Morphé, forma y Logos, estudio). adj. Relativo a la geomorfología, estudio de la conformación de la corteza terrestre.
Geosinclinal. Pliegue de la corteza terrestre largo y profundo en forma de fosa submarina, que se llena de sedimentos.
Glaciación (Lat. Glacies, hielo). Período de larga duración en el cual baja la temperatura global del clima de la Tierra, dando como resultado una expansión del hielo continental, los casquetes polares y los glaciares.
Glacial. (Lat. Glacialis, Glacies, hielo). Muy frío. Que hace helar o helarse. Que está en las zonas glaciales. Agente de sedimentación que tiene como causa principal el hielo.
Glaciar (Lat. Glacies, hielo). Masa de hielo, producida por la acumulación y compresión de nieve, que se desliza muy lentamente cuesta abajo o hacia el mar, como si fuera un río, por efecto de su peso.
Gneis (Al. Gneis, Germ. Gneistan, chispa). Roca metamórfica compuesta de cuarzo, feldespato y mica. Ofrece siempre una estructura pizarrosa porque las hojas de mica se encuentran dispuestas todas en el mismo sentido.
Gradiente (Lat. Gradus, grada, paso). Relación de la diferencia de presión barométrica entre dos puntos.
Granito (Lat. Granum, grano). Roca ígnea ácida (que contiene más del 65% de sílice) de grano grueso, compuesta de cuarzo, feldespato y mica, normalmente de color claro.
Grava (Celt. Grava o Fr. Grève, playa arenosa). Mezcla de guijas (piedras lisas y pequeñas), arena y a veces arcilla que se encuentra en yacimientos.
Gravedad (Lat. Grávitas). La aceleración que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico. También se denomina interacción gravitatoria o gravitación.
Hábitat (Lat. Habitat, der. Hábito, habitare. habitar). Conjunto total de los factores físicos (o abióticos) y biológicos que caracterizan el espacio en que reside un individuo, una población de una especie dada, o una comunidad animal o vegetal.
Hemisferio (Gr. Hemi, mitad y Sphaira, esfera). Cada una de las mitades en que se considera dividido el globo terrestre a partir de la Línea Ecuatorial.
Hidrocarburo. Compuestos orgánico formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno.
Higrófilo. adj. Dicho de un animal o de una planta: Que exige o prefiere ambientes húmedos.
Homínido (Lat. Homo, –ĭnis, hombre, e –ido). adj. Zool. Se dice del individuo perteneciente al orden de los Primates superiores, cuya especie superviviente es la humana.
Humedal. Zona de tierras, generalmente planas, en la que la superficie se inunda permanente o intermitentemente, al cubrirse regularmente de agua.
Humus (Lat. Humus). Materia orgánica parcialmente descompuesta presente en el suelo, derivada de la vegetación que se desarrolla en ella; el humus contribuye a la fertilidad del suelo.
Isostasia. Es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes, que se resuelve en movimientos verticales (epirogénicos).
Istmo. Franja de tierra que une a través del mar dos continentes o una península con un continente.
Junco. Numerosas especies de plantas monocotiledóneas ligadas al agua o a zonas húmedas, de altura media (50 cm o más), casi siempre radicantes y rizomatosas, con tallos erectos o ascendentes, cilíndricos o comprimidos, y que están englobadas en varios géneros, sobre todo de las familias Juncaceae y Cyperaceae.
Jurásico (de Jura, montes situados entre Francia y Suiza). Período geológico transcurrido hace entre 210 y 140 millones de años, caracterizado por la abundancia de mares poco profundos y el auge de los reptiles.
Ladera (de lado). Cualquiera de los lados en declive de un monte
Latitud (Lat. Latitudo, extensión). Distancia angular de un punto al ecuador de la tierra, medida sobre la superficie de ésta.
Lava (Lat. Lavo, lavar, arrastrado por el agua). Material fundido, derivado del magma, que alcanza la superficie de la Tierra en una erupción volcánica. Se solidifica y forma una roca ígnea extrusiva, por ejemplo el basalto.
Lecho (Lat. Lectus, cama). Fondo del cauce o canal por donde discurren ríos o arroyos.
Limo (Lat. Limus, barro, cieno o lodo). Sedimento suelto presente en el plano abisal de los mares, formado por restos orgánicos.
Limolita. Roca sedimentaria que tiene un tamaño de grano en el rango de limo mas fino que la arenisca y más grueso que arcillas.
Litoral, zona (Lat. Littoralis, Littus, Littoris, costa, playa). Parte de la playa que queda entre los niveles de pleamar y bajamar.
Litósfera (Gr. Lithos, piedra; Sphaira, globo, esfera). Capa exterior rígida de la Tierra, de la que se componen las placas tectónicas. La litosfera está formada por la corteza y la parte superior del manto y se mueve por encima de la astenosfera.
Macizo. geol. Sección de la corteza terrestre, que está demarcada por fallas o fisuras, en áreas rocosas, o en materiales sólidos. En el movimiento de la corteza, un macizo tiende a retener su estructura interna al ser desplazado en su totalidad.
Magma (Lat. Magma, pasta, ungüento). Es el nombre que recibe la materia rocosa fundida, la masa ígnea en fusión que existe en el interior de la Tierra.
Manto. Es la capa de la Tierra que se encuentra entre la corteza y el núcleo, que supone aproximadamente el 87% del volumen del planeta.
Mármol (Gr. Marmaros, de Marmairo, destello, relámpago). Roca metamórfica térmica, representante de la caliza metamorfoseada y compuesta casi completamente de calcita.
Mastodonte (Mammutigae, antiguamente llamada Mastodontidae). Son una familia extinta de mamíferos proboscídeos conocidos normalmente como mastodontes. No deben confundirse con los mamuts, que pertenecen al género de los Mammuthus de la familia Elephantidae.
Materia. fís. Cualquier tipo de entidad que es parte del universo observable, tiene energía asociada, es capaz de interaccionar, es decir, es medible y tiene una localización espaciotemporal compatible con las leyes de la naturaleza.
Meandro (Lat. Meandros, del Gr. Máiandros, río de Asia Menor de curso muy sinuoso). Cada una de las curvas que describe el curso de un río.
Metamórfica, roca (Gr. Meta, cambio; Morphé, forma, figura). Roca formada por la alteración de rocas preexistentes causada por calor excesivo y presión muy elevada. En ningún momento de ese proceso llega la roca a fundirse.
Meteorito (Gr. Meteóros, elevado en lo alto, de Meta, más allá y Aeiró, elevar). Fragmento de roca metálica que, procedente de los espacios interplanetarios, llega a la superficie terrestre.
Meteorización. Transformaciones causadas en las rocas por los agentes atmosféricos. Fundamentalmente originada por las variaciones de la humedad, las heladas y los cambios de temperatura.
Migración (Lat. Migratio). Viaje periódico que realizan las aves, peces u otros animales.
Mineral. Sustancia inorgánica natural de composición química fija. Los minerales son los componentes de las rocas y pueden tener una formación cristalina.
Molécula (Lat. Moles, masa). En los líquidos, partícula con movilidad independiente de una sustancia que presenta todas sus propiedades químicas; en los sólidos, conjunto de átomos ligados entre sí más fuertemente que con el resto de la masa.
Moluscos (Lat. Molluscus, blandito). Uno de los grandes filos del reino animal. Son invertebrados de cuerpo blando, generalmente simétrico, desnudo o protegido por una concha.
Monzonita. Roca magmática de estructura granulosa compuesta de ortosa, de feldespato plagioclasa, de hornblenda, de augita y de biotita.
Morrena. Cordillera o manto de barro glacial depositada cerca de un glaciar.
Musgo (Lat. Muscus). Cada una de las plantas briofitas, con hojas provistas de pelos absorbentes, que crecen abundantemente sobre las piedras, cortezas de árboles, el suelo y otras superficies sombrías.
Órbita (Lat. Orbita, circuito). Trayectoria circular o elíptica descrita por un astro en torno a otro. Un astro entra en órbita cuando su fuerza centrífuga contrarresta la atracción gravitatoria de otra.
Organismo. Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal y de las leyes por que se rige.
Ornitópodo (Gr. Ornithopoda, pie de ave). Es un infraorden de dinosaurios ornitisquios neornitisquios, que vivieron desde el Jurásico inferior hasta el Cretácico superior (hace aproximadamente 197 y 65 millones de años, desde el Hetangiano hasta el Mastrichtiano), en lo que hoy es América, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida.
Orogenia u Orogénesis (Gr. Oros, montaña, Genos, origen, Osis, condición). Proceso mediante el cual se desarrollan las estructuras de las montañas.
Paleontología (Gr. Palaios, antiguo; Eos, el ser; Logos, ciencia, disertación, tratado). Ciencia que estudia los grupos de plantas (paleobotánica o fitopaleontología) y animales (paleozoología o zoopaleontología) de épocas geológicas pretéritas.
Páramo. Ecosistema andino de montaña que se ubica en el Neotrópico de manera discontinua, desde altitudes de 2.900 msnm aproximadamente, hasta la línea de nieves perpetuas, aproximadamente 5.000 msnm.
Península (Lat. Paeninsula). Tierra cercada por el agua, y que solo por una parte relativamente estrecha está unida y tiene comunicación con otra tierra de extensión mayor.
Percolación. Se refiere al paso lento de fluidos a través de los materiales porosos, ejemplos de este proceso es la filtración y la lixiviación. Así se originan las corrientes subterráneas.
Pérmico (de Permia, antiguo reino de Rusia). Período geológico transcurrido hace entre 290 y 245 millones de años. Se caracteriza por la extensión de los desiertos. Este período señala el fin del Paleozoico.
Piedemonte. Terreno de pendiente suave situado al pie de una cadena montañosa y formado por materiales procedentes de la erosión.
Piroclástico. geol. Compuesto principalmente por fragmentos de origen volcánico, como cenizas, piedra pómez y otras rocas.
Pizarra. Roca metamórfica homogénea formada por la compactación de arcillas. Se presenta generalmente en un color opaco azulado oscuro y dividida en lajas u hojas planas.
Placa tectónica (Gr. Tektonikos, de Tekton, Tektonos, carpintero, constructor). Parte externa de la Tierra, compuesta por la corteza y la parte superior del manto, que se desplaza como un bloque en respuesta a las corrientes de convección existentes en el interior del manto.
Planeta (Lat. Planēta, errante). astr. Cuerpo sólido celeste que gira alrededor de una estrella y que se hace visible por la luz que refleja. En particular los que giran alrededor del Sol.
Planetesimales. Objetos sólidos que se estima que existen en los discos protoplanetarios. En esa primitiva nebulosa de gases y polvo en forma de disco, las partículas sólidas más masivas actuarían como núcleo de condensación de las más pequeñas, dando lugar a objetos sólidos cada vez más grandes que, en el curso de millones de años, acabarían creando los planetas.
Pluviosidad (Lat. Pluvia, lluvia). Cantidad de la precipitación de aguas en determinado lugar de la tierra.
Primates. Orden de mamíferos al que pertenecen el hombre y sus parientes más cercanos.
Probóscide (Lat. Proboscis, –ĭdis, trompa). Aparato bucal en forma de trompa o pico, dispuesto para la succión, que es propio de los insectos dípteros.
Protoplanetas. Cuerpos celestes considerados embriones planetarios, de tamaño aproximado al de la Luna, presentes en los discos protoplanetarios.
Radioactivo. adj. fís. Que tiene radiactividad.
Rápido. Sección de un río donde el cauce tiene una pendiente relativamente pronunciada provocando un aumento en la velocidad y la turbulencia del agua.
Raudal (Lat. Rápidus). Gran cantidad de agua que corre con rapidez debido al cambio abrupto en la altura del terreno.
Relicto (Lat. Relictum, residuo, dejado). Remanente o sobreviviente de fenómenos naturales.
Relieve. Hace referencia a las formas que tiene la corteza terrestre o litosfera en la superficie, tanto al referirnos a las tierras emergidas, como al fondo del mar.
Riolita. Roca ígnea volcánica de color gris a rojizo con una textura de granos finos o a veces también vidrio y una composición química muy parecida a la del granito.
Ripario (Lat. Riparius, der. de Ripa, ribera, orilla del río). Vegetación que crece en la orilla misma de los ríos y otras masas de agua.
Sedimentaria, roca (Lat. vulg., Rocca). Roca que resulta de la acumulación de fragmentos minerales, conchas y sedimentos, así como por precipitación química.
Septentrional (Lat. Septentrionālis). Perteneciente o relativo al septentrión. Del norte.
Sinclinal. Parte cóncava de un pliegue de la corteza terrestre debido a las fuerzas de compresión de un movimiento orogénico.
Sotobosque. (Lat. Saitus, bosque, selva; Boscus, selva, bosque bajo el bosque). Vegetación arbustiva y herbácea que se encuentra bajo el dosel.
Subducción (Lat. Subducto, Subductum de Sub, bajo y Duco, atraer, dirigir). Proceso por medio del cual la litosfera de una placa se hunde en el manto, introduciéndose por debajo de una placa que se alza.
Sustrato (Lat. Substratum, lo que está debajo). Terreno o capa de terreno que queda debajo de otra.
Talud (Lat. Talus, talón). Inclinación de un terreno o del paramento de un muro.
Tectónico (Gr. Tektonikos, de Tekton, Tektonos, carpintero, constructor). Relativo a los movimientos y estructuras de las rocas o corteza de la Tierra.
Tepuy (de la lengua pemón Tepuy, montaña o morada de los dioses). Se aplica a las mesetas con paredes verticales que se han formado por erosión durante miles de años, características de la región de la Guyana (Norte de Brasil, Oriente de Colombia, Sur de Venezuela y las Guyanas).
Turbidita. Una facies sedimentaria que se deposita durante una corriente turbidítica, una avalancha submarina que redistribuye grandes cantidades de sedimentos clásticos provenientes del continente en las profundidades del océano.
Vertiente (Lat. Vértere, derramar). Declive por donde corre el agua, y cada falda de una montaña, o conjunto de las de una cordillera con la misma orientación.
Vía Láctea. Galaxia espiral en la que se encuentra el Sistema Solar y, por ende, la Tierra.
Volcán (Lat. Vulcanus, dios romano del fuego). Accidente o forma orográfica producida al proyectarse el magma sobre la superficie de la tierra.
Vulcanismo (Lat. Vulcanus, dios romano del fuego). Conjunto de fenómenos geológicos relacionados con los volcanes, su origen y su actividad.
Xerofítico (Gr. Xerós, seco y Phyton, planta). Perteneciente a las plantas xerófitas, que se adaptan a la sequedad, que son propias de climas secos o que soportan períodos más o menos largos de sequía.
Zonación (de zona). En biogeografía, distribución de animales y vegetales en zonas o fajas según factores climáticos.
ARIZA C.L. 1999. Estudio de la diversidad florística del enclave árido del río Patía (Colombia). Trabajo de grado, Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
BOTIVA CONTRERAS, A., A. M. GROOT DE MAHECHA, L. HERRERA Y S. MORA. 1989. Colombia Prehispánica: Regiones Arqueológicas. Instituto Colombiano de Antropología, Colección Orlando Fals Borda, 1, Bogotá.
CASTAÑO URIBE, C. 2003. Río Grande de La Magdalena, Colombia. Banco de Occidente, Cali.
CHRISTOPHERSON, R.W. 1994. Geosystems, an Introduction to Physical Geography. 2a Edición, Macmillan Publishing Company, New York.
DÍAZ, J.M. 2008. Bosque Seco Tropical – Colombia. Banco de Occidente, Cali.
DÍAZ, J.M. 2010. Saltos, Cascadas y Raudales de Colombia. Banco de Occidente, Cali.
DÍAZ, J.M. y F. Gast. 2009. El Chocó Biogeográfico de Colombia. Banco de Occidente, Cali.
DÍEZ MARTÍN, F., P. SÁNCHEZ YUSTOS, J. A. GÓMEZ GONZÁLEZ, D. GÓMEZ DE LA RUA, J. SAAVEDRA SÁINZ Y I. DÍAZ MUÑOZ. 2011. La ocupación neandertal en el Cañón de La Horadada (Mave, Palencia, España): Nuevas perspectivas arqueológicas en Cueva Corazón. MUNIBE (Antropologia-Arkeologia), 62: 65-85.
FICCARELLI, G., V. BORSELLI, G. HERRERA, M. MORENO ESPINOSA Y D. TORRE. 1995. Taxonomic remarks on the South American Mastodonts referred to Haplomastodon and Cuvieronius. GEOBIOS, 28 (6): 745-756.
FLÓREZ, A. 2003. Colombia: Evolución de sus Relieves y Modelados. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL (BIOCOLOMBIA) Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB). 2009. Estudio básico para la declaratoria de un área natural protegida en el Cañón del Chicamocha – jurisdicción CDMB. Informe Final, Convenio de Cooperación No. 5887 – 17, Bucaramanga.
GENTRY, A.H. 1995. Patterns of diversity and floristic composition in Neotropical Montane Forests, p. 103-126. In S. Churchill, H. Balslev, E. Forero & J. Luteyn (eds.). Biodiversity and Conservation of Neotropical Montane Forests. The New York Botanical Garden, Bronx, EEUU.
GUHL, E. 1975. Colombia, Bosquejo de su Geografía Tropical. Biblioteca Básica Colombiana, Instituto Colombiano de Cultura, Tomos I-II, Bogotá.
HAMBLIN, W. K. 1992. Earth´s Dynamic Systems. Macmillan Publishing Company, New York.
HERNÁNDEZ CAMACHO, J., T. WALSCHBURGER Y A. HURTADO. 1992. Origen y distribución de la biota suramericana y colombiana. Págs. 55-151. En: G. Halffter (compilador), La diversidad biológica de Iberoamérica I. Acta zoológica mexicana. Instituto de Ecología A.C, México, D.F.
HERNÁNDEZ CAMACHO, J., D. SAMPER, H. SÁNCHEZ, V. RUEDA, S. VÁSQUEZ Y H.D. CORREA. 1995. Desiertos: Zonas Áridas y Semiáridas de Colombia. Banco de Occidente, Cali.
HOMEIER, J., S.W. BRECKLE, S. GUNTER, R.T. ROLLENBECK Y C. LEUSCHNER. 2010. Tree diversity, forest structure and productivity along altitudinal and topographical gradients in a species-rich Ecuadorian montane rain forest. Biotropica, 42: 140-148.
IDEAM. 1995. ESTADÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE COLOMBIA (1990–1993). Tomos I–II. Diego Samper Ediciones, Bogotá.
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. 1998. Colombia - Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad 1997 – Colombia, Vol. 1. IAvH, PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá.
KAPPELLE, M. Y A.D. BROWN (EDS.). 2001. Bosques Nublados del Neotrópico. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), Santo Domingo de Heredia, Costa Rica.
MARTÍNEZ, P.E. Y B. TELLO. 1986. Atlas de Geomorfología. Alianza Editorial, Madrid.
MORGAN, R.P.C. 1986. Soil Erosion and Conservation. John Wiley & Sons, New York.
NEUMAYR, M. 1887. Erdgeschichte, Tomo 2: Beschreibende Geologie. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig.
PÉREZ RIAÑO, P. F. 1988. Arqueología de la región del Chicamocha. Boletín de Arqueología, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 3(1). Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. http://www.banrepcultural.org/category/tema-dcsubject/arqueologia-chicamocha. Consulta realizada el 13 de julio de 2013.
READ H. H. Y J. WATSON. 1975. Introduction to Geology. Halsted, New York.
REDFERN, R. 2002. Orígenes. Editorial Paidós, Buenos Aires.
SERRATO-ÁLVAREZ, P. K. 2007. Los Cañones Colombianos, una Síntesis Geográfica. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Bogotá.
THENIUS, ERICH. 1977. Meere und Länder im Wechsel der Zeiten. Springer-Verlag, Berlin.
VELÁSQUEZ RESTREPO, J. O., N. L. MANIGUAJE Y A. J. DUQUE. 2012. Diversidad y dinámica de un bosque subandino de altitud en la región norte de los Andes colombianos. Revista de Biología Tropical, 60 (2).
VAN DER HAMMEN, TH. 1992. Historia, ecología y vegetación. Fondo FEN Colombia y Corporación Colombiana para la Amazonia – "Araracuara", Bogotá, 411 p.
VILLARROEL, C., J. BRIEVA Y A. CADENA. 1996. La fauna de mamíferos fósiles del Pleistoceno de Jútua, municipio de Soatá (Boyacá, Colombia). Geología Colombiana, 21: 81-87.
Efraín Otero Álvarez
Gerardo Silva Castro
Lina Mosquera Aguirre
DIRECCIÓN EDITORIAL
Santiago Montes Veira
TEXTOS Y DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Juan Manuel Díaz Merlano
Kim Gregory Robertson
FOTOGRAFÍA
Angélica Montes Arango
Diego Miguel Garcés Guerrero
Thinkstock
Fredy Gómez Suescún
Diego Zamora Meléndez
Germán Montes Veira
Gabriel Daza Larrotta
Miguel Morales Agudelo
Archivo I/M Editores
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN WEB
iM Editores
Pedro Nel Prieto Amaya
Santiago Montes Veira
CORRECCIÓN DE ESTILO
Helena Iriarte Núñez
COMPILACIÓN DE ANEXOS
Pedro Nel Prieto Amaya
MAPAS Y DIBUJOS
Juan Carlos Piñeres Márquez
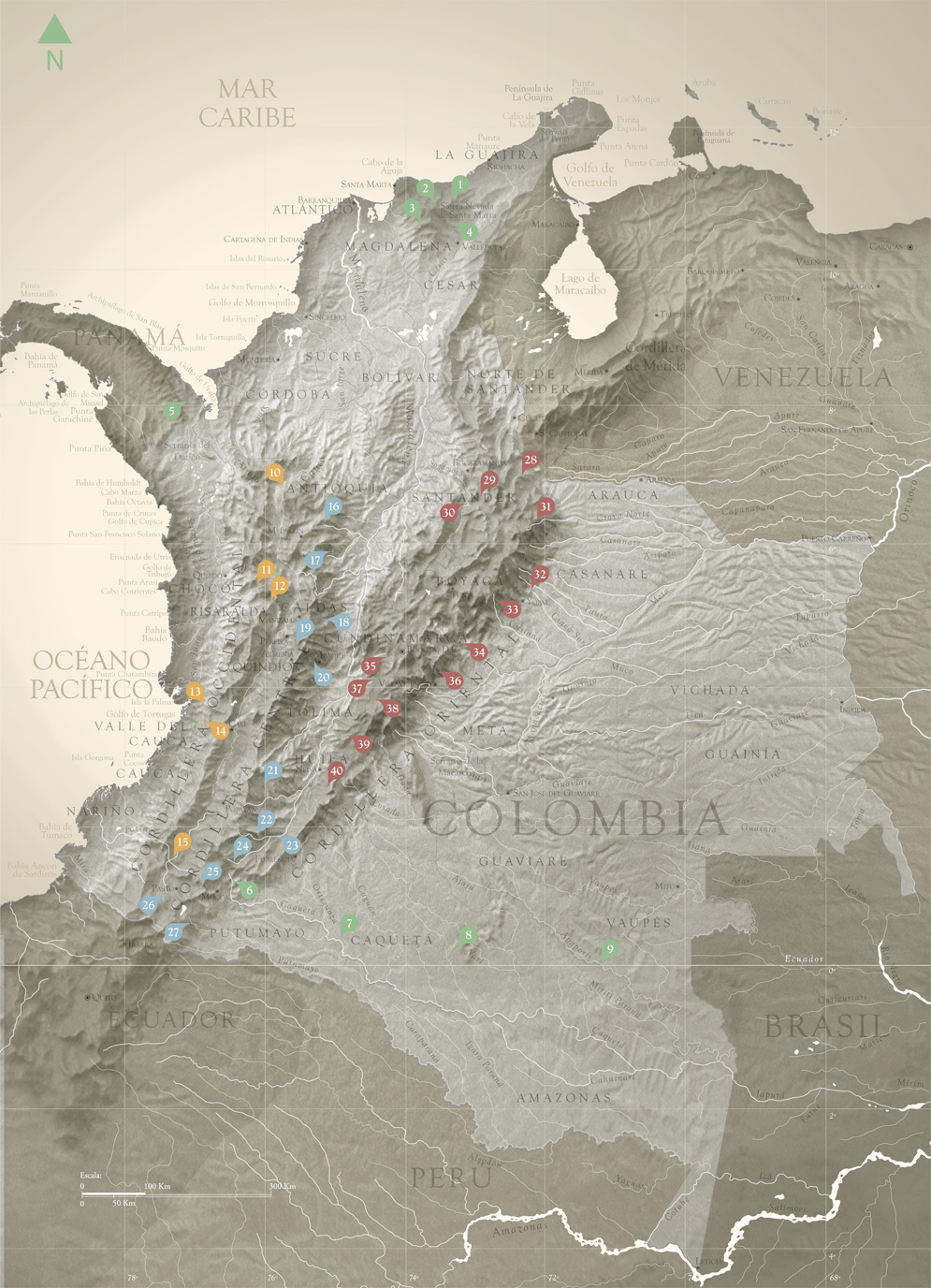
| SISTEMA MONTAÑOSO PERIFÉRICO | ||||||
| Formación | Río / Cañón / Garganta | Departamento | Longitud (km) | Profundidad (m) | Tipo | |
| SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA | 1 | Palomino, Don Diego | Magdalena | 30, 28 | 1.000 | Húmedo |
| 2 | Buritaca | Magdalena | 15 | 850 | Húmedo | |
| 3 | Sevilla, Orihueca | Magdalena | 25, 6 | 900 | Seco | |
| 4 | Guatapurí, Donachuí | Cesar | 30, 15 | 1.000 | Seco | |
| SERRANÍA DEL DARIÉN | 5 | Arquía | Chocó | 12 | 600 | Húmedo |
| AMAZONIA | 6 | Caquetá | Caquetá | 65 | 1.500 | Húmedo |
| 7 | Garganta de Araracuara | Caquetá | 6 | 100 | Húmedo | |
| 8 | Garganta La Gamitana - Yarí | Caquetá | 6 | 80 | Húmedo | |
| 9 | Raudal Jirijirimo | Vaupés | 5 | 55 | Húmedo | |
| CORDILLERA DE LOS ANDES | ||||||
| Formación | Río / Cañón / Garganta | Departamento | Longitud (km) | Profundidad (m) | Tipo | |
| CORDILLERA OCCIDENTAL | 10 | Cauca | Antioquia | 150 | 1.800 | Seco |
| 11 | Atrato | Chocó | 50 | 1.500 | Húmedo | |
| 12 | San Juan | Chocó | 65 | 2.400 | Húmedo | |
| 13 | Dagua | Valle | 35 | 1.500 | Seco - húmedo | |
| 14 | Anchicayá | Valle | 35 | 1.500 | Húmedo | |
| 15 | Patía | Cauca | 250 | 1.700 | Seco | |
| CORDILLERA CENTRAL | 16 | Porce | Antioquia | 85 | 980 | Seco |
| 17 | Río Claro | Antioquia | 45 | 700 | Húmedo | |
| 18 | Guarinó | Caldas | 82 | 1.400 | Húmedo - seco | |
| 19 | Otún | Risaralda | 22 | 700 | Húmedo | |
| 20 | Combeima, Coello | Tolima | 12, 45 | 1.100 | Húmedo | |
| 21 | Páez | Cauca | 45 | 2.200 | Seco | |
| 22 | Bordones | Huila | 50 | 800 | Húmedo - seco | |
| 23 | Estrecho del Magdalena | Huila | 60 | 1.000 | Seco | |
| 24 | Pericongo – Río Magdalena | Huila | 15 | 100 | Seco | |
| 25 | Juanambú | Nariño | 80 | 1.800 | Seco | |
| 26 | Guáitara | Nariño | 40 | 1.500 | Seco | |
| 27 | Putumayo | Putumayo | 30 | 1.500 | Húmedo | |
| CORDILLERA ORIENTAL | 28 | Chitagá | Santander del Norte | 30 | 1.400 | Seco |
| 29 | Chicamocha | Santander | 227 | 2.000 | Seco | |
| 30 | Suárez | Santander | 150 | 1.000 | Seco | |
| 31 | Tame | Arauca | 35 | 1.600 | Húmedo | |
| 32 | Cravo Sur | Casanare | 70 | 1.800 | Húmedo | |
| 33 | Cusiana | Casanare - Boyacá | 40 | 1.000 | Húmedo | |
| 34 | Guavio | Cundinamarca | 96 | 1.500 | Húmedo | |
| 35 | Tequendama - Río Bogotá | Cundinamarca | 45 | 800 | Húmedo | |
| 36 | Guatiquía | Cundinamarca | 42 | 2.400 | Húmedo | |
| 37 | Río Negro | Cundinamarca | 75 | 1.400 | Húmedo | |
| 38 | Sumapaz | Cundinamarca - Tolima | 75 | 1.000 | Seco | |
| 39 | Cabrera | Huila | 73 | 1.000 | Seco | |
| 40 | Río Neiva | Huila | 32 | 1.000 | Seco | |
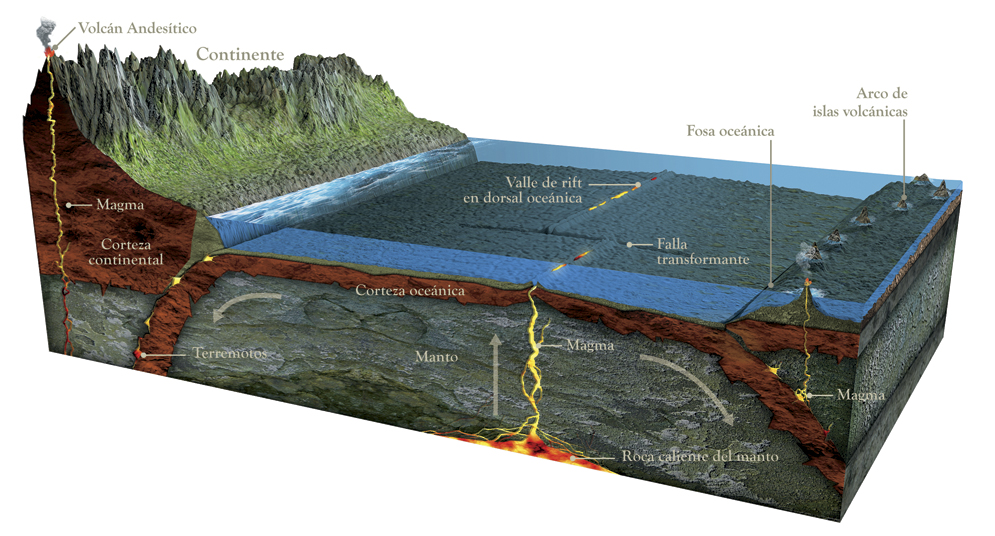
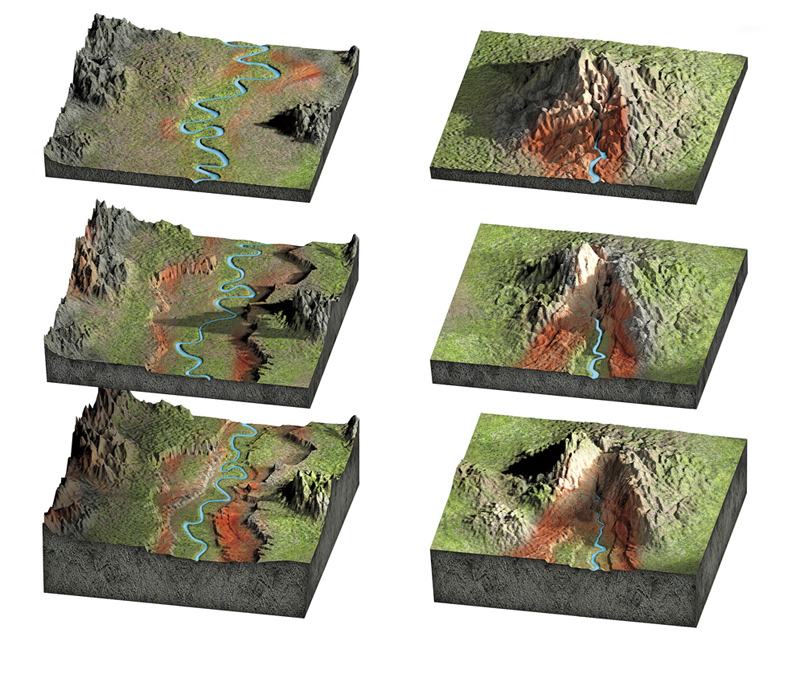
| FLORA | |
| Aguacate | Persea spp. |
| Algodón | Gossypium sp. |
| Almácigo | Pistacia atlantica |
| Anturios | Anthurium spp. |
| Anturio negro | Anthurium caramantae |
| Árbol barrigón | Cavanillesia chicamochae - endémica |
| Arrayanes | Eugenia spp. |
| Bija | Bix orellana |
| Cacao indio | Zamia encephalartoides |
| Cactáceas copos de nieve | gén. Mammillaria |
| Cactus | Frailea colombiana |
| Cactus cojines de suegra | gén. Melocactus |
| Cactus columnares o cardones | gén. Stenocereus, Armatocereus, Pilosocereus, Subpilosocereus |
| Cactus dama de noche | Epiphyllum oxypetalum - epifita de la fam. Cactaceae |
| Café | Coffea arabica |
| Cañagrias | Renealmia alpinia |
| Caobos | Swietenia macrophylla |
| Caraña | Protium minutiflorum |
| Cauchos | Hevea sp. |
| Cedro | Cedrela odorata |
| Ceiba bonga | Pseudobombax septenatum |
| Chocho | Ormosia sp. |
| Cícadas | Zamia spp. |
| Coca | Erythroxylum coca |
| Crotones | Croton spp. |
| Cucharos | Clusia spp. |
| Myrsine sp. | |
| Farolitos rosados | fam. Liliaceae |
| Fique | Furcraea andina |
| Guamos | Inga spp. |
| Guayacán | Guaiacum officinale |
| Helechos | Blechnum spp. |
| Heliconias | Heliconia spp. |
| Maíz | Zea mays |
| Musgos | Briophyta spp. |
| Nogal | Juglans nigra |
| Nopal | Opuntia streptacantha |
| Orquídeas | fam. Orchidaceae |
| Palma africana | Elaeis guineensis |
| Palma de cera | Ceroxylon quindiuense |
| Penca rastrera | Opuntia atrispina |
| Pencas | Opuntia spp. |
| Piriguano | Jatropha gossypifolia |
| Resbalamono o indio desnudo | Bursera simaruba |
| Salvia o velero de Aratoca | Salvia aratocensis - endémica del Chicamocha |
| Sietecueros | Tibouchina lepidota |
| Trupillo o cují | Prosopis juliflora |
| Yabo | Cercidium praecox |
| Yarumo | Cecropia peltata |
| FAUNA | |
| Insectos | |
| Mariapalitos o mantis | Mantis religiosa |
| Cucarachas | gén. Blaberus |
| Chicharras | fam. Cicadidae |
| Hormigas | gén. Myrmicidae |
| Anfibios | |
| Ranas dardo o kokoi | Phyllobates spp. |
| Dendrobates spp. | |
| Rana arborícola | fam. Hylidae |
| Ranas de cristal | gén. Hyalinobatrachium, Teratohyla, Vitreorana |
| Reptiles | |
| Matacaballos | Dendrophidion percarinatum |
| Especie de lagartija | Stenocercus santander - endémica |
| Gecos | fam. Gekonidae |
| Iguana | Iguana iguana |
| Tortuga morrocoy | Geochelone carbonaria |
| Aves | |
| Águila harpía | Harpia harpyja |
| Atrapamoscas | fam. Tyrannidae |
| Buitres | Cathartes sp. |
| Coragyps sp. | |
| Colibrí | Amazilia casteneiventris |
| Cóndor | Vultur gryphus |
| Pájaro carpintero | Veniliornis callonotos |
| Pájaro carpintero imperial | Campephilus imperialis |
| Paujiles | fam. Cracidae |
| Pavas | Chamaepetes spp. |
| Penelope sp. | |
| Tángaras | Tangara spp. |
| Mamíferos | |
| Armadillo | Dasypus sabanicola |
| Cabra | Capra aegagrus |
| Lobo mexicano | Canis lupus baileyi |
| Marsupiales | ord. Marsupialia |
| Marteja | Aotus vociferans |
| Mico colorado | Alouatta seniculus |
| Murciélagos | ord. Chiroptera |
| Oso hormiguero | Myrmecophaga tridactyla |
| Oso perezoso | Bradypus variegatus |
| Puma o león colorado | Felis concolor |
| Ratón | Riphidomys caucensis |
| Sainos | gén. Pecari, Tayassu |
| Venado coliblanco | Odocoileus virginianus tropicalis |
| Venados | Mazama spp. |
| Zorros | Chorysocyon branchyurus |

Según la teoría científica más aceptada acerca del origen del universo, hace unos 15.000 millones de años, cuando toda la energía se concentraba en un único punto, se produjo una gran explosión conocida como el Big Bang. La fuerza desencadenada impulsó la materia existente a velocidades vertiginosas, muy cercanas a la de la luz y con el tiempo y a medida que se alejaban y desaceleraban, diversas partículas se fueron juntando para dar origen, mucho más tarde, a las galaxias.
Poco conocemos acerca de lo que ocurrió durante los primeros 10.000 millones de años en nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero hace unos 5.000 millones, no lejos de su borde, al parecer una porción de materia se condensó y las fuerzas gravitatorias hicieron que esa nube de polvo cósmico se fuera haciendo cada vez más densa y pesada hasta formar una esfera central, alrededor de la cual giraban masas mucho más pequeñas, una especie de planetas en formación llamados planetesimales.
Al acumular cada vez más uranio, torio y otros elementos pesados y radioactivos, el cuerpo central se convirtió en una esfera incandescente, una estrella a la que conocemos como Sol. Las masas periféricas mucho más pequeñas, que también se fueron condensando mientras describían órbitas a su alrededor, dieron origen a los planetas y a algunos satélites. La Tierra quedó a la distancia justa del Sol, ni muy lejos ni demasiado cerca, para mantener en su superficie una temperatura promedio adecuada para que el agua existiera en estado líquido. Además, su tamaño y peso fueron los convenientes para generar la gravedad necesaria a fin de mantener y retener una envoltura gaseosa. Esas circunstancias, que además son el requisito principal para que la vida, tal como la conocemos, se haya originado y desarrollado, son únicas en nuestro sistema solar. Los otros ocho cuerpos, o están muy alejados del astro central —Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón— o demasiado cerca de éste —Mercurio y Venus—; o son muy grandes —Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno— o muy pequeños —Mercurio, Marte, Plutón—. Nuestro planeta azul goza de unas condiciones privilegiadas; es más, la probabilidad de que dichas circunstancias se presenten en otros sistemas solares de la Vía Láctea e incluso en otras galaxias, es al parecer muy reducida; estamos en un lugar prácticamente irrepetible en el universo, al menos en lo que conocemos de él hasta ahora.
La infancia del planeta
La Tierra tiene en la actualidad un aspecto muy distinto del que debió tener poco después de su nacimiento, hace alrededor de 4.500 millones de años. Por aquel entonces no era más que una masa de rocas fundidas con altísimas temperaturas en su interior; con el tiempo, cuando el calor se hizo menos intenso, la capa superficial —corteza— se secó, se hizo sólida y en sus concavidades se acumuló por primera vez agua en estado líquido; a la vez, abundantes gases, entre los que predominaba el vapor de agua, envolvían el planeta.
Esa primera etapa de su evolución, desde que comenzó la solidificación de la masa incandescente hasta la aparición de una corteza permanente, se conoce como era Azoica o Arcaica, que se prolongó durante 700 millones de años. Al final de ese periodo, hace unos 3.800 millones de años, la capa superficial, aún muy frágil y delgada, estaba sometida a los movimientos provocados por terremotos, erupciones volcánicas e impactos de asteroides y a medida que se enfriaba, se hizo más estable. Durante el comienzo de esta era, marcada por abundantes lluvias que dieron origen a los océanos y mares, la temperatura en la superficie continuaba descendiendo.
Setecientos millones de años más tarde, hace unos 2.500 millones de años, se inició la era Proterozoica, que significa "vida primitiva". En efecto, en ese ambiente cálido y húmedo algunas moléculas complejas consiguieron unirse para dar lugar a una suerte de organismos muy simples que marcaron el inicio de la vida. Constituidos por una sola célula, tardaron casi 2.000 millones de años para dar lugar a formas de vida más complejas. Mientras tanto, la corteza continuó enfriándose, la atmósfera se fue modificando y los océanos se hicieron más estables. Pero solamente hace unos 560 millones de años, al final de esta era, hicieron su aparición los primeros organismos constituidos por más de una célula o pluricelulares.
Entonces se fue formando la mayor parte de la materia que constituye la corteza terrestre actual, donde tienen lugar los fenómenos geológicos y geomorfológicos que mejor conocemos, como los sismos, los plegamientos, la erosión y las avalanchas. Con la aparición de los organismos pluricelulares se inició la era Paleozoica, caracterizada por la progresiva diversificación de los seres vivos, como lo demuestra la gran cantidad de fósiles que se encuentran en las formaciones rocosas de los periodos geológicos que abarcó —Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico— y que duraron en total 315 millones de años, durante los cuales imperó un clima cálido y húmedo.
Un solo continente
Al comienzo de la era Paleozoica la vida estaba confinada a los océanos; inicialmente, en el Cámbrico y el Ordovícico, fueron los moluscos —caracoles, almejas y amonites— y los crustáceos —trilobites— los animales más abundantes. Más tarde, en el Silúrico aparecieron los primeros corales y peces, mientras que los vegetales predominantes eran algas, cuya proliferación fue enriqueciendo de oxígeno la atmósfera; esta circunstancia posibilitó por primera vez, hace unos 400 millones de años, que la vida animal pudiera respirar aire y por lo tanto invadir progresivamente el ámbito terrestre.
En el Pérmico, hace unos 250 millones de años, ya al final de la era Paleozoica, se extinguió gran parte de la fauna marina, mientras que en tierra firme empezaron a proliferar los reptiles y la abundante vegetación estaba constituida principalmente por bosques de grandes helechos y coníferas. El final de esta era se caracterizó también por la agitación generalizada de la corteza terrestre que hizo emerger grandes masas continentales de los mares poco profundos y los sedimentos, que hasta entonces se habían acumulado en las fosas oceánicas, fueron sometidos a grandes presiones, para elevarse y dar lugar a sistemas montañosos; fue así como se formaron los montes Apalaches en Norteamérica y los Urales en Rusia. Las masas continentales de Europa y Asia se unieron, al igual que Norteamérica con las que hoy constituyen África, India, Australia, Antártida y Suramérica. De este modo, todas las masas continentales de la Tierra se agruparon en una sola, llamada Pangea.
La fragmentación de un supercontinente
La era Mesozoica, que abarca los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, duró aproximadamente 160 millones de años y se caracterizó por un clima cálido, más seco que antes y por la relativa estabilidad de la corteza terrestre. No obstante, hacia el final de la era se produjeron los plegamientos que dieron origen a las cadenas montañosas del occidente de Norteamérica y a Los Andes de Suramérica.
En esta era se desarrollaron ampliamente los vertebrados, sobre todo reptiles, por lo que se la denomina también la era de los dinosaurios. Las plantas con flores o angiospermas también experimentaron una proliferación considerable.
Durante el Triásico, la Pangea comenzó a fragmentarse. Así, en el Jurásico, hace 213 a 144 millones años, se separaron Norteamérica y Eurasia del resto del supercontinente para dar lugar a Laurasia en el norte, mientras que el otro fragmento, en el sur, constituyó otro bloque denominado Gondwana. De este último, a comienzos del Cretácico, hace 135 millones de años, se separó lo que hoy constituye Australia, Nueva Zelanda y la Antártida. Mientras las masas continentales se separaban, los mares se redistribuían.
Al finalizar el Cretácico, el nivel del mar experimentó un ascenso generalizado, con lo cual quedó inundado casi un tercio de la superficie terrestre actual; el clima global se hizo tan cálido que desaparecieron los casquetes polares de hielo. Para ese entonces, la flora en general era ya muy semejante a la actual. La desaparición de los grandes reptiles debido en buena parte a la supuesta caída de un descomunal meteorito en la península de Yucatán y el Golfo de México y la aparición de los mamíferos y las aves primitivas, marcaron el final de la era Mesozoica.
La más reciente era geológica es la Cenozoica, que comprende los últimos 65 millones de años y se divide en dos periodos, el Terciario y el Cuaternario. El primero duró 63,4 millones de años y abarca cinco épocas: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno, mientras que el Cuaternario se desarrolla desde hace 1,6 millones de años hasta el presente.
En el Paleoceno, hace 56 a 65 millones de años, continuó la fragmentación de Gondwana y Laurasia: la Antártida se separó de Australia y Norteamérica de Groenlandia. Por su parte, lo que hoy constituye la India se separó de Gondwana, inició su deriva hacia el nororiente y se acercó a Laurasia. Poco después Suramérica hizo lo propio hacia el occidente y se alejó del actual continente africano. La brecha abierta entre los dos continentes fue ocupada por el océano Atlántico.
Se levantan las grandes cordilleras
En el Eoceno, hace 35 a 56 millones de años, se aceleró el levantamiento de las cadenas montañosas del costado occidental de Norte y Suramérica; se produjo el alzamiento del sistema alpino y, al colisionar con el sur de Laurasia, la India provocó el plegamiento de los Himalayas. Entre tanto prosiguió la rápida evolución de los mamíferos y aparecieron las formas ancestrales de caballos, rinocerontes, camellos, murciélagos y primates. Al final de esta época surgieron también los mamíferos precursores de las ballenas y las focas.
En el Oligoceno, hace 23 a 35 millones de años, continuaron sin pausa las colisiones entre las placas de la corteza terrestre que constriñeron el Mediterráneo y levantaron aún más el extenso sistema de cadenas de montañas de Europa y Asia, las cuales se extendieron desde los Alpes hasta el Himalaya. Al mismo tiempo, la placa australiana chocó contra la de Indonesia y la norteamericana se traslapó sobre la del Pacífico. Aunque el clima continuó siendo cálido y húmedo en Norteamérica y Eurasia, el globo terráqueo comenzó a enfriarse.
En el Mioceno, hace 5,2 a 23 millones de años, continuó la tendencia de elevación de las grandes cordilleras montañosas; se consolidaron los macizos de los Alpes, del Himalaya y de las cordilleras de Norte y Suramérica. Los sedimentos producidos por la erosión de estas montañas se fueron acumulando en los fondos marinos vecinos a los continentes, y dieron lugar más tarde a depósitos de hidrocarburos en California, Rumania y el mar Caspio. El clima se enfrió a nivel global; en la Antártida se formó un gran casquete de hielo y en el hemisferio norte las extensas áreas antes cubiertas por espesos bosques dieron paso a las estepas. Al final del Mioceno, la colisión de las placas africana e ibérica hizo elevar la cadena de los Pirineos y cortó la comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico, tras lo cual el primero se secó casi por completo y en su cuenca surgió un ambiente árido donde se depositaron grandes cantidades de sal.
Durante el Plioceno, hace 1,6 a 5,2 millones de años, se mantuvieron activos los procesos tectónicos y casi todos los grandes sistemas montañosos continuaron elevándose, a la vez que la comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo se restablecía y el clima se hacía más frío y seco. Por esta época, un grupo de primates evolucionó y dio origen a los homínidos, una familia de simios dotados de un cerebro más desarrollado y capaces de adoptar una posición erecta. Entre ellos se encontraban los Australopitecinos y varias de las especies que conformaron la rama de nuestros antepasados más directos, como el Homo habilis y el Homo erectus.
Finalmente llegó el Cuaternario, periodo de la era Cenozoica que empezó hace 2,6 millones de años y que se extiende hasta nuestros días; se divide en el Pleistoceno, la primera y más larga parte del periodo y Holoceno, también llamado época reciente o posglacial, que comprende los últimos 10.000 años.
La Edad de Hielo
El Pleistoceno, se caracterizó por la alternancia irregular de periodos fríos o glaciaciones y períodos cálidos o interglaciales. El surgimiento del istmo centroamericano desencadenó un cambio climático a nivel global, puesto que el puente que conecta a Norteamérica con Suramérica, también dividió las cuencas oceánicas del Atlántico y el Pacífico e impuso así una barrera a las corrientes que transportaban aguas cálidas, obligándolas a desviarse hacia el Atlántico norte, con lo cual se alteró la circulación oceánica y atmosférica de todo el globo. Como consecuencia de ello aumentó considerablemente la pluviosidad en el hemisferio norte, lo que contribuyó a la formación de un casquete de hielo en el Ártico y de glaciares en los picos de las montañas.
Como el blanco refleja más luz y calor que otros colores, el aumento de las superficies cubiertas por hielo y nieve contribuyó a enfriar aún más el planeta. Adicionalmente, las lentas y cíclicas variaciones en la inclinación del eje de la Tierra y en su órbita alrededor del Sol —conocidas como ciclos de Milankovich— generan oscilaciones térmicas extremas que ocurren en intervalos de unas pocas decenas de años. Es probable que estos ciclos hayan tenido influencia en las variaciones climáticas a lo largo de la historia, pero fue el casquete de hielo en el Ártico el que definitivamente desencadenó la sucesión de glaciaciones en el Pleistoceno, la cual posiblemente no ha terminado.
Durante las seis glaciaciones ocurridas a lo largo del período —la última de ellas conocida como de Würm en Europa y de Wisconsin en Norteamérica, empezó hace 100.000 años y culminó hace 10.000—, el hielo se extendió sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre y el nivel del mar descendió hasta 100 metros por debajo del actual. La Antártida, la Patagonia y el sur de la cordillera de Los Andes, Nueva Zelanda, el norte de la cordillera norteamericana, el oriente de Canadá hacia el sur hasta la región de los grandes lagos, Groenlandia, Islandia, las islas británicas, toda Escandinavia hacia el sur y hacia el oriente a través del norte de Alemania, el occidente de Rusia y Siberia permanecieron en gran parte cubiertos de hielo, al igual que la mayoría de las cumbres de las montañas altas de todo el mundo.
Durante aquellos episodios los inviernos no fueron mucho más fríos que los de ahora, pero los veranos eran menos cálidos y más cortos, de manera que las nevadas acumuladas durante la temporada fría no alcanzaban a derretirse del todo en las épocas estivales, por lo cual el balance anual resultaba a favor de la nieve que al incrementarse año tras año, formaba capas de hielo.
Las glaciaciones tuvieron un gran impacto sobre la fauna y la flora de las latitudes altas y condujeron a la extinción de muchas especies; en Norteamérica desaparecieron varios parientes del camello, como el tapir, los caballos y otros mamíferos; en muchas regiones se esfumaron para siempre los mastodontes, el tigre con dientes de sable y el oso perezoso gigante.
En su lento descenso por las laderas montañosas y los valles, las descomunales masas de hielo de centenares de metros de espesor, excavaron profundos cañones y arrastraron ingentes cantidades de roca hacia las zonas bajas y hacia el mar, modificando así el relieve de la superficie terrestre.
La época posglacial
Hacia el final del Pleistoceno y el comienzo de la época actual, el Holoceno, hace unos 10.000 años, al calentarse nuevamente el planeta, el deshielo hizo que el mar ascendiera rápidamente hasta alcanzar su nivel actual. Entonces, las islas de Indonesia, Japón y Taiwán se desconectaran de Asia; las islas Británicas del continente europeo y Nueva Guinea y Tasmania de Australia. Además, la invasión de las aguas dio origen al mar Báltico en Europa, a la bahía de Hudson en Norteamérica y al Estrecho de Bering, que divide a Eurasia de Norteamérica. A medida que se derretían los glaciares, la corteza terrestre que se había hundido bajo el peso del hielo en muchas regiones, se levantó más de 160 m, proceso que aún continúa.
El Holoceno puede considerarse como un periodo interglaciar en el que las temperaturas se han tornado más suaves: los veranos se han vuelto más prolongados, lo que ha permitido que el esquema de distribución geográfica de la fauna y la flora se consolide paulatinamente. Si bien, el calentamiento global, exacerbado últimamente por la emisión de gases de efecto invernadero, generados por la combustión de hidrocarburos y otras actividades humanas, puede hacer que la Tierra se caliente incluso más que en el periodo interglacial que antecedió a la última glaciación y que tuvo su apogeo hace unos 125.000 años, con temperaturas más cálidas que en la actualidad, no hay razón alguna para creer que ya hayan cesado los ciclos de glaciación.
Con la estabilización del clima los seres humanos empezaron a organizarse en grupos sociales que se concentraron en poblados y gradualmente comenzaron a complementar la caza, la pesca y la recolección de vegetales en los bosques, con la agricultura y la ganadería, lo que provocó el asentamiento en lugares estables y en gran medida el abandono de la vida nómada.
El retroceso de los glaciares dejó al descubierto las profundas cicatrices que el hielo logró infligir a la superficie terrestre en la época anterior —fiordos, valles excavados, lagos glaciares, morrenas y acumulaciones de rocas—. A pesar de que el Holoceno, como periodo geológico llega hasta nuestros días, su estudio comienza a partir de la invención de la escritura. El primer texto que se conoce tiene una antigüedad de 5.000 años y se atribuye a los sumerios de Mesopotamia, época a partir de la cual comienza lo que llamamos historia.
El ciclo geológico
La corteza terrestre, esa delgadísima cáscara de roca sólida que forma la cubierta externa de la litósfera, cuyo espesor rara vez supera los 60 km —menos del 0,8% del radio de la esfera terrestre y del 0,01% de la masa de toda la Tierra—, se encuentra en permanente estado de cambio: se forma, se deforma, se mueve, se desgasta, se fractura y se destruye debido a procesos físicos, químicos y biológicos. El sistema endógeno o interno del planeta funciona como una descomunal máquina alimentada por el calor que genera la radioactividad del uranio, el torio y otros elementos acumulados en su interior; trabaja deformando la corteza y construyendo altorrelieves, mientras que el sistema exógeno o externo, nutrido de la energía solar y la fuerza de gravedad, actúa de manera antagónica, desgastando y destruyendo las rocas y tratando permanentemente de aplanar la superficie.
El ciclo geológico está conformado por tres procesos principales: el de las rocas o litogénesis, el tectónico y el hidrológico. El primero produce los tres tipos básicos de roca que componen la corteza, el tectónico transporta calor y nuevos materiales a la superficie desde el interior de la Tierra y el hidrológico transporta y deposita en la superficie los distintos materiales.
Formación de las rocas
Una roca es una combinación de minerales o un agregado de piezas de un mismo mineral. Aunque se conocen cientos de tipos, todos ellos son el producto de alguno de los tres procesos litogenéticos reconocidos: el ígneo, el sedimentario y el metamórfico.
Las rocas que al enfriarse pasan del estado fundido al sólido, se denominan ígneas. Se forman a partir del magma en estado líquido que se encuentra debajo de la corteza y cuando fluyen hacia la superficie se denominan lava; las condiciones bajo las cuales ésta se enfría al llegar al subsuelo —expuesta al aire o sumergida en el agua— determinan su textura y grado de cristalización.
La mayoría de las rocas presentes en la superficie terrestre son derivadas de otras preexistentes o de material orgánico. Los procesos de meteorización —descomposición y desgaste de las rocas por efecto del agua, de los cambios de temperatura y del viento— y los de erosión, forman los sedimentos, que son la materia prima para la creación de rocas sedimentarias mediante compresión, cementación y endurecimiento.
Cualquier roca, ígnea o sedimentaria, puede transformarse en roca metamórfica luego de haber sido sometida a profundos cambios físicos y químicos bajo grandes presiones y temperaturas. Las rocas metamórficas son por lo general más compactas y duras que las rocas originales y por lo tanto son más resistentes a la meteorización y a la erosión.
La inquieta cáscara del planeta
La corteza terrestre está dividida al menos en una docena de fragmentos denominados placas tectónicas que se mueven unas con respecto a las otras. Estas placas descansan sobre una capa de roca caliente, viscosa y flexible —astenósfera—. El flujo lento del magma viscoso de la astenósfera, debido al movimiento circulatorio de corrientes ascendentes y descendentes denominadas corrientes de convección, hace que las placas superiores se desplacen, se levanten o se hundan. La interacción de unas placas con otras, bien sea separándose, rozándose entre sí o chocando frontalmente, ha producido deformaciones en la corteza y ha dado origen a grandes cadenas montañosas y a sistemas de fracturas o fallas. La fricción entre los bordes de las placas es la causa de los sismos o terremotos y de la presencia de volcanes y de fosas oceánicas.
El desplazamiento relativo de unas placas con respecto a otras es muy lento, a razón de 2 a 15 centímetros por año. Allí donde dos placas se mueven en direcciones opuestas, como es el caso de las placas Africana y de Suramérica, que divergen a lo largo de una cordillera submarina en medio del océano Atlántico, el magma que asciende impulsado por una corriente de convección y aflora a la superficie en el fondo del mar donde se enfría, se adosa a los márgenes de ambas placas para formar nuevo piso oceánico y elevar el relieve en forma de cordilleras meso-oceánicas. A medida que se alejan de la fisura por donde emana el magma, se enfrían, se vuelven más densas y se desplazan hasta chocar con otra placa, para hundirse en el manto a lo largo de zonas profundas del fondo oceánico o fosas —llamadas zonas de subducción—. El material rocoso de la corteza que se hunde, finalmente alcanza las elevadas temperaturas de la astenósfera, se funde y pasa a ser nuevamente magma.
La cantidad de superficie de las placas que desaparecen en las zonas de subducción es más o menos equivalente a la de la nueva corteza oceánica que se forma a lo largo de los márgenes, de manera semejante al funcionamiento de una cinta transportadora, de modo que la superficie total del globo se mantiene constante.
El descubrimiento del proceso mediante el cual se mueven las placas tectónicas permitió dar sustento a la controvertida teoría de la deriva de los continentes, postulada por el geólogo alemán Alfred Wegener en 1912, según la cual estos se han desplazado a lo largo de la historia geológica. A pesar de las evidencias de que disponía Wegener en su tiempo, principalmente la forma como encajan perfectamente los contornos de África y Suramérica y la similitud de las estructuras geológicas y los fósiles que se encuentran a ambos lados del océano Atlántico, su teoría fue motivo de grandes debates y controversias, pero finalmente se comprobó en la década de 1960, con el hallazgo de las cordilleras meso oceánicas y las zonas de subducción.
La superficie rugosa de la Tierra
El desplazamiento de las placas tectónicas, además de estar relacionado con la expansión del piso oceánico y de explicar la deriva de los continentes, incide en la formación de montañas, valles, fosas y otros accidentes geográficos, a través de movimientos horizontales y verticales. Dado que el movimiento de las placas y la interacción entre ellas es permanente, los procesos que dan origen al relieve de la superficie terrestre, antes de su desgaste por los agentes erosivos, ocurren continuamente, aunque sus manifestaciones sólo las percibimos de manera esporádica a través de erupciones volcánicas, levantamientos o hundimientos repentinos del terreno o por la ocurrencia de sismos. Así, donde actualmente hay montañas, hace millones de años pudo haber llanuras o al contrario; igualmente, tierras ahora emergidas, pudieron estar antes bajo las aguas.
Los movimientos horizontales de las placas, también llamados orogénicos, cuando provocan la compresión de la corteza terrestre dan como resultado la formación de montañas o cordilleras, y cuando producen distensión pueden dar origen a grietas o fallas.
Al chocar dos placas, la que posee la corteza más ligera y delgada —generalmente la oceánica— se hunde bajo la continental, más gruesa y pesada, a la vez que la comprime, da origen a plegamientos en la corteza, los cuales han generado las más grandes y elevadas cordilleras. Cuando los plegamientos están sujetos a mayor tensión o las rocas que los constituyen son poco flexibles, pueden fracturarse y originar fallas.
Los movimientos verticales de las placas tectónicas —denominados epirogénicos— provocan el levantamiento o hundimiento de los continentes. Esto ocurre cuando una placa gana o pierde peso, por ejemplo cuando al depositarse grandes cantidades de hielo en los glaciares añaden peso a la corteza o, al contrario, cuando la corteza se hace más liviana con el deshielo. Un caso bien documentado de este fenómeno es el de la península Escandinava, la cual, a medida que pierde hielo, se va elevando para mantener el equilibrio entre el peso de la corteza oceánica y la continental. Los movimientos verticales también pueden producir inclinación del terreno denominado basculamiento, cuando bloques de la corteza se elevan en uno de sus extremos y se hunden en el otro, lo cual puede dar lugar a la formación de cuencas o valles asimétricos.
Otra actividad relacionada con la dinámica de las placas tectónicas y que transforma la superficie terrestre es el vulcanismo. Cuando el magma y otras materias del interior de la Tierra, de consistencia gaseosa o líquida afloran a la superficie o llegan muy cerca de ésta, pueden alterar considerablemente el relieve. Cuando la lava fluida es expulsada a través de amplias grietas, suelen formarse mesetas denominadas volcanes en escudo; las corrientes de lava y las cenizas que emanan de los cráteres volcánicos forman montañas cónicas con empinadas vertientes; los domos —relieves en forma de cúpula— son generalmente el resultado de abombamientos del terreno producidos por magma que asciende tan lentamente desde la astenósfera, que se enfría y solidifica antes de alcanzar la superficie, dando así lugar a un tapón, mientras que desde el interior continúa ascendiendo material fundido. El tapón de basalto —como se denomina el magma solidificado— puede soportar la presión por siglos, pero en cualquier momento puede ceder produciendo una explosión que arroja grandes cantidades de polvo y de gases.

El agua, en forma de vapor estuvo presente en la atmósfera desde el comienzo de la Tierra y a medida que el planeta se enfriaba se fue condensando y, al caer y acumularse en las depresiones de la corteza primitiva, dio origen a los primeros lagos y océanos. Fue así como se inició el ciclo del agua, elemento que tiene la facultad de transformar su estado físico de sólido a líquido y a gaseoso con relativa facilidad.
El volumen de agua sobre el planeta —1.386 millones de km3— se ha mantenido casi constante desde el comienzo de la vida y ha permanecido en un equilibrio dinámico entre sus tres estados. En la actualidad la mayor parte del agua se encuentra en los océanos —97%— y el resto en los continentes, en forma de lagos o charcos o se filtra por las grietas de los terrenos, pero la mayor parte se desliza por las pendientes de los terrenos y adquiere una extraordinaria capacidad para modelar y desgastar la superficie terrestre al ser impulsada por la fuerza de la gravedad.
El inagotable proceso del agua
El ciclo continuo del agua está marcado por la transformación; el líquido de la superficie de los océanos, mares y lagos se incorpora a la atmósfera como vapor y a medida que asciende y se enfría, se condensa en minúsculas partículas de agua para formar las nubes que pueden ser transportadas por el viento a grandes distancias. Cuando la concentración de dichas partículas alcanza un determinado umbral, éstas se fusionan entre sí para formar gotas o cristales de hielo cada vez más grandes, hasta que se hacen tan pesados que se precipitan en forma de lluvia, granizo o nieve.
Aunque el gran motor que mueve el ciclo es el calentamiento producido por la energía solar sobre la superficie de los cuerpos de agua, que la transforma en energía latente en forma de vapor, la evaporación también ocurre desde el suelo mismo y desde las plantas y animales, fenómeno conocido como evapo-transpiración. Adicionalmente, la atmósfera recibe una cantidad menor de gases provenientes de los sistemas geotérmicos del planeta, como volcanes, fumarolas y géiseres.
Debido a la mayor incidencia de los rayos solares en la zona intertropical de la Tierra, situada entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, la evaporación ocurre allí con mayor intensidad que sobre el resto del planeta. Este proceso favorece la transferencia de energía solar desde los trópicos hacia las zonas templadas y frías, energía que es liberada cuando las nubes se condensan en las regiones más frías.
La mayor parte de la precipitación que cae como lluvia en los continentes tiende a infiltrarse en el suelo, pero cuando este se satura, comienza a escurrir y tanto las aguas superficiales como las infiltradas se convierten en fuentes para la formación de arroyos, quebradas, ríos y lagos. Así, los pequeños riachuelos de montaña alimentan los arroyos, éstos a las quebradas y éstas, a su vez a los cauces menores que finalmente confluyen para formar los ríos caudalosos.
Los ríos transportan no sólo grandes volúmenes de agua, sino también cantidades apreciables de fragmentos de rocas de distintos tamaños —sedimentos—, que son el resultado de la erosión o del desgaste que produce la fricción del líquido a medida que fluye sobre una superficie. Los sedimentos acarreados por los ríos varían en tamaño; van desde los finísimos granos de limos y arcillas, pasando por arenas y gravas, hasta los cantos y bloques de gran tamaño, todo ello según la pendiente del terreno y el caudal de la corriente. La erosión de los suelos y las rocas suele verse reflejada en las distintas tonalidades que adquieren los cursos fluviales, aspecto que a menudo da origen a los nombres de algunos de ellos, como es el caso del Colorado en Estados Unidos, el Amarillo en China y en Colombia los ríos Blanco, Negro y Claro que son comunes en casi todas las regiones del país.
Las cuencas fluviales
El sistema geográfico donde se captan superficialmente las aguas que confluyen para formar un gran río, se conoce como cuenca fluvial o hidrográfica, que no es otra cosa que una red de drenaje generalmente asociada al torrente principal y a sus afluentes. Ésta no sólo cumple la función de recoger y concentrar las aguas, sino también la de erosionar y trasportar los sedimentos desde las zonas elevadas, hacia las zonas bajas.
Comúnmente se diferencian tres zonas principales: una alta y montañosa con terrenos de fuerte pendiente en inmediaciones de las cumbres; una media con inclinaciones moderadas, que usualmente abarca los piedemontes y valles y una baja y costera de escaso declive, que generalmente se explaya por extensas planicies. Aunque cada cuenca hidrográfica presenta características físicas particulares como son los aspectos geológicos, el relieve, la cobertura de bosques y el uso del suelo por parte de la población humana, esta división convencional en zonas alta, media y baja permite entender los cambios en el comportamiento de las corrientes a lo largo de su recorrido hacia el mar.
En las partes altas y montañosas las corrientes discurren a través de cauces fuertemente inclinados, cuyas pendientes propician la formación de saltos, cascadas y rápidos. El pronunciado declive hace que el agua fluya a gran velocidad y al incrementarse la fricción sobre las rocas y los lechos, los erosiona y los profundiza progresivamente. Las fuertes pendientes, las precipitaciones y la disposición de las diferentes capas de rocas de las laderas, favorecen la ocurrencia de este fenómeno.
La zona media de los sistemas fluviales presenta generalmente pendientes más moderadas y corresponde al piedemonte y a los valles aluviales. Aquí, el relieve suave facilita el desborde de los ríos en épocas de gran caudal, debido a que sus aguas han acumulado ya una cantidad importante de nutrientes y sedimentos que se depositan en los fondos y en los terrenos aledaños, con la consecuente formación de suelos fértiles de gran potencial para el desarrollo de actividades agrícolas. En Colombia, este ambiente corresponde a los valles de los ríos Magdalena, Cauca, Atrato y a los llanos de la Orinoquia, además de un sinnúmero de valles secundarios.
Finalmente, al arribar a la zona baja de la cuenca y aproximarse a los litorales, la inclinación de los cauces fluviales se reduce a su mínima expresión. Pese a su gran caudal, el río que fluye ahora muy lentamente, transporta grandes volúmenes de agua y sedimentos de partículas muy finas que llegan a su destino final en el mar. Es allí, en la zona de la desembocadura, donde los limos y arcillas se depositan y gradualmente van formando extensas planicies fluvio-marinas o deltas, a veces asociados a ciénagas, lagunas costeras y otros humedales de gran productividad biológica y diversidad de fauna y flora.
Denudación y formación de cañones
La transformación experimentada por el relieve terrestre en el transcurso del tiempo, debida al desgaste causado por el viento, el agua y la gravedad, se denomina denudación. Uno de sus resultados más sorprendentes son los paisajes fluviales moldeados por las corrientes, en los cuales los estrechos valles y cañones profundos que han sido labrados por los ríos a lo largo del tiempo, son una de sus características geomorfológicas más destacadas, irrepetibles en los demás cuerpos del sistema solar. La capacidad del agua —muy abundante en su estado líquido en nuestro planeta— para esculpir estos paisajes, está relacionada con sus propiedades y con su habilidad para erodar los suelos y trasportar, pendiente abajo, fragmentos de roca y detritos desprendidos del terreno. Por lo tanto, los ríos son parte fundamental de la máquina que da la forma final a la superficie de la Tierra y recicla las rocas al conducirlas desde las zonas montañosas hacia las zonas bajas y al mar.
Para llevar a cabo este proceso, el agua cuenta con la ayuda de la pendiente original de las montañas y cordilleras que fueron levantadas por la actividad tectónica y volcánica del planeta; su altura, en combinación con la fuerza de la gravedad, constituye la fuente de energía primaria que impulsa las corrientes ladera abajo, arrastrando consigo sedimentos y minerales; el fuerte declive de las laderas también genera fenómenos como remoción en masa —derrumbes, deslizamientos y avalanchas—, que aportan aún más sedimentos a los cauces. Las erosiones mecánica —producida por viento, hielo y agua— y química de las rocas —meteorización o degradación y transformación química generadas por la luz, los cambios de temperatura, la acidez de los suelos y otros agentes—, ayudan a reducir y a tallar progresivamente y en forma diferencial las montañas; mientras las rocas más resistentes y duras tienden a formar picos y peñascos, las de constitución más blanda y arcillosa, generan laderas suaves y valles. Estos procesos se pueden apreciar claramente en el paisaje escalonado del cañón del Colorado, en Estados Unidos, donde las paredes verticales compuestas por areniscas y calizas, son seguidas por pendientes suaves generadas por rocas arcillosas y materiales desprendidos de zonas altas —derrubios—.
Los ríos desempeñan un papel central en el desgaste de la superficie terrestre, puesto que al concentrar las aguas y evacuar los sedimentos sueltos, se convierten en máquinas hidráulicas capaces de erodar sus lechos en las zonas más duras; con la profundización de los cauces, se desestabilizan y erosionan las laderas de las montañas, con lo cual se ensanchan progresivamente sus cauces y se labran profundos cañones como los colombianos del Chicamocha en el departamento de Santander y el Pericongo en el Huila.
Tipos de Cañones
La mayoría de los cañones se formaron a causa de la excavación de las vertientes de las cordilleras por las que discurren ríos de mediano o gran caudal; sin embargo, a nivel global se destacan otras formaciones como las depresiones alargadas de origen tectónico retocadas por procesos fluviales, las cuales se asemejan a un cañón de grandes proporciones. Una de las más reconocidas es el Rift Oriental de África —50 a 80 km de ancho y 3.400 de longitud—, que atraviesa nueve países, desde Malawi en el sur, hasta Etiopía en el norte, donde continúa hasta el golfo de Adén en el mar Rojo. Este es un sistema de fracturas que resulta del ascenso de magma del manto superior que subyace a la corteza terrestre y causa la formación de volcanes, fallas geológicas y el colapso de grandes bloques tectónicos.
A lo largo del Rift se forman depresiones tectónicas que están ocupadas por los grandes lagos de África oriental —Malawi, Tanganica, Kivu, Alberto y Turkana—, donde nacen los ríos Nilo, Congo y Zambeze. En algunas partes está flanqueado por escarpes hasta de 1.500 m de altura, lo que permite, entre otras cosas, que el lago Tanganica sea el segundo lago más profundo del mundo —1.470 m—; el primero es el Baikal —1.600 m—, en Siberia oriental, también producto de una gran fractura de la corteza terrestre inundada por el agua.
La mayoría de los cañones terrestres tienen su origen en la acción erosiva del agua; algunos son de dimensiones considerables y corresponden a depresiones alargadas y profundas producidas por los grandes ríos, otros, llamados gargantas o desfiladeros, son de menor tamaño y proporciones y generalmente se desarrollan en las cuencas altas de las cordilleras. En general, el proceso de formación de los cañones de grandes proporciones requiere que el levantamiento tectónico anteceda o por lo menos sea simultáneo a la excavación de los cauces de los ríos —antecedencia—, puesto que la altura de mesetas y cordilleras proporciona al sistema fluvial el elemento básico para su formación: una pendiente capaz de impulsar el agua e incrementar la erosión.
El Gran Cañón del río Colorado en el estado de Arizona, Estados Unidos, con una depresión máxima de 1.600 m y 250 km de longitud, se formó en medio de la Meseta del Colorado, que se encuentra a 2.400 msnm; allí el río, en el transcurso de los últimos cinco millones de años, ha excavado su cauce a través de rocas originadas en el Paleozoico y el Precámbrico y aunque es difícil precisar todos los eventos que desempeñaron algún papel en su formación, el levantamiento de la meseta, con el consecuente aumento de la pendiente y la formación del golfo de California, parecen haber sido los factores determinantes.
La profundización de los valles por los ríos pudo haber sido impulsada por procesos complementarios como el que generan los glaciares. En las zonas montañosas de latitudes medias, o en las altas cumbres de las cordilleras tropicales que resultaron afectadas por las glaciaciones del Pleistoceno, el hielo facilitó la erosión a través de la gelifracción —fracturación de las rocas por la dilatación del agua al congelarse entre las grietas y fisuras— y la abrasión glacial, las cuales actuaron alternadamente con la erosión fluvial para excavar este tipo de cañones. El de Yosemite en California, Estados Unidos y el Valle de Los Cojines, en la Sierra Nevada del Cocuy, en Colombia, son cañones labrados por la acción glaciar.
Las gargantas y desfiladeros también son cañones, aunque de menor tamaño, y su origen está igualmente asociado a la erosión y excavación de los cauces de las corrientes de agua. Estos casos ocurren en cordilleras que han sufrido una erosión prolongada, pero en el punto de la garganta se han preservado las capas de roca más resistentes; este proceso también requiere de una actividad erosiva anterior ejecutada por el río durante un largo tiempo, como ocurrió en el valle del río Susquehanna, en el estado de Pensilvania, en el oriente de los Estados Unidos y en el área del Araracuara por la acción del río Caquetá, en Colombia.
El término cañón también se aplica a cierto tipo de depresiones del fondo del mar, producidas igualmente por la erosión. Los cañones submarinos generalmente corresponden a depresiones alargadas talladas en el borde de las plataformas continentales por flujos de turbiditas —corrientes submarinas cargadas de sedimentos que fluyen cuesta abajo por las laderas o taludes de la plataforma—; se presentan en casi todas las plataformas litorales del mundo y aunque sus orígenes son discutibles, es seguro que los flujos turbidíticos —avalancha submarina de sedimentos— de alta pendiente desempeñan un papel esencial en la configuración del relieve del fondo marino.
Con los avances en la exploración de otros planetas del sistema solar, las sondas espaciales han facilitado la observación de estructuras semejantes a cañones, las cuales, debido a que la presencia de agua en estado líquido no ha sido comprobada en estos cuerpos celestes, muy probablemente son de origen tectónico. La más espectacular es el cañón Valles Marineris en Marte, que con sus 200 km de longitud y hasta siete de profundidad, constituye el más grande del sistema solar conocido hasta ahora; está localizado en proximidades del ecuador marciano, al occidente de la región de Tharis, en una región con intensa actividad volcánica y extensión tectónica asociada posiblemente al ascenso del magma del manto subyacente a la corteza, proceso similar al que dio origen al Rift Africano en nuestro planeta.
Profundas cicatrices de la Tierra
Sin lugar a dudas no hay mejor prueba del poder corrosivo del agua que los profundos cañones. En el transcurso de miles y millones de años, los ríos han labrado pacientemente increíbles y descomunales esculturas que vistas desde el espacio, parecen gigantescas cicatrices sobre la corteza terrestre; unas son rectilíneas, otras se destacan por su sinuosidad, algunas son muy largas y otras demasiado profundas; sin embargo, la gran mayoría no son observables desde grandes alturas, pero casi todas ofrecen el espectáculo de sus formas bizarras, sus colores cambiantes según la hora del día, o los contrastes entre la desnudez de sus barrancos y la exuberancia de la vegetación en sus laderas.
Aunque la mayoría de los cañones discurren por las vertientes de las grandes cordilleras, muchos son los que han disectado los altiplanos y las llanuras elevadas de todos los continentes.
Tres de los cañones más profundos del mundo han sido excavados por ríos que nacen en la cordillera de los Himalayas. El primero, una depresión de 5.590 m, es el que forma el río Yarlung, que nace en el Tíbet a los pies del monte sagrado Kailas y fluye hacia el oriente casi rectilíneo, hasta que súbitamente da una vuelta en U alrededor del pico Namjagbarwa, el más elevado del oriente del Himalaya, para luego precipitarse sobre las llanuras de la India, donde además de adoptar el nombre de Bhramaputra, fertiliza los inmensos campos de té de Assan; finalmente entrega sus aguas al mar en el golfo de Bengala. Más al occidente, en Nepal, el río Gandaki o Kali Gandaki, un tributario del Ganges, fluye entre los imponentes macizos del Dhaulagiri y Annapurna, ambos con más de 8.000 metros de altitud y forma un cañón que alcanza los 4.375 m, considerado hasta hace poco el más profundo del mundo. También en los Himalayas tibetanos nacen tres de los principales ríos de China, el Yangtze y el Lankang, los cuales, junto al río Jinsha, discurren paralelos hacia el sur a través de un paisaje montañoso; cerca de Lijiang-Yunan, en Shigu, este último se abre paso entre las montañas nevadas de Yulong y Hapa, para formar el Hutiao Xia o garganta del Salto del Tigre, que con su longitud aproximada de 60 km y sus 3.046 m de profundidad ocupa el quinto lugar entre los más profundos del mundo.
Los cañones más profundos de América se encuentran enclavados en la parte central de la cordillera de los Andes. En la provincia de Arequipa, Perú, a más de 4.750 m de altitud, en la laguna de Huanzococha, nace el río Cotahuasi que forma un tajo impresionante de 3.335 m, excavado entre los volcanes nevados de Coropuna y Solimana, ambos con más de 6.000 m de altitud. No lejos de allí, a unos 90 km al oriente, al pie del nevado Mismi, desciende raudo y en caprichosas curvas el río Colca, que luego de pasar por la antigua población de Maca, se hace más pendiente y profundo para formar el cañón del Colca, que alcanza los 3.200 m cerca del mirador de Cruz del Cóndor, visitado anualmente por más de 100.000 turistas. Más al suroriente, en los Andes bolivianos, cerca de la ciudad de Tarija, se encuentra el cañón del río Pilaya, una depresión de 2.030 m.
Las Barrancas del Cobre son un conjunto de seis cañones localizado en la Sierra Tarahumara, en el nororiente de Chihuahua, México, que debe su nombre a la coloración cobriza de sus escarpes y a las antiguas minas de ese mineral. La extensión total de este sistema —un laberinto de 16.000 km—, es la mayor del mundo y su máxima profundidad —1.879 m— la alcanza en la denominada Barranca de Urique. En otra de las barrancas, la de Candameña, se encuentran las dos cascadas más altas de México: Piedra Volada —453 m— y Basaseachi —246 m— y la pared vertical de piedra más alta de ese país: la Peña del Gigante —885 m—.
Por su belleza escénica, se destaca el quizás más famoso y visitado de los cañones, el del Colorado, erigido como una de las Siete Maravillas del Mundo Natural. Se localiza en el estado de Arizona, Estados Unidos y a diferencia de otras formaciones, no se encuentra en la vertiente de ningún sistema montañoso; se trata de una escarpada garganta de 6 a 29 km de ancho que corta una altiplanicie a lo largo de 350 km. De acuerdo con la teoría más reciente, el río Colorado comenzó a abrirse paso a través de una planicie hace 17 millones de años y luego continuó ampliando y profundizando su cauce a medida que ésta se elevaba; el proceso se aceleró durante las glaciaciones del Pleistoceno, cuando el caudal del río era mayor, para dejar finalmente expuestos escarpes cuyas capas de rocas documentan casi 2.000 millones de años de historia de la Tierra. También en el estado de Arizona se localizan los cañones de Glenn y del Antílope, de dimensiones muy modestas pero con una espectacularidad escénica fuera de lo común.
El cañón de Fish River, en Namibia, es el más largo de África. El río forma amplios meandros a lo largo de 160 km y disecta una altiplanicie para generar escarpes de hasta 550 m de altura. Otro cañón africano destacado es el del río Blyde, en Sudáfrica, conocido por el verdor de su naturaleza y por la espectacularidad de sus paisajes; esta garganta, con una profundidad media de 762 m y una máxima de 1.372, tiene 26 km de longitud, cubiertos por una exuberante selva subtropical en la que habita una fauna diversa que incluye cinco especies de micos.
El cañón más profundo y largo de Europa es el del río Tara, en Montenegro —declarado recientemente Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO—, que alcanza casi 1.300 m de profundidad y 82 km de longitud; a lo largo de su cauce el río forma más de 40 cascadas, cuyo sonido atronador se escucha hasta en los picos más elevados de la formación montañosa. También en Europa se destaca la Garganta de Verdon, en el suroriente de Francia, la cual, no obstante sus dimensiones relativamente modestas —700 m de profundidad y 25 km de longitud—, tiene una belleza escénica que anualmente atrae a miles de turistas durante el verano, época en la que el azul turquesa del río contrasta de forma increíble con el verde intenso de la vegetación y el gris de las paredes de granito de los barrancos.
El único cañón que se destaca en Oceanía es el Valle Capertee, en la región de Nueva Gales del Sur, Australia. Es muy conocido por su intrincado paisaje con escarpes de roca arenisca en forma de torres, en donde se encuentran pinturas rupestres de los aborígenes wiradjuri, elaboradas hace más de 2.000 años. La diversidad de su avifauna, el azafrán que se cultiva en las vegas del río y los diamantes que todavía se pueden encontrar en las minas abandonadas, son otras de sus características destacadas. Debido a que su edad es relativamente reciente, el Valle Capentee no es un cañón particularmente profundo —unos 400 m—, pero sí uno de los más largos del planeta —446 km—.
Las dimensiones y el atractivo escénico de algunos de los cañones colombianos, como el del Chicamocha, con sus 2.000 m de profundidad y 227 km de longitud, y el del Patía, con más de 1 km de profundidad y 60 de longitud, son dignos rivales de varios de los cañones mejor conocidos y más visitados del mundo.

Uno de los rasgos que mejor caracteriza el territorio colombiano es la variedad de sus paisajes y relieves. Planicies y llanuras, cordilleras, serranías, montañas, peñoles, altiplanos, mesetas, volcanes, valles, cañones, deltas, playas, acantilados y otros accidentes, contribuyen a conformar una amplísima gama de ambientes, difícil de encontrar en otro lugar del planeta y menos aún, concentrados en poco más de un millón de kilómetros cuadrados —área continental de Colombia—.
La topografía actual de nuestro país no ha permanecido igual a través del tiempo. Es el resultado de complejos procesos tectónicos de compresión, plegamiento y fracturación, así como de erupciones volcánicas, que en su conjunto han elevado, hundido o inclinado los terrenos en el transcurso de muchos millones de años. Así mismo, esas estructuras han ido desgastándose y modelándose superficialmente por efecto de la gravedad, del agua, de los glaciares, del viento y de la temperatura a lo largo de la historia geológica y más recientemente por las acciones del ser humano.
Historia geológica temprana de la esquina noroccidental de Suramérica
Muchos autores han destacado la compleja formación del territorio colombiano, semejante a un rompecabezas cuyas piezas móviles se han adicionado y acomodado paulatinamente en función del forcejeo entre las placas tectónicas de Nazca, del Caribe y de Suramérica, así como de los cambios climáticos globales y locales.
Aunque algunas de las rocas de la Amazonia colombiana son de las más antiguas del planeta —datan del Precámbrico y el Paleozoico, hace unos 2.000 a 1.500 millones de años—, fue sólo al fragmentarse el supercontinente Gondwana, durante el Jurásico, cuando se diferenciaron las placas tectónicas primitivas de África y Suramérica. Hace entre 180 y 135 millones de años, el área que corresponde a la región más oriental del actual territorio de Colombia —parte de los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés, pertenecientes al Escudo Guayanés—, constituía la esquina noroccidental de la placa continental de Suramérica. Por ese entonces esa era la única porción emergida del agua, el resto se encontraba sumergida en un mar somero; durante ese periodo comenzó el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la de Suramérica, movimiento tectónico que dio inicio a la actividad volcánica en el occidente del continente y al surgimiento de una incipiente cordillera Central o proto-cordillera en el actual territorio de Colombia.
En el Cretácico —hace entre 135 y 65 millones de años—, y a medida que las placas continentales de África y Suramérica se separaban y el océano Atlántico se ampliaba, las fuerzas compresivas producidas por la subducción incorporaron nuevos terrenos al occidente del Escudo Guayanés, con fragmentos de la corteza oceánica y sus sedimentos asociados. A medida que se levantaba la proto-cordillera Central, los movimientos tectónicos también dieron lugar a terrenos deprimidos o geosinclinales —su ubicación corresponde al área ocupada por el valle del río Magdalena y la cordillera Oriental—, los cuales, al quedar sumergidos, formaron un mar interior durante la mayor parte del Cretácico. Con el transcurso del tiempo, en esa depresión se acumularon espesas capas de depósitos marinos —limos, arcillas y carbonatos, ricos en materia orgánica— que a la postre dieron origen a los abundantes yacimientos de petróleo y carbón que actualmente se explotan en el valle del Magdalena y el piedemonte de la cordillera Oriental.
Los Andes se levantan
La compresión tectónica y la gran cantidad de sedimentos acumulados a finales de la era Mesozoica —hace 70 millones de años—, generaron un leve levantamiento en la porción de la placa suramericana localizada al oriente de la incipiente cordillera, lo que provocó el retroceso progresivo de los mares interiores del Cretácico. Fue así como gran parte de la región se convirtió en tierra firme, aunque de poca elevación sobre el nivel del mar; las áreas emergidas en ese entonces incluían las serranías precámbricas de la Amazonia, la proto-cordillera Central y las llanuras aluviales que la rodeaban, en especial la zona donde se ubicaría más adelante la cordillera Oriental.
A comienzos de la era Cenozoica —hace unos 50 millones de años— se reanudaron los movimientos tectónicos, especialmente en la proto-cordillera Central, a la vez que continuaban depositándose sedimentos al oriente y occidente de ésta; todavía permanecían sumergidas algunas porciones de la planicie del Caribe, del valle del Cesar y de la planicie de la costa del Pacífico. A mediados del Cenozoico, concretamente en el Mioceno —hace unos 26 a 15 millones de años—, la zona de subducción de la placa de Nazca sufrió un proceso de bloqueo, lo que produjo un movimiento repentino hacia el occidente de la zona de fractura y generó un aumento en la compresión, tanto de los sedimentos que se habían depositado en los terrenos deprimidos, como de las rocas del basamento de la proto-cordillera, produciendo así el levantamiento de la cordillera Occidental, lo que se refleja en la sucesión de estratos de rocas basálticas y metamórficas, característica de esa cadena montañosa.
Durante el Mioceno también se inició la compresión y el plegamiento de los sedimentos que se habían depositado en la depresión al oriente de la cordillera Central, proceso que continuó en el Plioceno y que dio lugar al levantamiento de la cordillera Oriental. Simultáneamente con el salto tectónico, se reactivó el vulcanismo sobre el eje de la cordillera Central, lo cual se tradujo en grandes aportes de lavas y sedimentos piroclásticos —cenizas y rocas— sobre sus vertientes. Toda la región Andina se vio entonces sometida a fuertes movimientos geológicos que formaron cuatro concavidades o geosinclinales principales, los cuales, además de estar separados entre sí por las tres estructuras convexas o cordilleras —Occidental, Central y Oriental—, acumularon espesas capas de detritos provenientes de las cordilleras en formación. Durante este periodo se inició el levantamiento de varios sistemas montañosos independientes de las cordilleras, como las serranías de La Macarena, Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta.
La Serranía de Baudó y el istmo de Panamá surgieron a finales del Plioceno —hace unos cuatro millones de años— lo cual, además de establecer un puente entre Norte y Suramérica, bloqueó el paso de las corrientes oceánicas entre el Caribe y el Pacífico. El cambio climático desencadenado por este hecho se manifestó en una disminución de la temperatura y en el desarrollo de casquetes glaciales en las latitudes altas, lo que marcó el inicio del Cuaternario —hace 2,5 millones de años—. Los procesos orogénicos necesarios para la conformación del actual relieve continuaron en ese periodo, en el que se presentó una intensa actividad volcánica, mientras se alternaban periodos cálidos o interglaciales con otros fríos o glaciaciones.
La actividad sísmica que caracteriza a toda la región Andina es una evidencia de que el levantamiento tectónico de todo el sistema andino y el vulcanismo de la cordillera Central continúan hasta hoy y ha contribuido decididamente a conformar las cumbres más altas de la cordillera y del Macizo Colombiano, altorrelieves que, al quedar expuestos a la erosión, aportaron gran cantidad de materiales rocosos y sedimentos a las depresiones del Magdalena, Cauca-Patía y piedemonte del Putumayo.
La incesante labor de la gravedad, el hielo y el agua
La última fase de levantamiento de los Andes colombianos coincidió con el inicio de la Edad del Hielo o era Cuaternaria. A la vez que los movimientos tectónicos mantuvieron elevadas y empinadas las pendientes de las laderas, se acentuaron los movimientos en masa debidos a la acción de las glaciaciones y a las altas precipitaciones tropicales que desencadenaron movimientos acumulados y grandes derrumbes; al aumentarse el caudal de los ríos, su labor abrasiva sobre el relieve construido se incrementó, con lo cual se profundizaron y entallaron sus cauces. Actualmente, mientras la cordillera se eleva, la erosión se encarga de modelar su superficie, de manera que la construcción de cañadas, gargantas, cañones y valles en la región Andina continúa.
La erosión glacial fue especialmente intensa por encima de los 3.300 m de altitud donde se acumularon grandes masas de hielo durante los más de 20 ciclos fríos ocurridos durante el Cuaternario. Al deslizarse lentamente ladera abajo, estos glaciares constituyeron uno de los mecanismos más eficientes para triturar la superficie de las cimas de las cordilleras, lo que aumentó considerablemente los aportes de sedimentos a los sistemas fluviales. De esa forma, los ríos se convirtieron en poderosas máquinas de excavación y entalle de sus propios cauces, propulsadas por las pronunciadas pendientes de las laderas, el poder abrasivo del agua y de la gran cantidad de sedimentos que arrastraba.
En los valles y llanuras aledaños a las cordilleras, se han depositado miles de metros de capas de sedimentos para configurar el paisaje característico de las llanuras aluviales de la parte baja de las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, de los Llanos Orientales y parcialmente de la región amazónica. La erosión resultó en algunos casos tan agresiva que el relieve montañoso original fue aplanado casi por completo, como se observa en el altiplano de Antioquia, en la zona norte de la cordillera Central.
Colombia, país de montañas
Aunque los procesos de construcción del relieve continúan hasta hoy, el territorio continental de Colombia puede dividirse en tres grandes regiones: las llanuras costeras ubicadas al norte del país, el centro montañoso dominado por el sistema cordillerano de Los Andes y sus estribaciones, y el oriente constituido por las extensas planicies de la Orinoquia y Amazonia, con sus afloramientos superficiales de rocas antiguas.
La cordillera de Los Andes recorre la franja occidental de Suramérica desde el extremo sur de La Patagonia hasta la parte más septentrional del subcontinente. Esta formación montañosa abarca aproximadamente el 40% del territorio de Colombia, donde se ramifica en tres cadenas montañosas principales, separadas por dos amplios valles. Tales ramificaciones tienen lugar, primero en el Nudo de los Pastos donde nacen las cordilleras Occidental y Central, y luego en el Nudo de Almaguer o Macizo Colombiano donde se desprende la cordillera Oriental. Este último constituye la principal estrella hídrica del país, donde nacen numerosos ríos que desembocan en el Pacífico, como el Patía, en el Caribe, como el Cauca y el Magdalena y en el Amazonas, como el Caquetá.
La cordillera Oriental, también denominada de Sumapaz, es la más extensa de las tres ramas andinas, con 1.200 km de longitud, y la más ancha, con cerca de 160 km en su porción central. Atraviesa los departamentos de Huila, Cundinamarca, Boyacá y Santander y entre sus principales accidentes geográficos se destacan el Altiplano Cundiboyacense, los páramos de Chingaza —3.750 msnm—, Sumapaz —3.820 msnm— y la Sierra Nevada de El Cocuy, donde se encuentra el Pico Ritacuba —5.493 msnm— su mayor elevación; en el llamado Nudo de Santurbán, en el departamento de Santander, la cordillera se bifurca para dar origen a la Serranía de Los Motilones o de Perijá que se dirige al norte, mientras que la rama oriental se interna en territorio de Venezuela, donde se denomina cordillera de Mérida.
Con una longitud de 1.000 km y una altura media de 4.000 m, la cordillera Central, que se extiende entre el Nudo de Los Pastos y la costa del Caribe, es de naturaleza y origen fundamentalmente volcánicos. Entre sus paisajes más destacados predominan los páramos y los volcanes, algunos de ellos de cumbres nevadas, como el Galeras, el Sotará, el Puracé, el Huila —5.750 msnm—, el Tolima, el Santa Isabel y el Ruiz. En el departamento de Antioquia surge el Macizo Antioqueño, donde la cordillera se divide para formar los ramales de Santo Domingo, Yolombó y Remedios.
La cordillera Occidental se inicia en el Nudo de Los Pastos y recorre una extensión de 1.095 km, flanqueando la costa del océano Pacífico hasta terminar cerca de la costa del Caribe. Es la menos elevada de las tres ramas andinas colombianas y aunque su altura media no sobrepasa los 2.000 m, tiene altas cumbres localizadas tanto en el sur, en los volcanes Chiles —4.761 msnm—, Cumbal —4.890 msnm— y Azufral —4.070 msnm—, como en el norte, en el nudo de Paramillo —3.960 msnm—, en los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba, donde se abre en tres estribaciones de menor altitud, Abibe al occidente, San Jerónimo en el centro y Ayapel al oriente. Su máxima depresión se encuentra en la denominada Hoz de Minamá, formada por el río Patía, en el sur, el único que atraviesa transversalmente la cordillera.
En Colombia también se encuentran varios sistemas montañosos secundarios o periféricos, que por su localización o constitución son considerados independientes del sistema andino. Se destacan la Sierra Nevada de Santa Marta y las Serranías de San Jacinto y Darién en la costa Caribe; en el occidente, bordeando la costa norte del Pacífico, la Serranía del Baudó y en la región amazónica, dispersas en la gran planicie, se encuentran las serranías de La Macarena, Chiribiquete, Araracuara y Naquén.
Además de contar con las cumbres más elevadas de Colombia —5.780 m—, la Sierra Nevada de Santa Marta constituye la formación montañosa de litoral más alta del mundo; este macizo caribeño de más de 23.000 km2, corresponde a un bloque levantado tectónicamente en la intersección de las fallas de Oca y Santa Marta-Bucaramanga durante la orogenia andina. La Serranía de San Jacinto, con sólo 810 m de altitud, fue el resultado del choque oblicuo entre las planicies litorales del continente y la placa del Caribe, ocurrido posiblemente hace alrededor de 3 millones de años, a finales del Terciario o comienzos de Cuaternario.
En el extremo nororiental del país, en la península de La Guajira, hay varias elevaciones circundadas por planicies semidesérticas. Se destacan las serranías de Jarara —684 msnm— y Macuira —865 msnm—.
En el límite fronterizo con Panamá se encuentra la que se considera una cordillera en formación, constituida por las serranías del Baudó y el Darién, de gran importancia local y regional. Ambas estructuras se originaron a finales del Terciario y comienzos del Cuaternario, en un proceso estrechamente relacionado con el surgimiento del Istmo de Panamá. La del Baudó se extiende desde Cabo Corrientes, a lo largo del borde costero del norte del Pacífico colombiano e ingresa a Panamá, donde recibe el nombre de Serranía de Los Saltos; su mayor elevación es el Alto del Buey —1.810 msnm—, localizado en el Parque Nacional Natural Utría. La del Darién atraviesa el limite colombo-panameño próximo a la costa del Caribe y forma una divisoria de aguas entre los dos países, cuya máxima altitud es el cerro Tacarcuna —2.280 msnm—.
En la región oriental del país, dominada principalmente por extensas planicies, se destacan algunos relieves de poca altura, la mayoría relacionados con rocas paleozoicas y precámbricas del Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas de América y del planeta. La Serranía de La Macarena, contigua a la cordillera Oriental, en el departamento del Meta, cuya elevación máxima es de 2.200 msnm, es una zona de gran importancia por la cantidad de elementos endémicos de fauna y flora, generados por el aislamiento biogeográfico al que se vio sometida la región en repetidas ocasiones durante las glaciaciones del Cuaternario, cuando las selvas húmedas que se refugiaron allí, se aislaron de otras formaciones selváticas situadas más al sur en la Amazonia.
En la zona central de la planicie oriental, la Serranía de Chiribiquete y las formaciones rocosas de la región de Araracuara constituyen una franja de casi 200 km de longitud dominada por cerros tabulares o Tepuyes, algunos de los cuales alcanzan hasta 500 m por encima de la selva amazónica. Aquí, los rios Caquetá y Yarí atraviesan sinuosamente las rocas de esta estructura formando estrechos cañones y gargantas flanqueadas por barrancos verticales.

El desarrollo estructural y morfológico del territorio colombiano dio como resultado una particular combinación de altorrelieves y terrenos deprimidos, que determinan en gran medida los patrones hidrológicos, la diversidad de climas y la abundancia biológica y de ecosistemas que caracteriza al país. La mayor variedad de geoformas y el considerable desarrollo de cañadas, barrancas, cañones y valles tienen lugar en la cordillera Andina y en los sistemas montañosos periféricos, lugares donde las quebradas y los ríos descienden con mayor fuerza, para excavar sus cauces y dar origen a profundas incisiones en las vertientes.
De acuerdo con las dimensiones, forma, anchura, profundidad, grado de inclinación de las pendientes y otros rasgos, los relieves cóncavos de la superficie terrestre reciben denominaciones como cárcava, cañada, garganta, cañón, valle, hondonada, desfiladero y barranco. Cada uno de estos términos suele aplicarse de forma un tanto subjetiva y vaga, por lo cual, la gente los utiliza según su percepción; para algunos, determinada formación es un valle, mientras que para otros es un cañón y para los demás una cañada, un barranco, una cárcava, o una garganta.
Casi todas estas geoformas tienen en común que su aspecto, visto transversalmente, es el de una "U" o una "V" y que su origen es similar y se fundamenta en el poder de las corrientes de agua para erosionar las rocas y profundizar gradualmente sus cauces. Un estudio reciente de los cañones colombianos, desarrollado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, considera como cañones aquellas geoformas resultantes de la profundización de los cauces fluviales que tengan al menos 100 m de profundidad y sus vertientes una pendiente entre 35° y 85°. De acuerdo con este criterio, la entidad determinó la existencia de 630 lugares a lo largo y ancho de la geografía colombiana que clasifican como cañón.
La localización geográfica y la orientación de los cañones y las gargantas de Colombia, determinan en gran medida sus características en cuanto a clima, cobertura o tipo de vegetación, así como el grado de intervención humana que ha afectado a la mayoría de estos.
Cañones de la cordillera Occidental
De acuerdo con el inventario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la cordillera Occidental hay 102 cañones formados por igual número de arroyos, quebradas o ríos, aunque muchos de ellos hacen parte de un mismo sistema fluvial en el que confluyen varias corrientes; 44 se encuentran en la vertiente occidental, 53 en la oriental y cinco en los ramales septentrionales —serranías de Abibe, Ayapel y San Jerónimo—. Dado que esta cordillera actúa como una barrera para los vientos cargados de humedad provenientes del océano Pacífico, su vertiente occidental es muy húmeda y lluviosa —hasta 8.000 mm de precipitación anual en algunos lugares—, mientras que la oriental es considerablemente más seca. Por lo tanto, los ríos que vierten sus aguas al Pacífico suelen ser mucho más caudalosos que aquellos que lo hacen al río Cauca y la vegetación de las laderas de sus cañones y valles es la característica de las selvas húmedas andinas.
Entre los cañones de la cordillera Occidental, el más singular por la trayectoria de su cauce fluvial y sus características bioclimáticas es el del río Patía en los departamentos de Cauca y Nariño; fluye en su primer tramo en sentido norte-sur a lo largo de un valle tectónico de casi 1.000 m de profundidad y 6 km de ancho; la orientación en este tramo hace que se sitúe en una condición de sombra de lluvia con respecto a los vientos cargados de humedad provenientes del océano Pacífico, lo que propicia el desarrollo de un enclave semidesértico que se manifiesta en la presencia de una vegetación xerofítica, que crece dispersa sobre las laderas y riberas. Más adelante el cauce hace un viraje brusco de 90° al occidente y atraviesa la cordillera formando una depresión aún más pronunciada, conocida como la Hoz de Minamá. A partir de este punto, el río se precipita por la vertiente occidental de la cordillera, a lo largo de un cañón más amplio por el que ascienden los vientos oceánicos cargados de humedad y lluvia, lo que produce rápidamente un cambio drástico de la cobertura vegetal, que en el transcurso de unos pocos kilómetros pasa de ser un ecosistema dominado por arbustos espinosos y cactáceas a otro muy diferente, compuesto por exuberantes bosques de niebla. El Patía es el único sistema fluvial que rompe transversalmente la cordillera Occidental para alcanzar el litoral del Pacífico.
En la vertiente occidental de la cordillera se destacan por su profundidad y cobertura de selva en la parte alta de sus cuencas, los cañones que forman los ríos San Juan, Atrato, Sipí y Garrapatas, en el departamento del Chocó y Anchicayá, en el Valle del Cauca. Especial mención merece el cañón del río Dagua, que a lo largo de sus 36 km recorre los pisos climáticos frío, templado y cálido; en su tramo medio, a la altura del poblado de Loboguerrero, debido al efecto de sombra de lluvia que causan las montañas circundantes, la escasa humedad genera un enclave seco con vegetación subxerofítica, dominada por cactus y arbustos espinosos de pequeño porte, pero unos pocos kilómetros más abajo, al cambiar de dirección y precipitarse hacia la llanura costera, la vegetación se vuelve selvática debido a que el clima se torna más húmedo.
En la vertiente oriental de esta cordillera, el cañón más imponente y emblemático es el que forma el río Cauca en su parte media, aguas abajo de Santafé de Antioquia hasta la población de Valdivia —departamento de Antioquia—. El río, que hasta allí discurre a lo largo de un amplio valle, súbitamente se vuelve torrentoso, su cauce de 200 m de amplitud se estrecha a menos de 50 m y se encañona entre laderas de fuerte pendiente que se elevan hasta 1.800 m por encima del lecho fluvial.
Cañones de la cordillera Central
En la cordillera Central existen aproximadamente 169 accidentes geográficos a los que se aplica la denominación de cañón; 89 se encuentran en el flanco occidental y 80 en el oriental. La variada combinación de rocas volcánicas, metamórficas y sedimentarias, sumada a las fuertes pendientes y a las distintas condiciones de humedad y temperatura que se encuentran en los diferentes pisos altitudinales, genera una amplia gama de ambientes y paisajes en los cañones de esta cordillera.
En la vertiente occidental se destacan los cañones húmedos de los ríos Cáceres, Porce, San Andrés y Briceño en el departamento de Antioquia, cada uno con casi 1.000 m de profundidad, que han sido labrados a través de rocas metamórficas de gran dureza, como esquistos y gneis. Más al sur, en los balcones de la llamada Zona Cafetera, los ríos Otún y Cocora descienden raudos y encañonados desde los páramos que circundan los volcanes Santa Isabel y Quindío, por la vertiente occidental del Parque Nacional Natural Los Nevados, que está cubierta por densos bosques nublados, en los que sobresale la emblemática palma de cera del Quindío. En otro tipo de paisaje, ya en el piedemonte de la cordillera, en los departamentos de Caldas y Quindío, los ríos Chamberí y Barbas, y las quebradas Pácora y Honda, al disectar las mesetas y colinas, forman cañones de laderas muy empinadas. El cañón del río Barbas, aunque de proporciones modestas —10 km de longitud y 150 m de profundidad—, es especialmente llamativo por la coloración verde oscura de los bosques, que contrasta con los tonos plateados de los yarumos que cubren sus escarpadas laderas.
Más hacia el sur, los cañones de la vertiente occidental de la cordillera Central son más secos, profundos y escarpados. En la región meridional se destacan los de los ríos Juanambú y Guáitara, en el departamento de Nariño, ambos con depresiones de más de 1.500 m. El primero tiene una longitud de casi 80 km, desciende desde 2.200 hasta 800 msnm, a través de estratos rocosos y depósitos de origen volcánico —diabasas, basaltos, andesita, cenizas— y discurre prácticamente en línea recta en gran parte de su recorrido, lo que se debe a que el cauce del río va encajonado a lo largo de una falla geológica asociada con la fosa tectónica del Patía; atraviesa cuatro franjas climáticas, que van desde la húmeda y fría, en su parte superior, hasta la cálida y muy seca en altitudes por debajo de los 1.000 m, lo cual se refleja en los cambios de vegetación.
En la vertiente oriental de la cordillera Central, los cañones más escarpados y de mayor profundidad son los que han excavado en sus tramos medios los ríos Guarinó —departamento de Caldas—, Coello, Ambeima, Saldaña —departamento de Tolima— y Páez —departamento del Cauca—.
No obstante, entre los más emblemáticos y de mayor atractivo están los cañones de los ríos Nus y Claro en Antioquia, Combeima en el Tolima, y Bordones en el Huila. Los dos primeros, además de abrirse paso por entre estratos de rocas metamórficas relativamente duras —esquistos, cuarzodiorita, gneis, riolita, entre otras—, en un tramo de su recorrido atraviesan formaciones de roca caliza y mármol, las cuales se erosionan más fácilmente debido a que el agua contiene ácidos provenientes de los suelos ricos en humus; estos ríos, a lo largo de muchos siglos de paciente labor, han perforado literalmente las montañas de caliza, formando túneles e intrincados sistemas de cavernas. La del Nus, así como varias de las que han construido el río Claro o sus quebradas afluentes, como La Danta, El Cóndor, de Mármol, de los Guácharos, entre otras, son destinos ecoturísticos muy visitados. El cañón del río Bordones es conocido por la espectacularidad del paisaje en el sitio donde el caudal se precipita súbitamente por un escarpe vertical de 400 m de altura y forma el Salto de Bordones, no lejos de la población huilense de Isnos.
Digno de mención es el cañón que forma el río Magdalena en su parte alta, desde poco después de su nacimiento en el Páramo de las Papas, a 3.685 m de altitud, en el corazón del Nudo de Almaguer o Macizo Colombiano, hasta su encuentro con el río Guarapas, a 1.400 m de altitud. Como evidencia del proceso de excavación de este río en las rocas volcánicas de la cordillera, el cauce se angosta y encajona en una garganta de poco más de 2 m de anchura a su paso por las inmediaciones del Parque Arqueológico de San Agustín, en el lugar conocido como el Estrecho del Magdalena; unos 50 km más abajo, y cuando discurre por un valle de colinas, su cauce vuelve a encajonarse entre laderas con pendientes casi verticales, para formar una garganta denominada Cañón del Pericongo, lugar donde se escenificaron luchas entre los conquistadores españoles y las tribus indígenas lideradas por la Cacica Gaitana en el siglo XVI.
Cañones de la cordillera Oriental
Aunque es el más joven de los tres ramales andinos de Colombia, la cordillera Oriental es la más larga, extensa y de mayor elevación promedio, por eso no es de extrañar que también sea la que tiene la mayor cantidad de cañones; 211 en total; 91 en el flanco occidental y 120 en el oriental, sin contar una docena más que hay en la vertiente oriental de las serranías de Los Motilones y de Perijá, en límites de Colombia y Venezuela. Esta cordillera presenta grandes contrastes climáticos, puesto que su flanco oriental, por estar expuesto a los vientos alisios provenientes del noreste, generalmente presenta acumulación de nubes que forman bancos de niebla y generan altas precipitaciones, mientras que su flanco occidental, enfrentado al valle del Magdalena, es más seco.
En la vertiente occidental de esta cordillera, la mayoría de los cañones tienen un régimen climático seco, especialmente los más profundos, como es el caso de los formados por los ríos Manaure y Cuiriaimo, que descienden de la Serranía de Perijá hacia el valle del río Cesar y el de los de los ríos Sogamoso, Chicamocha, Fonce, Suárez y Servitá, en los departamentos de Santander y Boyacá; Negro, Seco y Sumapaz, en Cundinamarca y Cabrera, Fortalecillas y Neiva, en el Huila. No obstante, hay unos pocos de esta vertiente, que tienen un carácter húmedo, como los de los ríos Opón, en Santander y Suaza, en el Huila.
Sin duda alguna el cañón más famoso y emblemático de esta cordillera y de Colombia es el formado por el sistema Chicamocha-Sogamoso, considerado por muchos una de las siete maravillas naturales del país. El río Chicamocha nace en el departamento de Boyacá y lleva este nombre hasta su confluencia con el río Suárez, donde pasa a llamarse río Sogamoso. La palabra Chicamocha es de origen guane y significa "hilo de plata en noche de luna llena" y Sogamoso es la castellanización de Sua mox, que en lengua Chibcha significa "morada del Sol".
Con sus 227 km de recorrido, a veces recto y a veces sinuoso, una profundidad de casi 2 km y laderas de hasta 71° de inclinación, el cañón del Chicamocha es el resultado de un proceso de entalle y excavación de un complejo sistema fluvial que ha durado alrededor de 30 millones de años y que ha erosionado diversas capas, a veces plegadas, de rocas sedimentarias —areniscas, limolitas, arcillolitas y calizas— formadas en el Terciario y actualmente visibles en las partes altas y medias de las laderas; en las partes más bajas de las vertientes se observan además rocas volcánicas plutónicas —principalmente granito y monzonita— y metamórficas —gneis, pizarras, filitas, esquistos— de edad anterior —Jurásico y Paleozoico—. Estos estratos rocosos han sido cubiertos en muchas partes por material derrumbado de las zonas más elevadas o por sedimentos depositados por el río, los cuales forman a veces terrazas aplanadas que moderan la inclinación de las vertientes. El río Chicamocha sigue una trayectoria más o menos rectilínea en sentido suroriente-noroccidente en su tramo medio, entre las poblaciones de Ricaurte y Pescadero, puesto que su cauce va encajonado a lo largo de la falla geológica de Bucaramanga; pero luego, al abandonar la línea de la falla, hace un giro súbito de 120° al suroccidente y poco más adelante gira hacia el noroccidente, hasta que se enrumba finalmente hacia el occidente para descender al valle del Magdalena. En este tramo sinuoso confluyen otros cañones igualmente escarpados, como los de los ríos Zapatoca y Suárez y las quebradas Perchiguez y Umpala, que le imprimen aún más espectacularidad al paisaje.
Por su profundidad y longitud, el cañón del Chicamocha comprende los pisos climáticos frío, templado y cálido; sus partes altas son subhúmedas, las de altura media son semisecas y las bajas secas, con la característica vegetación subxerofítica de arbustos espinosos y cactus.
Otros cañones destacados de la vertiente occidental de la cordillera Oriental, todos con más de 1.000 m de profundidad, son los de La Colorada y El Aventadero, en Santander; Sopaga, Ocalaya y Sasa, en Boyacá; Moras, Negro, Bogotá y Sumapaz, en Cundinamarca y Cabrera, Neiva y Venado, en el Huila. El del río Sumapaz, a su paso por la población de Pandi, forma una estrecha y profunda garganta en cuya abertura superior ha quedado acuñado un gran bloque de piedra que forma un puente natural, aprovechado desde tiempos precolombinos para pasar el río. Encima de eta formación fue construido el puente artificial de la carretera que comunica a Pandi con el vecino municipio tolimense de Icononzo, que le resta parte de su belleza original. Esta garganta y su puente natural fueron reseñados por viajeros y naturalistas en el siglo XIX, como el insigne Alexander von Humboldt, quien llegó a considerar este lugar como una de las cien maravillas naturales del mundo. El flanco oriental de la Cordillera oriental está expuesto a los vientos alisios del nororiente y suroriente, casi siempre cargados de humedad, por lo que los cañones de esta vertiente reciben altas precipitaciones; desde este punto de vista, su situación es similar a la que se presenta en el flanco occidental de la cordillera Occidental, lo que se expresa en una cobertura vegetal exuberante de tipo boscoso en la mayoría de las laderas de esta vertiente, desde sus zonas altas, hasta los piedemonte de las planicies de la Orinoquia y la Amazonia. Son excepciones algunos cañones o partes de ellos en los departamentos de Norte de Santander —Sulasquilla y Chitagá—, Boyacá —Garagoa— y Cundinamarca —Negro en Cáqueza—, los cuales presentan profundidades que exceden en algunos casos los 1.200 m, situación que propicia condiciones de sequedad ambiental en algunos tramos.
Se destacan por su magnitud, en términos de longitud, profundidad y fuerte pendiente de sus laderas, los cañones de los ríos Cucutilla y Chitagá en Norte de Santander, Tame en Arauca, Cravo Sur y Cusiana en Casanare, Cubugón y Garagoa en Boyacá, Guavio, Toquiza, Negro y Blanco en Cundinamarca, Guatiquía y Duda en el Meta, Caquetá en Caquetá, Mocoa y Putumayo en Putumayo y Sucio en Nariño.
Cañones de los sistemas montañosos periféricos
Tanto en las serranías de Baudó y el Darién, en el extremo occidental del territorio continental colombiano, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentran algunos cañones con características geológicas, geomorfológicas y climáticas particulares y con coberturas vegetales muy variadas.
Pese a que las dimensiones y la elevación de las serranías de Baudó y el Darién son relativamente modestas en comparación con las de las cordilleras andinas y a que la edad de estas formaciones es bastante más reciente, las copiosas precipitaciones que caracterizan la región dan origen a numerosos ríos que, aunque de tramos cortos, alcanzan caudales considerables. Muchos de estos cursos de agua han logrado disectar las colinas y montañas de rocas basálticas, a veces intercaladas con rocas sedimentarias más blandas como calizas y limolitas, y profundizar sus cauces más de 400 m. Los ríos Chicué, Chigorodó, Hostia y Valle, entre otros, cuyos cursos desde que nacen en las cimas de la Serranía de Baudó hasta que desembocan en la costa del océano Pacífico apenas si sobrepasan una veintena de kilómetros, forman pequeños valles encañonados, con laderas de hasta 80° de pendiente, cubiertas de espesa vegetación selvática. Igualmente ocurre con la quebrada Arquía en la Serranía del Darién, que ha labrado un cañón de 600 m de profundidad, 2 km de ancho y 12 km de longitud en su parte alta, desde poco después de su nacimiento a 1.400 m de altitud, hasta la planicie costera del golfo de Urabá en el Caribe.
El imponente macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se eleva prácticamente desde el nivel del mar, hasta más de 5.700 m de altitud, representa una estrella fluvial muy importante que surte de agua a muchas poblaciones de la llanura Caribe circundante. Gracias al gran poder erosivo del agua y al enorme gradiente vertical de este macizo montañoso, los ríos y arroyos que descienden desde las zonas paramunas y nevadas por los tres flancos de la sierra —norte, suroccidental y suroriental— han entallado profundas gargantas, cañones y valles.
La vertiente norte que recibe frontalmente los vientos alisios cargados de humedad, provenientes del mar Caribe, es la más húmeda y la de mayor pendiente. Los ríos de este flanco, aunque tienen un recorrido muy corto —entre 45 y 60 km—, son torrentosos y descienden por cañones relativamente estrechos —2 a 4 km de ancho—, con profundidades que en algunos casos sobrepasan los 1.000 m y cuyas laderas están cubiertas por densos bosques de montaña. Tal es el caso de los ríos Circana, Palomino, Don Diego, Corea y Buritaca; sobre el eje de una de las montañas disectadas por este último, se encuentra la Ciudad Perdida de los Tayrona, llamada en lengua aborigen Teyuna, que es una monumental obra en piedra construida hacia el año 700 de nuestra era.
En la vertiente suroccidental, cuyo clima es seco, los ríos drenan hacia la llanura Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta; se destacan por su longitud y profundidad los cañones de los ríos Frío, Orihueca y Sevilla, en tanto que en la suroriental, igualmente seca, son dignos de mención los del Guatapurí y el Donachuí.
Gargantas de las formaciones rocosas de la Amazonia
Aunque de dimensiones mucho más modestas, en las extensas llanuras y planicies de la Amazonia, que dominan el paisaje de la región suroriental del territorio colombiano, afloran en algunas áreas unas formaciones rocosas de edad muy antigua, heredadas del Macizo o Escudo de Guayana, las cuales se elevan configurando pequeñas mesetas o serranías con laderas muy escarpadas denominadas tepuyes. Tal es el caso de las serranías de La Macarena en el departamento del Meta, La Lindosa en el Guaviare, Chiribiquete en el Caquetá, Naquén en el Guainía y Taraira en el Vaupés.
Los ríos que fluyen a través de estas formaciones han disectado en muchos lugares las colinas y han encajonado sus cauces dando lugar a empinados escarpes hasta de 100 m de profundidad. Aunque la topografía por la que discurren estos ríos es generalmente plana, a lo largo de algunas de estas gargantas, que pueden llegar a tener varios kilómetros de longitud, pueden presentarse desniveles de varias decenas de metros y al a incrementarse la velocidad de flujo de agua, se forman raudales y caídas de agua.
Una de las formaciones más espectaculares de la Amazonia colombiana es la que forma el río Caquetá a su paso por la población de Araracuara. Allí, el cauce de este caudaloso río se estrecha repentinamente de 1.000 a 120 m y se abre paso a través de paredes verticales de más de 100 m de altura, coronadas por una espesa selva. De forma similar, el río Yarí surca una parte de la Serranía de Chiribiquete a través de una garganta selvática de casi 6 km de longitud denominada Cañón de la Gamitana, a lo largo de la cual el río forma varios raudales.
Más al sureste, en los límites de los departamentos del Vaupés y Amazonas, el río Apaporis atraviesa varios afloramientos rocosos que lo obligan a fluir por un estrecho encajonamiento de más de un kilómetro de longitud y a precipitarse en vertical varias decenas de metros en el raudal de Jirijirimo, una de las cataratas más espectaculares de Colombia, para unos metros más adelante sumergirse en una estrecha garganta tallada en la dura piedra. Este tipo de accidentes, aunque poco conocidos y documentados, son comunes en muchos de los ríos amazónicos de Colombia, como el Inírida —raudales de Tomachipán— y el Guaviare —raudal de Guacamayas—.

Por biodiversidad se entiende, tanto la amplia variedad de los seres vivos que se encuentran en un determinado lugar, como los procesos naturales de los que dependen y que son el resultado de millones de años de evolución. Comprende también la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas que hay dentro de cada especie, aspectos que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas interacciones con el entorno fundamentan el sustento de la vida sobre la Tierra.
Desde el punto de vista de la diversidad biológica, los cañones y las gargantas constituyen unos ambientes particulares para el asentamiento y desarrollo de los seres vivos. La profundidad y pendiente de las laderas, la disponibilidad de agua en los suelos y la orientación y la forma como está dispuesta la depresión del terreno con respecto a los vientos y a la trayectoria del sol, determinan en gran medida el tipo y las características de la vegetación que se desarrolla en las distintas zonas de los cañones. Por tratarse generalmente de accidentes relativamente aislados y dispersos dentro de un contexto geomorfológico, climático y biogeográfico más amplio, algunos cañones pueden albergar especies endémicas de flora y fauna. Sin embargo, su ambiente natural y los procesos ecológicos de muchos de ellos han sido transformados considerablemente por el hombre.
Los cañones como espacios de vida
El relieve irregular y las grandes diferencias altitudinales características de los cañones determinan la presencia de gradientes ecológicos pronunciados —cambios espaciales de temperatura, luz, humedad, sustrato— en distancias relativamente cortas, en virtud de lo cual ocurre la sustitución de unas comunidades de plantas por otras, fenómeno conocido como zonación ecológica. Cada una de las zonas o espacios son poblados por un tipo de vegetación particular, pero cuando ésta llega a los límites aceptables para su desarrollo, es sustituida por otra comunidad vegetal. Un caso claro de zonación local es la que se da en las áreas ribereñas, donde en los suelos más húmedos próximos al río, con nivel freático alto, se instalan las comunidades de plantas higrófilas —con tolerancia a suelos empapados—, como juncos, sauces y alisos, y a medida que aumenta la distancia y el terreno se eleva aparecen suelos más secos hasta alcanzar los sustratos pedregosos donde se asienta la vegetación xérica —propia de ambientes deficitarios en agua—, como cactus y trupillos.
La orientación de los cañones y sus laderas con respecto a los vientos húmedos y a las condiciones de pluviosidad, determinan la composición y el aspecto general de la vegetación, por lo que ésta puede variar mucho de un cañón a otro, o incluso a lo largo del mismo, cuando sus tramos se orientan en diferentes direcciones, como ocurre en los cañones del Patía y del Chicamocha. Por otra parte, el gradiente altitudinal, es decir los pisos bioclimáticos —cálido o ecuatorial, templado o subandino, frío o andino y de páramo o alto-andino— que abarcan las laderas y el fondo de las depresiones, determina el régimen de temperatura ambiental, lo cual condiciona decisivamente la distribución y composición de la cobertura vegetal. En algunos de los grandes cañones colombianos las profundidades son considerables, como ocurre con los del Chicamocha, Patía, Juanambú y Cauca, que superan los 1.000 m y abarcan hasta tres pisos bioclimáticos, desde las cumbres más altas de sus flancos, hasta el fondo.
Las diferencias altitudinales en las tres cordilleras y en los sistemas montañosos periféricos de Colombia, sumadas a la variabilidad en la exposición a los vientos húmedos, producen una amplia gama de condiciones de temperatura y humedad en los cañones colombianos. Los flancos cordilleranos interiores de los valles del Magdalena y del Cauca reciben menos lluvia en sus partes altas que en las altitudes medias, donde se localiza la mayoría de los cañones de estas vertientes, mientras que los flancos exteriores de las cordilleras Oriental y Occidental son más lluviosos. No obstante, el régimen de pluviosidad tiene comportamientos particulares en cada cordillera.
Un área cuya vegetación es dominada por una o más especies, se conoce como una formación vegetal que se denomina con el nombre de la planta más abundante. Las formaciones vegetales y su distribución pueden variar considerablemente en un mismo cañón, en función del tipo y profundidad de los suelos, la altitud, la exposición a la luz y al viento, la estabilidad de las laderas, el uso histórico y actual por parte de las comunidades humanas asentadas y la presencia de especies exóticas invasoras.
Debido a la gran variedad de condiciones climáticas y geomorfológicas que es posible encontrar en los más de 630 cañones existentes en Colombia, que están localizados en una de las regiones con mayor riqueza biológica del mundo, la diversidad de formaciones vegetales y de especies de plantas y animales que se encuentra en ellos es muy grande.
Cañones siempre verdes
De los casi 630 cañones que existen en el territorio colombiano, unos 280 —bien sea en toda su longitud o en alguno de sus tramos— están sometidos a condiciones predominantes de precipitación y nubosidad que favorecen el desarrollo de selvas o bosques húmedos, característicos de los pisos bioclimáticos cálido, templado y frío, con sus correspondientes formaciones vegetales. En su mayoría, estos cañones se localizan en los flancos externos de las cordilleras —vertiente occidental de la cordillera Occidental y vertiente oriental de la cordillera Oriental—, pero también corresponden a esta categoría todos los que se encuentran en las serranías de Baudó y el Darién y en el flanco norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como unos pocos ubicados en las laderas cordilleranas internas, como el del río Claro en Antioquia, llamado también el río de mármol, el río Otún en Risaralda y el río Suaza en el Huila.
El tipo de vegetación que prevalece en los cañones húmedos varía con la altitud. Hasta los 1.000 msnm y precipitaciones superiores a los 3.000 mm anuales, predominan las plantas que constituyen las llamadas selvas húmedas tropicales o bosques basales, que son reconocidos por su exuberancia y por poseer la mayor diversidad de flora y fauna en el mundo. Antiguamente se extendían por las zonas bajas de las laderas prácticamente de todos los valles y cañones húmedos colombianos por debajo de esa cota, pero actualmente gran parte de estos bosques ha desaparecido para dar lugar a cultivos, potreros y rastrojos deforestados; sin embargo, muchos cañones de las serranías de Baudó y el Darién, algunos de la Sierra Nevada de Santa Marta —Buritaca, Don Diego, Guachaca— y de las cordilleras Oriental y Occidental —San Juan, Garrapatas, Anchicayá, Duda y Putumayo, entre otros— conservan remanentes de estas selvas basales, cuya estructura vertical consiste en tres o más estratos o pisos: sotobosque, dosel y elementos emergentes, de manera semejante a la de las selvas pluviales de la Amazonia y de las zonas bajas del Chocó Biogeográfico. El dosel normalmente está formado por árboles altos, de 25 a 30 m, pero los emergentes pueden superar los 40 m.
Por lo general, en estos bosques no es posible identificar plantas dominantes; resulta sorprendente la gran variedad de especies arbóreas distintas que crecen juntas —hasta 250 se han contabilizado en una sola hectárea—, particularmente en la Serranía de Baudó y en el piedemonte cordillerano del departamento de Putumayo. No obstante esa enorme heterogeneidad, se destaca la abundancia de leguminosas, como los guamos y chochos, así como cauchos o higuerones, guayacanes, sapotáceas, palmas y caobos. En el sotobosque suelen proliferar heliconias o platanillos, cañagrias, anturios y gran variedad de parientes del sietecueros y sobre los troncos y ramas de los árboles se desarrollan toda suerte de plantas epifitas, incluyendo lianas, orquídeas, helechos, bromelias y musgos.
Este tipo de bosques alberga innumerables especies de animales, principalmente de insectos como moscos, abejas, mariposas, escarabajos, mariapalitos o mantis, cucarachas, chicharras, hormigas; otros invertebrados como arañas, alacranes, milpiés y lombrices, son también abundantes. Sobresale entre los anfibios una gran diversidad de ranas y sapos, incluyendo las de cristal, las arborícolas y las dardo o kokoi, conocidas por sus vistosos colores y poderoso veneno. Los reptiles están representados por numerosas serpientes, lagartijas y gecos. Sorprende la cantidad de aves, que va desde pequeños colibríes hasta grandes águilas y buitres, pasando por tángaras, atrapamoscas, pavas y paujiles, y de mamíferos, especialmente de murciélagos y roedores. Este es el hábitat preferido de varias especies de monos, zorros y felinos, además de venados, martejas, saínos, marsupiales, osos hormigueros, perezosos y armadillos.
Muy pocos cañones de las serranías del Baudó y del Darién discurren por los pisos bioclimáticos templado y frío —entre 1.000 y 3.000 m de altitud—, pero la mayoría de los cañones húmedos de la Sierra Nevada de Santa Marta y de las tres cordilleras tienen tramos donde la temperatura media anual es de 12 a 24 °C y las precipitaciones superan los 2.000 mm.
Los tipos de vegetación que se desarrollan en estas franjas bioclimáticas pueden variar entre los flancos húmedos de las diferentes cordilleras, e incluso entre cañones del mismo flanco de una misma cordillera. Los bosques subandinos que se encuentran en algunas depresiones de la vertiente occidental de la cordillera Occidental en el piso templado —San Juan, Atrato, Garrapatas— pueden ser muy similares a las selvas muy húmedas tropicales o selvas basales del piso cálido, mientras que en la vertiente oriental de la cordillera Oriental, a la misma altitud, pueden desarrollarse bosques húmedos subtropicales o montanos —Tame, Cravo Sur, Putumayo, entre otros—.
En términos generales, a medida que aumenta la altitud se va produciendo un cambio gradual en la composición y el aspecto de la vegetación, sin que necesariamente disminuya la diversidad o cantidad de especies presentes. Poco a poco, los árboles de hojas anchas y blandas van siendo remplazados por especies de hojas más pequeñas y coriáceas, como los nogales, cucharos, cedros y lauráceas —familia de los aguacates— y aparecen también yarumos de grandes hojas. La cantidad de plantas epifitas y palmas tiende a aumentar entre los 1.000 y 1.500 msnm, para disminuir rápidamente a mayor elevación; entonces la altura del dosel se va haciendo cada vez menor. En los bosques andinos por encima de 1.800 msnm la variabilidad ambiental —luz, temperatura, humedad— parece ser la responsable de que se produzcan cambios abruptos en la estructura, composición y dinámica de la vegetación, incluso en espacios geográficos reducidos.
La presencia casi permanente de bancos de neblina en determinadas franjas altitudinales, usualmente entre 1.700 y 1.900 m y 2.500 y 2.800 m, dependiendo de las condiciones locales, es una característica muy propia de los cañones húmedos, que se refleja en cambios más o menos drásticos en la vegetación. En los llamados bosques de niebla, la nubosidad sustituye en parte el papel que juega la lluvia, al aportar humedad a los animales y a las plantas; los musgos y otras epifitas se vuelven abundantes y dominan ciertas familias como los sietecueros, encenillos y clusias o cucharos. En algunos cañones húmedos de la cordillera Central —Otún, Combeima, Coello, entre otros— y de la Sierra Nevada de Santa Marta —Buritaca, Don Diego, Corea— se destacan las palmas de cera como elementos emergentes de los bosques andinos.
Los bosques naturales de los pisos templado y frío de la gran mayoría de los cañones colombianos han perdido buena parte de su cobertura original y han sido remplazados por cultivos de café y otros productos agrícolas, o por potreros para ganadería extensiva, lo que también se ha dado en zonas de fuerte pendiente y ha producido en muchos lugares graves procesos de erosión y desestabilización de las laderas.
Cañones profundos, secos y agrestes
Por encontrarse a sotavento de las corrientes de aire húmedas —orientados en sentido contrario a la dirección de los vientos predominantes—, gran parte de los cañones localizados en las vertientes interiores de las tres cordilleras, cuyos ríos son afluentes del Cauca o del Magdalena, así como los de los flancos suroriental y suroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, reciben precipitaciones insuficientes para el desarrollo de una vegetación cuyos elementos arbóreos, en su mayoría, logren mantener un follaje verde durante todo el año. Situación similar es la de algunos tramos de los cañones del Patía y del Dagua, pese a que hacen parte de la vertiente occidental húmeda de la cordillera Occidental. La sequedad es tanto más pronunciada cuanto mayor es su profundidad, debido al efecto de sombra de lluvia.
Debido a la deficiencia de agua en los suelos durante buena parte del año, la mayoría de los árboles que se desarrollan en estos cañones opta por deshacerse de sus hojas durante los meses más secos; estas formaciones vegetales hacen parte de los bosques secos tropicales, llamados también bosques caducifolios o de hoja caduca. El simple hecho de la pérdida del follaje verde adquirido en la estación lluviosa, de casi todas las especies arbóreas en forma sincronizada, hace que la apariencia del paisaje cambie radicalmente y refleje la tonalidad marrón amarillenta propia de los troncos, las ramas y el suelo. Las únicas plantas que mantienen el color verde y continúan haciendo fotosíntesis durante las sequías son los cactus o cardones y unos pocos arbustos, como los trupillos, cuyas hojas pequeñas están recubiertas por una cutícula de cera que evita la desecación.
El bosque seco tropical, característico de las laderas bajas y medias de los cañones hasta alrededor de los 1.000 msnm, está compuesto por árboles de pequeño porte, arbustos achaparrados de hojas rígidas y espinosas, cactus rastreros y columnares o cardones y ciertas yerbas que se secan en verano. Entre los árboles representativos están el almácigo, la bija, la caraña, el resbalamono y algunas especies de cauchos y ceibas; de estas últimas es digna de mención la barrigona, endémica de las laderas del cañón del Chicamocha. Entre los arbustos predominan el trupillo o cují, el yabo y el piriguano.
El bosque seco es considerado uno de los ecosistemas terrestres más degradados y amenazados de Colombia, pues se estima que apenas subsiste alrededor del 1,5% de su cobertura original. La mayoría han sido casi por completo deforestados y convertidos en potreros para ganadería extensiva, cultivos agroindustriales como caña y palma africana o en zonas urbanas. En las laderas de cañones secos, como los del Patía, Chicamocha y Dagua, donde en otros tiempos se desarrollaba esta formación vegetal, es usual encontrar extensos pastizales, cuya propagación se ha visto favorecida por las quemas y el sobrepastoreo de cabras; las gramíneas y otras plantas invasoras encuentran allí un ambiente propicio para instalarse y propagarse.
En las zonas bajas de los cañones de mayor profundidad, el grado de sequedad atmosférica y del suelo puede ser tal, que ni siquiera logran desarrollarse formaciones vegetales con estrato arbóreo; en estos casos, la vegetación es la propia de zonas semidesérticas con características xeromórficas bien definidas, similares a las del norte de la península de La Guajira. Las plantas poseen adaptaciones especiales relacionadas con el acceso al agua del suelo y su retención, bien sea mediante el desarrollo de raíces muy ramificadas y largas, como en el trupillo, o cortas y tuberosas, como en los cactus columnares, que además tienen capacidad de almacenar agua y nutrientes en sus troncos; algunas especies de cactus utilizan las espinas para capturar la humedad del aire. Los animales que habitan estas zonas han desarrollado también mecanismos para aprovechar al máximo el agua; las iguanas y los lagartos la almacenan bajo la piel y las tortugas morrocoy lo hacen en la vejiga urinaria, para usarla en la época de sequía.
La vegetación que se desarrolla en las laderas más empinadas y donde predomina el terreno pedregoso, consiste principalmente en matorrales espinosos dominados por cactáceas de bajo porte, pencas y arbustos dispersos como el karate y el trupillo, usualmente enmarañados por lianas y enredaderas.
En las terrazas y en las zonas más planas del fondo de los cañones secos, donde los suelos logran acumular mayor cantidad de materia orgánica y agua, gracias a los aportes del río y las quebradas, se establecen por lo regular bosques riparios o de galería, pero estos espacios son aprovechados a menudo para establecer cultivos de cacao, caña, yuca, plátano, piña y árboles maderables y frutales, o para el mantenimiento de ganado caprino y vacuno.
En las partes altas de las laderas de los cañones secos, ya en los pisos templado y frío, donde la humedad atmosférica y la pluviosidad son mayores y la temperatura más moderada, el bosque seco tropical es gradualmente sustituido por bosques andinos, hoy en día generalmente en alto grado de transformación por las actividades agropecuarias. Sin embargo, en los reductos que quedan, generalmente en zonas de fuerte pendiente, es común encontrar cucharos, crotones, arrayanes y guamos de porte considerable.
Refugios de especies únicas
Hay evidencias científicas que sugieren que durante las glaciaciones del Pleistoceno, cuando el clima se tornó ostensiblemente más seco y frío, las zonas desérticas y de bosques subxerofíticos y xerofíticos —bosques secos y matorrales espinosos— se extendieron ampliamente por el territorio colombiano, particularmente por la planicie del Caribe, los Llanos Orientales y los valles interandinos; en dichas áreas la pluviosidad debió de ser inferior a los 800 mm anuales y las estaciones lluviosas no superaban los cinco meses al año. Por el contrario, durante las fases cálidas —periodos interglaciales— la humedad atmosférica y la pluviosidad se elevaron, incluso por encima de los niveles actuales, obligando a los bosques secos y a las zonas semidesérticas a restringirse a espacios más reducidos.
En el transcurso de los pulsos alternantes entre fases frías-secas y cálidas-húmedas a lo largo de los últimos dos millones de años del Cuaternario, las expansiones y retracciones sucesivas de los bosques secos y de las zonas semidesérticas, incluidos sus elementos faunísticos y florísticos, propiciaron procesos de especiación geográfica —creación de nuevas especies— a partir de las que quedaron aisladas por tiempo prolongado, debido a las barreras húmedas y a procesos de mezcla y de expansión a través de corredores secos.
De esta manera se explica cómo algunas especies de ambientes subxerofíticos lograron, en las fases secas del Pleistoceno, expandir su distribución a áreas que actualmente están a grandes distancias y separadas por zonas de gran pluviosidad. Tal es probablemente el caso del trupillo, que se encuentra tanto en las zonas secas del norte de la planicie del Caribe, como en los cañones del Dagua y del Patía de la cordillera Occidental y en el cañón del Chicamocha en la cordillera Oriental; además mantiene poblaciones en Ecuador y el norte de Perú.
Por otra parte, varios grupos de plantas y animales de amplia distribución en las zonas secas y semiáridas de América, están representados en cañones y otros enclaves secos de Colombia, por elementos con alto grado de endemismo —exclusivos de esos enclaves—. Varias especies de cactáceas, como las del género Mammillaria, comúnmente conocidas como copos de nieve, cactus de esferas o mamilarias, originarias de México, son endémicas de Colombia; tal es el caso de la Mamillaria colombiana, de flores rosadas, que se encuentra únicamente en el cañón del Chicamocha y en el desierto de la Tatacoa, o de la Mamillaria simplex, de flores amarillas, presente en el cañón del Chicamocha y el desierto de La Guajira y la Mamillaria bogotensis, de flores rosadas, exclusiva de la parte alta de los cañones del Chicamocha y del Arauca y de la región de Villa de Leyva. Algo similar ocurre con las cactáceas columnares o cardones de los géneros Stenocereus y Armatocereus, con especies endémicas en los cañones del Dagua y del Chicamocha.
Pese a la monotonía y aparente pobreza vegetal de los cañones secos y de la gran semejanza en el aspecto de sus paisajes, cada uno de ellos encierra elementos únicos e irrepetibles, tanto de flora como de fauna, los cuales, dada su distribución geográfica tan restringida y la vulnerabilidad de sus hábitats a la intervención humana desmesurada —quemas, extracción de leña y madera, canteras de roca, sobrepastoreo, construcción de carreteras y embalses— se encuentran amenazados de extinción.
Los cañones del Patía y del Juanambú, en los departamentos de Cauca y Nariño, son enclaves subxerofíticos rodeados de bosques andinos de niebla, por lo tanto bastante aislados de otras áreas secas. Estos son los únicos lugares donde se encuentra una especie de cardón, un género endémico de cactus rastrero y una especie de pájaro carpintero.
Aún más extraordinaria es la situación del tramo seco del cañón del río Dagua, pues representa el único enclave seco de la vertiente occidental de la cordillera Occidental y está circundado por bosques húmedos nublados. El cactus Frailea colombiana, de flores llamativas de color amarillo, y una subespecie del venado coliblanco, hoy probablemente extinta, son endémicos de este cañón.
Finalmente, el más conocido y emblemático de los cañones colombianos, el del Chicamocha o Sogamoso y parte de los cañones de sus tributarios como el río Suárez, es el que posee la mayor cantidad de especies endémicas vegetales y animales de las zonas xerofíticas y subxerofíticas del país. Por su localización, sus grandes dimensiones y la variedad de condiciones climáticas y geomorfológicas que posee, esta formación parece haber sido un escenario en el que los procesos de especiación durante el Pleistoceno resultaron particularmente exitosos. Es así como una de las únicas 310 especies sobrevivientes en el mundo del grupo de las cícadas —plantas que dominaron la vegetación de la Tierra durante el Triásico y Jurásico, hace más de 200 millones de años— es endémica de esta región y conocida localmente como cacao indio. Igualmente, tres de las 40 especies existentes en el mundo de los cactus del género Melocactus, conocidos en algunos lugares como "cojines de suegra", son endémicas del Chicamocha. Otros endemismos de este cañón son una especie de salvia o velero con propiedades medicinales, el árbol barrigón, una especie de lagartija y una de colibrí.
La vida al borde del abismo
Un microclima es un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan un área o ámbito espacialmente reducido o muy local, cuyas características son diferentes a las de la zona donde está ubicado. En otras palabras, un microclima es un clima local que se presenta en el interior de un área donde el clima es notoriamente distinto. Los accidentes topográficos del terreno, la presencia de cuerpos de agua y la cobertura vegetal son algunos de los principales generadores de microclimas, pues están en capacidad de modificar considerablemente las condiciones de temperatura, humedad y luz de su entorno.
Los cañones profundos y angostos, pero sobre todo las gargantas estrechas y con flancos verticales y hasta extraplomados que restringen el cauce de un río turbulento, favorecen la creación de microclimas. La sola verticalidad del sustrato rocoso de los flancos contiguos a una garganta es suficiente para reducir considerablemente la intensidad de la luz incidente, atenuar la temperatura del aire y concentrar la humedad que asciende desde el fondo. Por lo tanto, este lugar tiene condiciones climáticas más frías, más umbrías y más húmedas que las que se presentan en el área circundante.
En los bordes y barrancos de una garganta se encuentra una vegetación propia de zonas poco iluminadas y más húmedas, que difiere notoriamente en su composición y estructura de la que predomina en las áreas adyacentes. Allí prosperan incluso plantas rastreras, enredaderas y lianas que se descuelgan por los barrancos verticales buscando la humedad del río en la profundidad. Estos microclimas son a veces el hábitat permanente de insectos, anfibios y aves que prefieren ambientes más húmedos y menos cálidos y también sirven de refugio transitorio para otras especies, especialmente en horas del mediodía, cuando en los alrededores la temperatura puede volverse insoportable.
Ciertas aves suelen anidar sobre cornisas o en oquedades naturales o excavadas por ellas en los barrancos o paredes rocosas de las gargantas; tal es el caso de algunas especies de golondrinas y de guacamayas, como las que se observan en el cañón de Araracuara —hogar de guacamayas en lengua indígena— en la Amazonia colombiana. En casos extraordinarios de profundidad y estrechez de las gargantas, en lugares donde la luz es escasa, es posible incluso observar congregaciones de murciélagos y guácharos, aves nocturnas que usualmente habitan en cavernas y solamente las abandonan en la noche para alimentarse.

Los hallazgos arqueológicos del Paleolítico y el Neolítico en los cañones de La Horadada y de los Alamadenes, en España, demuestran que estos accidentes geográficos han sido ocupados y aprovechados de múltiples formas desde los albores de la humanidad; también fueron importantes corredores de dispersión y avance hacia nuevos territorios para diversos grupos humanos en todos los continentes; en América del Sur constituyeron las rutas que mucho tiempo después siguieron los conquistadores españoles para incursionar en las zonas elevadas de las montañas andinas y por estas depresiones avanzaron los ejércitos de comuneros y soldados que siglos más tarde gestaron la emancipación del subcontinente.
A pesar de su agreste topografía y de la limitada disponibilidad de suelos y agua, los cañones han sido espacios utilizados para el asentamiento de comunidades humanas marginales, con los riesgos que ello implica. La extracción de minerales, el estudio de huellas de vida de épocas pasadas, la práctica de deportes de aventura, la construcción de vías de comunicación y de grandes obras de infraestructura energética, son actividades que también se realizan en estas formaciones, pero la desmedida intervención humana amenaza la integridad ambiental de muchos de estos espacios en todo el mundo, lo que pone en riesgo la supervivencia de especies que, tras miles de años de evolución, encontraron en ellos su única opción para ser parte del inventario global de seres vivos.
Los cañones revelan la historia de la Tierra
Los cañones son como bibliotecas silenciosas que guardan la historia de una región a lo largo de millones de años. En las capas de roca expuestas de sus laderas escarpadas, los científicos descifran la estructura geológica de una región y los cambios climáticos del pasado e identifican los organismos que vivieron en diferentes épocas y el ambiente en el cual prosperaron. Los estudios geológicos realizados en los estratos rocosos del cañón del Chicamocha, han revelado que las rocas más antiguas de esta región, como las gneis de Bucaramanga que afloran en las zonas más profundas de las laderas en el tramo medio del cañón, se formaron hace más de 600 millones de años, hacia el final del Proterozoico, cuando todos los continentes se encontraban unidos en la Pangea y los seres vivos apenas empezaban a diversificarse.
Los cañones áridos son muy importantes para la paleontología, puesto que los fósiles se preservan mejor en zonas secas y cálidas y al quedar expuestos secuencialmente en las capas de rocas sedimentarias de los escarpes, se facilita su estudio que permite determinar la edad de las formaciones geológicas en las que vivieron. El descubrimiento reciente de huellas y rastros de un tipo de reptil conocido como ornitópodo, sobre capas de rocas del Glen Canyon —estado de Utah, Estados Unidos—, reveló que ese grupo de dinosaurios vivió en la Tierra 20 millones de años antes de lo que habían considerado los científicos; huellas de otro tipo de dinosaurios también han sido halladas en el cañón del Chicamocha, cerca de la ciudad de Zapatoca, departamento de Santander, sobre rocas sedimentarias que se formaron hace 130 millones de años —Cretácico inferior—, cuando la fragmentación del continente Gondwana apenas se iniciaba.
En los estrados de rocas sedimentarias del Cretácico, en varios de los cañones secos de la cordillera Oriental, como los del Chicamocha, el Suárez, Guavio y el Negro, suele encontrarse abundante material fósil de moluscos marinos, como amonites —grupo extinto relacionado con los calamares y pulpos, dotado de una concha espiral—, almejas y ostras; en el Chicamocha y el Patía también han sido hallados restos óseos de mastodontes, un grupo extinto de mamíferos proboscídeos emparentados con los elefantes, ampliamente distribuido por Suramérica en el Pleistoceno.
Los patrones de erosión y el espesor de las diferentes capas pueden dar luces a los geólogos acerca de las variaciones climáticas que se han presentado en tiempos diferentes; una serie de años muy secos suele verse reflejada en capas rocosas muy delgadas, debido a que la erosión fue poca, mientras que años lluviosos corresponden a capas gruesas. A lo largo de un cañón, el patrón general de erosión y estratificación revela la pluviosidad y el caudal que el río ha tenido a través del tiempo y les permite a los científicos predecir cómo cambiará el paisaje en el futuro.
El poblamiento de los cañones
El hombre ha vivido en los cañones desde tiempos remotos. Restos humanos que fueron encontrados por arqueólogos en el Cañón del Colorado se remontan a 13.000 años antes del presente, cuando la última glaciación del Pleistoceno estaba en su fase final; sin embargo, los asentamientos permanentes más antiguos datan de hace unos 4.000 años, cuando algunas tribus ocuparon cavernas y abrigos rocosos de sus paredes y dejaron como testimonio varias tumbas y cientos de fragmentos de figurillas ceremoniales o talismanes. Las tribus Kayenta Anasazi y Cohonina tuvieron amplia presencia en esa región en los primeros siglos de nuestro tiempo, cuando establecieron sistemas de cultivo en las vegas del río, pero hacia el año 1150 ya habían abandonado casi todos los asentamientos, probablemente debido a que los periodos de sequía se fueron haciendo cada vez más prolongados. La única excepción a ese éxodo generalizado fueron algunos sitios aledaños a Hevasu Creek, lugar que se mantiene ocupado hasta hoy por los indígenas Havasupai, gracias a que hay mayor disponibilidad de agua y de suelo fértil.
En el Cañón del Colca, en el sur del Perú, se han encontrado restos humanos que datan de hace unos 5.000 años y corresponden seguramente a cazadores y recolectores que dejaron como testimonio pinturas rupestres e instrumentos líticos y que transitaron por esta área en busca de las manadas de llamas y vicuñas y de diversas plantas que constituían la base de su alimentación. En este cañón prosperaron más tarde las naciones de los kóllawas ccavanas y ccaccatapay, que hacia el año 200 a. C. ya habían domesticado algunos animales y adoptado gradualmente una economía agropecuaria cultivando en las laderas, lo que condujo a la construcción de terrazas y caminos empedrados que modificaron el paisaje andino. Más tarde, hacia el año 700 de nuestra era, hizo su incursión en esa región de Los Andes el imperio Wari, que estableció allí sus centros administrativos y para controlar los valles y cañones construyó grandes muros de piedra y una intrincada red de caminos y canales de irrigación.
Otros cañones en los que se ha documentado una ocupación humana desde tiempos tempranos son: el Gran Cañón de Yarlung Zangbo, en el Tibet y las Barrancas del Cobre, en México, territorio hasta hoy habitado por el pueblo de los tarahumara o rarámuri. En éste se encuentran las ruinas de pequeñas aldeas construidas sobre las cornisas y concavidades de empinados escarpes, cuyas casas, elaboradas en barro precolado, parecen suspendidas en el tiempo y el espacio.
Es muy probable que durante el periodo del Paleoindio, varios de los cañones andinos del territorio colombiano actuaran como corredores migratorios y de dispersión de grupos humanos nómadas de cazadores y recolectores. Así lo sugieren los hallazgos arqueológicos en los abrigos rocosos del Tequendama, cerca de Bogotá, fechados entre 11.000 y 6.000 años atrás. Más tarde, hace unos 2.000 años, algunas tribus se establecieron de forma semipermanente en esos parajes, como lo demuestran las urnas funerarias, las pictografías y los artefactos hallados en varios de esos abrigos rocosos.
Antes del arribo de los conquistadores españoles en el siglo XVI, varios de los grandes cañones colombianos estaban ocupados por diversas culturas indígenas: entre los siglos IX y XII, las tribus guane, laches y chitareros se asentaron en el del Chicamocha, principalmente en el corredor central, aledaño al cauce del río y al de algunos de sus afluentes, en donde se encontraban poblados indígenas ocupados actualmente por Vélez, Socorro, San Gil, Sube, la Mesa de los Santos y Girón; un camino atravesaba los cañones del Suárez y del Chicamocha y servía de vía comercial que los conectaba con los muiscas y otros grupos asentados al norte y sur. Sin embargo, debido probablemente a la aridez del territorio, algunos grupos abandonaron el lugar y dejaron el espacio a los guanes, que antes de la llegada de los conquistadores ya había implantado una agricultura eficiente de maíz, coca, algodón, fique y otros productos, gracias al regadío a través de largas acequias que conducían el agua desde ríos y quebradas hasta las parcelas. Esto les permitió establecer un comercio de intercambio de sus productos, principalmente coca o hayo, con los muiscas, de quienes obtenían sal y tejidos de algodón.
En la región andina del sur de Colombia, los conquistadores encontraron la mayor parte del área de los cañones del Guáitara y del Juanambú densamente habitados por indígenas pasto y abad, y los tramos alto y medio del cañón del Patía por los guachiconos y sindaguas. Pero realmente los primeros asentamientos permanentes en dicha región, tanto en las partes altas como en las medias y profundas de tales depresiones, se remontan a los siglos IX a XI, cuando estos grupos probablemente aprovecharon la oferta de recursos de los distintos pisos bioclimáticos, para cultivar sus productos en terrazas construidas sobre las empinadas laderas.
La profanación de los cañones
La utilización del espacio y de los recursos en los cañones, por parte del hombre ha evolucionado considerablemente a través de los tiempos, especialmente en el transcurso del último siglo. En muy pocos de ellos conservan comunidades cuyos estilos de vida, producto de centurias de adaptación a las condiciones particulares de estos parajes, pueden calificarse de primitivos y también son escasas las depresiones que mantienen el paisaje y la dinámica de sus procesos naturales inalterados.
Algunas áreas del cañón del Colca, en el sur de Perú, están habitadas por campesinos indígenas que mantienen un estilo de vida tradicional y todavía cultivan sus productos en las terrazas construidas en tiempos prehispánicos por los incas. Los tarahumara o rarámuri —el segundo grupo indígena más numeroso de México, con más de 50.000 personas— aún viven en cuevas, bajo acantilados y en pequeñas chozas de madera y piedra en zonas remotas de las Barrancas del Cobre, estado de Chihuahua, México, aferrados a sus costumbres ancestrales, sin mayor influencia de las tecnologías modernas. Sin embargo, desde que se descubrieron yacimientos de cobre y oro en las laderas del cañón, hace varias décadas, muchos de sus terrenos se volvieron atractivos para las compañías mineras y sus habitantes primeros se vieron forzados a retirarse a zonas más recónditas.
Salvo esas y otras pocas excepciones, las culturas y formas de vida que prosperaron durante siglos perfectamente adaptadas a las condiciones propias de los cañones, incluso a las de los más agrestes, han ido desapareciendo; muchas se han convertido en atractivos turísticos, disfrazadas de exótica vida primitiva. Los indígenas Hayasupai, habitantes ancestrales del Gran Cañón del Colorado, permanecieron aislados y desconocidos para el mundo por muchos siglos; sin embargo, desde hace unos 40 años, su principal asentamiento, Supai, con menos de 500 habitantes, recibe en promedio unos 25.000 visitantes al año y debido a que su principal fuente de ingresos es el turismo, procuran mostrar, más que mantener su estilo de vida original; disponen de comunicación satelital, aire acondicionado y en el poblado proliferan tiendas de artesanías y cafés.
Tras la colonización europea, en los cañones de Colombia, como en muchas áreas de la región andina de Suramérica, se mantuvieron, hasta mediados del siglo XIX, los rasgos dominantes de las economías precolombinas basadas en la agricultura y la elaboración artesanal de objetos para el uso doméstico o ceremonial. No obstante, la dominación española significó obviamente una transformación de las formas tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las comunidades, así como el cambio en sus ritmos y sistemas de trabajo y en la distribución y consumo de los productos.
A partir del siglo XVI, el poblamiento español y la instalación de empresas agropecuarias y mineras produjeron el desplazamiento o la movilización de los indígenas de sus asentamientos originales en algunos cañones, como los del Patía y el Chicamocha, hacia los territorios dedicados a la producción, donde se convirtieron en esclavos domésticos o aparceros en los cultivos y las haciendas ganaderas.
En muchos de los cañones secos de Colombia, en los siglos XVII y XVIII se introdujeron cultivos y ganadería, principalmente de cabras, lo cual, sumado a explotación de bosques para la extracción de leña y maderas para abastecer la creciente demanda de los asentamientos españoles, acabaron con buena parte de la vegetación nativa. Adicionalmente, diversos cañones sirvieron como corredores de comunicación y se construyeron caminos de herradura en los que, a medida que las ciudades crecían y el tráfico se incrementaba, aparecieron asentamientos que se especializaban en ofrecer posada, alimentos y otros productos a los viajeros; su trazado original fue aprovechado siglos más tarde para la construcción de carreteras.
La actividad minera a pequeña o gran escala, la construcción de represas, vías de ferrocarril, carreteras y complejos turísticos, la introducción de la ganadería y otras formas de aprovechamiento del territorio, han ido no sólo desplazando o transformando las culturas tradicionales forjadas por una perfecta relación entre los seres humanos y la naturaleza a lo largo de muchísimos años, sino que han modificado el paisaje y puesto en riesgo la supervivencia de la fauna y la flora propias y endémicas de muchos cañones en todo el mundo.
Uso y deterioro de los cañones
Debido a las restricciones que imponen la fuerte pendiente del terreno y la limitada disponibilidad de suelos y de agua, los cañones, especialmente los que se caracterizan por poseer climas secos, son espacios donde la intervención humana debe hacerse de manera muy cuidadosa y tomando en consideración la fragilidad del sistema y los riesgos que esto implica para la población. Las características litológicas, la susceptibilidad a la erosión, los movimientos en masa del terreno, la sismicidad, el vulcanismo y la variabilidad climática del área, son factores que determinan en gran medida su vulnerabilidad y es fundamental tenerlos en cuenta para minimizar los eventuales impactos de la infraestructura que allí se instale, de cualquier alteración sobre sus condiciones naturales —biodiversidad, régimen hídrico, paisaje—y de la alteración de la calidad de vida de la población.
Los cañones han sido utilizados desde siempre como corredores viales por donde se transportan mercancías y personas, porque a través de estos es más fácil sortear las dificultades que representa la compleja topografía de los grandes macizos montañosos. El trazado de muchas carreteras importantes, no sólo en Colombia sino en la mayoría de países en los que existen grandes montañas —Suiza, Austria, Pakistán, Afganistán, China, México, Perú, Bolivia, entre otros— discurre por las pendientes laderas de estas depresiones. Estas vías se ven afectadas de manera recurrente por derrumbes, fallas, cárcavas y torrentes, por lo que a menudo tienen que ser reconstruidas. La estabilización de los taludes y la disipación de la energía del agua de las lluvias torrenciales mediante cunetas, colectores, interceptores y desviadores de escorrentía, o la construcción de viaductos y túneles para evitar la afectación por aludes y avalanchas, no están siempre contemplados en los exiguos presupuestos de las obras, especialmente en las de los países en desarrollo, a pesar de lo cual este tipo de soluciones es prioritario debido a que las carreteras de montaña contribuyen al aumento de la torrencialidad y esto desencadena procesos morfodinámicos que propician la erosión y la ocurrencia de deslizamientos.
El hecho de que Colombia esté emplazada en la convergencia de tres placas tectónicas —Caribe, Nazca y Suramericana—, ha generado un sistema orográfico que, formado a través de varios millones de años, continúa modelándose; los sismos, los aludes, la actividad volcánica y las inundaciones, que son manifestaciones de ese proceso de formación, representan riesgos que pueden causar daños o catástrofes sociales en determinadas zonas, particularmente en los cañones con laderas de fuerte pendiente. Ante la magnitud e intensidad de tales fenómenos inevitables, la intervención humana debe estar respaldada por una planificación integral, que incorpore acciones de alerta y prevención.
Los cañones por los que discurren ríos relativamente caudalosos han sido tomados como grandes oportunidades para represar el flujo de agua y convertir la energía potencial en energía cinética y ésta, a su vez, en eléctrica. Aunque la electricidad obtenida de fuentes hídricas es considerada como la forma menos contaminante de generación de energía, las represas y las obras civiles requeridas para su construcción producen, en mayor o menor grado, perturbaciones sobre los ecosistemas y el paisaje. La adecuación de los terrenos —desmonte y limpieza, descapote, cortes y terraplenes— afectan la cobertura vegetal, aportan sólidos en suspensión a los cuerpos de agua cercanos, producen cambios en el uso del suelo, incrementan la erosión y alteran el paisaje.
Una vez en funcionamiento, los embalses soportan altas concentraciones de algas y suelen descargar gran cantidad de materia orgánica a los sistemas acuáticos situados aguas abajo. Adicionalmente, se presentan deslizamientos al exponer las laderas a la acción del oleaje y el ascenso capilar del agua a través de los poros del sustrato. El represamiento modifica la dinámica natural de los caudales máximos y mínimos del río, lo que a menudo altera los procesos ecológicos del sistema fluvial después del embalse. Las presas también constituyen una barrera física para las migraciones reproductivas o alimenticias de muchas especies de peces.
Las diversas actividades agrícolas, mineras o industriales, lo mismo que algunas obras de infraestructura en las laderas de los cañones, provocan alteraciones en el sistema natural, especialmente en la vegetación, el suelo, el agua y el aire. Cuando se modifica la cobertura boscosa protectora y se deja la superficie desprotegida frente a la acción de la lluvia, inmediatamente se produce la pérdida de suelo, lo que afecta el área donde se hizo la intervención y las zonas situadas más abajo, puesto que es allí donde se deposita el material removido y obstruye la escorrentía y los cauces, incrementando la posibilidad de desbordamientos e inundaciones en las tierras ribereñas. Este proceso, muy frecuente en los cañones secos, es una de las principales causas de la desertización paulatina de muchos de ellos, con la consecuente reducción de la productividad de las tierras.
La reducción de la cobertura vegetal en zonas de fuerte pendiente de la región Andina colombiana, genera erosión hídrica y eólica, empobrecimiento de los suelos por la desaparición de los nutrientes, con el consecuente aniquilamiento de la microfauna, y el aumento de la carga de sedimentos en los ríos, lo que afecta las características físicas y la calidad del agua.
En Colombia, la fragilidad ambiental de los cañones puede ser ejemplificada en el Chicamocha. Aunque desde la época precolombina fue objeto de explotación agrícola, forestal y minera, es a partir de los tiempos coloniales cuando se inició el proceso de desertización que hoy se hace evidente en el marcado carácter xerofítico de la vegetación. Es probable que muchos de los matorrales subxerofíticos que hoy se observan en sus zonas medias y profundas hayan sustituido coberturas boscosas de mayor porte y densidad, posiblemente con rasgos algo más húmedos.
Las cabras que fueron introducidas por los españoles en el siglo XVIII, pastorean libremente por terrenos empinados en las laderas del Chicamocha y han sido decisivas en la conformación de los tipos de vegetación actuales, así como en el avanzado estado de erosión y en la frecuencia e intensidad de los procesos de remoción en masa que tienen lugar allí. Las malas prácticas de uso del suelo —minería de fluorita, piedra y recebo, extracción de leña, cultivos agrícolas en sectores de fuerte pendiente, trazado de caminos y carreteras, construcción de viviendas y edificios, entre otros— y la inestabilidad geológica de la región, incrementan el deterioro del medio natural. Como consecuencia, los bosques secos, riparios y subandinos, se encuentran muy fragmentados y empobrecidos, restringidos a lugares de muy fuerte pendiente o formando relictos a lo largo de algunos tributarios. Estos procesos también alteran la dinámica fluvial, puesto que, al aumentar la carga de sedimentos en los ríos y las quebradas, se reduce su calidad y se afectan la fauna y la flora acuáticas.
La espectacularidad del paisaje y otros atributos naturales de muchos cañones en el mundo, los ha convertido en polos de atracción del turismo contemplativo y, más recientemente, del de los deportes de aventura —barranquismo, parapentismo, ciclomontañismo, cabalgatas, canotaje, balsaje, entre otros—. Estas actividades también se han desarrollado en Colombia, particularmente en los cañones del Chicamocha y del Fonce —departamento de Santander— y del río Claro —departamento de Antioquia—.
Pese a que varios de los cañones más emblemáticos del mundo han sido declarados áreas protegidas, las actividades humanas a lo largo de muchos años y las instalaciones para volverlos "amigables para el turismo" han impactado negativamente muchos de sus atributos naturales. En algunos casos se han introducido plantas y animales exóticos, especies que en muchos casos se han vuelto invasoras y compiten con las nativas por espacio, agua y alimento y finalmente terminan desplazándolas. La inexistencia o deficiencia de sistemas de tratamiento de aguas y la creciente afluencia de turistas son a veces causa de la contaminación de quebradas y ríos con material orgánico y bacterias de origen fecal; el ineficiente sistema de control y disposición de residuos sólidos, llega a convertir en verdaderos basureros algunos sectores del paisaje. En cañones, como el del Colorado, en Estados Unidos, su silencio natural se ha visto perturbado por el ruido de los aviones y helicópteros que ofrecen el servicio de sobrevuelo a los turistas.
El uso sostenible y la conservación de cañones y gargantas
En términos generales, los cañones, especialmente los secos con sus enclaves semiáridos y xerofíticos, son importantes reservorios de especies vegetales y animales, adaptadas a condiciones extremas, algunas de las cuales son endémicas, lo que resalta su importancia para el mantenimiento de la biodiversidad, lo cual, sumado a la espectacularidad y fragilidad de los paisajes, ha motivado a los gobiernos de varios países a declarar a algunos de estos como parques naturales, santuarios, zonas de reserva u otras figuras de áreas protegidas. Especial mención merecen los parques nacionales del Gran Cañón del Colorado y de los cañones Bryce, Glen y Zion, en Estados Unidos; el Parque Natural Cañón del Río Lobos, en España y el Parque Nacional Cañón de Río Blanco, en México, entre otros. No obstante, los procesos de transformación a que han sido sometidos, han puesto en peligro las poblaciones de diversas especies silvestres que aún los habitan y en no pocas ocasiones han causado la extinción parcial o total de algunas de ellas.
La agricultura, el pastoreo, la extracción de leña y la tala de árboles han causado graves problemas de erosión en casi todos los cañones del mundo. En las Barrancas del Cobre, en México, por ejemplo, la deforestación de las laderas provocó prácticamente la extinción del pájaro carpintero imperial, el más grande del mundo y del lobo mexicano. Actualmente, apenas se conserva un 2% de los bosques originales de esta región.
La transformación de los bosques secos, riparios y subandinos, y el sometimiento de los pastizales y matorrales subxerofíticos al pastoreo extensivo de cabras, han ocasionado la desaparición de varias especies de flora y fauna. Es así como la destrucción de los bosques y la cacería excesiva en el cañón del Dagua, en la cordillera Occidental, son los responsables de la cercana extinción de una subespecie endémica de venado coliblanco. La regeneración natural de varias especies de plantas amenazadas, endémicas del cañón del Chicamocha, como el cacao indio, el barrigón, el velero de Aratoca y tres especies de cactáceas del género Melocactus, entre otras, se ve interrumpida continuamente por el consumo de los rebrotes por parte de las cabras; se inhibe así el desarrollo de la sucesión vegetal y se pone en riesgo la continuidad de esas especies.
Está plenamente comprobado que el mantenimiento de la cobertura boscosa es la mejor protección contra la erosión y la contaminación. Los bosques poseen una alta capacidad de retención de agua ya que favorecen la infiltración en el suelo y su desplazamiento en el subsuelo, reduciendo así la escorrentía superficial. Además, la cobertura boscosa cumple un papel importante en la regulación de la temperatura local y la protección del terreno, lo cual evita la erosión y los procesos de remoción en masa, pues posee funciones reguladoras al absorber y almacenan dióxido de carbono y aerosoles.
El hombre, que en algunos casos puede incrementar los riesgos de desastres en los cañones, también tiene la capacidad de prevenirlos. No es posible impedir fenómenos como las erupciones volcánicas, los sismos y las lluvias torrenciales, pero sus efectos —avalanchas, inundaciones, deslizamientos— pueden paliarse o reducirse a través de una adecuada planificación del territorio. Es preciso tomar conciencia de que muchas de las laderas son totalmente inapropiadas para el asentamiento de viviendas y otras infraestructuras, así como para un aprovechamiento minero, agrícola y pecuario. La inestabilidad del terreno, el poco desarrollo y la pobreza nutritiva de los suelos, la deficiencia de agua, la dinámica fluvial y la ocurrencia de sismos, son factores que se deben tener en cuenta para determinar la vocación de uso de las diferentes áreas de los cañones y destinar muchas de ellas exclusivamente a la conservación y preservación de la cobertura vegetal original y la biodiversidad asociada.
A pesar de la alta intervención antrópica de que han sido objeto muchos de los cañones colombianos, la gran mayoría mantienen paisajes poco alterados y un importante capital biológico; muchos reúnen características únicas e irrepetibles y no pocos constituyen escenarios de gran atractivo paisajístico y resultan apropiados para realizar actividades educativas, interpretativas y de recreación pasiva y para la práctica de deportes de bajo impacto sobre la naturaleza.
La comprensión integral de las dinámicas y los procesos naturales que tienen lugar en los cañones, de sus atributos escénicos y de biodiversidad, así como de los riesgos inherentes a las características geológicas, geomorfológicas e hidrológicas de estos relieves, puestos debidamente en el contexto regional de la variabilidad climática y la actividad tectónica y volcánica, debe ser requisito indispensable dentro de los procesos de planificación del territorio, previos a su intervención o para remediar intervenciones desafortunadas. Sólo de esa manera es posible garantizar que estos espacios puedan ser aprovechados sosteniblemente, minimizando los riesgos para las personas, la infraestructura y la biodiversidad.

En los amaneceres despejados se observa desde las cumbres de Los Andes colombianos o de la Sierra Nevada de Santa Marta, una secuencia casi infinita de montañas, cuyos tonos de azul se van diluyendo hasta fundirse con los del cielo en el horizonte. Estos maravillosos paisajes son el resultado de la paciente labor del hielo, el agua y el viento, que durante miles de años han tallado las cimas y las laderas y han formado profundos cañones y estrechas gargantas por cuyos cursos descienden millones de toneladas de sedimentos que en parte terminan en valles y sabanas, pero la mayoría de ellos van al mar, se hunden en las profundidades y algunos se integran al magma para reiniciar así el ciclo que mueve continentes y levanta montañas.
Como en todos los recorridos que hemos llevado a cabo a fin de observar y dar a conocer la geografía y la naturaleza colombianas, en el trayecto realizado para documentar los principales cañones de Colombia, nos encontramos con una variedad sorprendente: algunos son cortos y profundos, otros presentan dimensiones descomunales; en muchos se desarrolla una abundante vegetación propia de las selvas nubladas y en varios de ellos las condiciones climáticas han propiciado la existencia de ambientes extremadamente áridos. Sin embargo, todos ellos albergan una vida natural variada y rica, adaptada a las condiciones del terreno, la humedad y la fuerza de los vientos.
Los Cañones de Colombia también han sido testigos del poblamiento de nuestro país; lamentablemente, en muchos casos sus ecosistemas se han visto afectados por el mal uso de sus recursos y la poco planificación en la utilización de las ventajas que ofrecen. Es por esto que en compañía del autor y de los fotógrafos, los invitamos a maravillarse con sus espectaculares paisajes y la infinita cantidad de detalles que su naturaleza nos brinda y así mismo a que trabajemos para lograr su desarrollo sostenible, puesto que al cuidar de ellos contribuimos a la conservación de nuestra mayor riqueza: la diversidad ambiental.
EL EDITOR

La permanente actividad del magma en el interior de nuestro planeta es la causante del desplazamiento de las placas tectónicas y de las masas continentales y ha generado, entre muchas otras formaciones, fosas, volcanes y cordilleras. Estos procesos, que ocurren en periodos de tiempo extremadamente largos, no se han detenido y es muy probable que en el futuro la forma y la posición de los continentes se modifiquen. Otro tanto ocurre con el relieve de la corteza terrestre en donde las cadenas montañosas, los valles y las planicies cambian su forma debido a que la ley de la gravedad, en asocio con el agua, el viento y otros fenómenos naturales, al modelarlos, dejan plasmadas estrechas gargantas y largas y profundas depresiones.
"Cañones de Colombia", el libro que hoy presentamos, hace un recorrido a través las eras geológicas para explicar el porqué de las formas complejas de nuestro territorio, en el que extensas sabanas, sistemas montañosos independientes y la gran cordillera de Los Andes, que en Colombia se divide en tres ramales, generan una secuencia de montañas, fallas y valles, que en algunas partes parece interminable.
Por esos accidentes geográficos discurren numerosos cursos de agua que han formado más de 630 cañones, unos profundos y escarpados, otros largos y sinuosos y algunos más cortos con paredes verticales. Cada uno de ellos con características ecológicas especiales, lo que confirma una vez más, que Colombia es uno de los lugares del mundo con mayor riqueza y diversidad natural.
La flora y la fauna de algunas de las formaciones que se desarrollan en ambientes áridos, se han adaptado a las temperaturas extremas, a la falta de agua y a las fuertes pendientes de terrenos propensos a los derrumbes. En otras, la humedad y las lluvias han permitido el desarrollo de una exuberante vegetación que, además de ayudar a sostener las laderas, aloja una gran variedad de vida animal.
Los cañones han sido los corredores naturales para el desplazamiento del hombre desde tiempos muy anteriores a la conquista española y en muchos casos se han convertido en el hogar de diversas comunidades que aprendieron, generación tras generación, a vivir bajo su amparo aplicando técnicas ancestrales para aprovechar los recursos que ofrecen y prever los riesgos que encierran. Sin embargo, algunas de las actividades humanas que allí se llevan a cabo, no tienen la debida planificación y han puesto en peligro su rica vida natural.
Con esta obra, el Banco de Occidente hace un nuevo aporte al conocimiento de la geografía y de las riquezas naturales colombianas que se encuentran entre las más diversas del planeta y que han sido destacadas en otros títulos de nuestra colección ecológica, publicada sin interrupción a través de 29 años: La Sierra Nevada de Santa Marta (1984), El Pacífico colombiano (1985), Amazonia, naturaleza y cultura (1986), Frontera superior de Colombia (1987), Arrecifes del Caribe colombiano (1988), Manglares de Colombia (1989), Selva húmeda de Colombia (1990), Bosque de niebla de Colombia (1991), Malpelo, isla oceánica de Colombia (1992), Colombia, caminos del agua (1993), Sabanas naturales de Colombia (1994), Desiertos, zonas áridas y semiáridas de Colombia (1995), Archipiélagos del Caribe colombiano (1996), Volcanes de Colombia (1997), Lagos y lagunas de Colombia (1998), Sierras y serranías de Colombia (1999), Colombia, universo submarino (2000), Páramos de Colombia (2001), Golfos y bahías de Colombia (2002), Río Grande de La Magdalena (2003), Altiplanos de Colombia (2004), La Orinoquia de Colombia (2005), Bosque seco tropical, Colombia (2006), Deltas y estuarios de Colombia (2007), La Amazonia de Colombia (2008), El Chocó biogeográfico de Colombia (2009), Saltos, cascadas y raudales de Colombia (2010), Colombia paraíso de animales viajeros (2011) y Ambientes extremos de Colombia 2012.
La investigación y los textos del biólogo Juan Manuel Díaz Merlano y las fotografías del equipo de I/M Editores, hacen de este libro un valioso testimonio del estado actual de los Cañones de Colombia y son una invitación para que nuestros lectores, después de maravillarse con sus paisajes y de acercarse a la diversidad de su naturaleza, conozcan las fragilidad de algunos de ellos y se comprometan con su cuidado y conservación, porque sólo con el esfuerzo de todos, podremos garantizar el bienestar nuestro y el de las generaciones por venir.
EFRAÍN OTERO ÁLVAREZ
PRESIDENTE
BANCO DE OCCIDENTE
